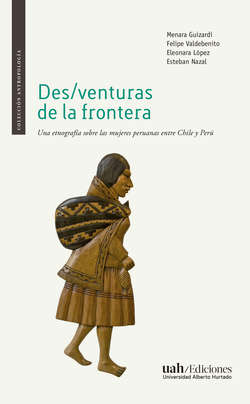Читать книгу Des/venturas de la frontera - Menara Guizardi - Страница 9
ОглавлениеCAPÍTULO III
Configuraciones históricas del patriarcado en la frontera
Etnografía e imaginación histórica
Hace más de veinte años, John y Jean Comaroff (1992) publicaron una impactante obra en la que argumentan la necesidad de trabajar la etnografía cultivando la “imaginación histórica”. Apoyados en una gran experiencia etnográfica en contextos sudafricanos, nos hablan de pensar estos dos elementos –la etnografía y la imaginación histórica– a partir de categorías gramscianas. Afirman que el dato etnográfico, para poder dar margen a la comprensión de contextos más amplios, debe ser historizado. Sagaces en sus provocaciones, nos explicitan, además, que lo que hace la etnografía es recopilar la historiografía de las gentes. Pero que estas historias personales, del pasado y del presente, de las personas “de carne y hueso” –para aludir a la expresión que usamos en la introducción del libro–, cuando son impropiamente contextualizadas, corren el riesgo de convertirse en un compendio de cuentos intrascendentes:
Para convertirse en algo más, estas historias parciales y “escondidas” deben ser situadas en los universos más amplios de poder y significado que les dieron vida […]. Para la historiografía, como para la etnografía, son las relaciones entre fragmentos y campos las que imponen los mayores desafíos analíticos (Comaroff y Comaroff, 1992: 17. Traducción propia).
En el Capítulo II, al hablar de los debates de antropólogos sudamericanos acerca de las fronteras en el mundo post-globalizado, nos referimos al concepto de “configuraciones culturales” propuesto por Grimson (2011). Aludimos entonces a la posibilidad de, a través de esta categoría, incorporar una perspectiva etnográfica que de-sustantiva la cultura, focaliza los contextos sociales específicos y los conecta a procesos macropolíticos, a la vez que supera las dicotomías categóricas clásicas de la antropología –asumiendo que las configuraciones culturales no son solamente fenómenos históricos, sino también internamente heterogéneos–.
A lo largo del libro, evidenciaremos en diversos pasajes (y a través de diversos recursos), la heterogeneidad constitutiva de la zona fronteriza chileno-peruana, específicamente manifestada en la ciudad de Arica. Estos relatos dialogan siempre con la historia de construcción de este territorio y de las tensiones de nacionalización que lo entrecruzan desde el siglo XIX en adelante. Pero esta preocupación por la historia debiera ser leída en una clave específica: ella se debe doblemente a nuestra adhesión a un enfoque etnográfico dialéctico y a nuestro uso del concepto de configuración cultural. En este sentido, la forma como retomamos el concepto de Grimson deviene de una particular interpretación y quizás fuerce la categoría hacia caminos diferentes de aquellos que supuso originalmente el autor.
Proponemos que el tratamiento etnográfico de una zona fronteriza, en cuanto “configuración cultural”, demanda el establecimiento de un punto de partida que historiza la descripción sobre la conformación de este espacio. El presente capítulo se dedica, precisamente, a este ejercicio. Se puede decir, bajo el riesgo de suscitar algunos reproches (incluso de los tres autores en cuestión), que se trata de un cruce entre la propuesta de los Comaroff y la de Grimson: lo nuestro es pensar Arica como una “configuración histórico-cultural”1. La intención específica aquí es la de, a través de la imaginación histórica, buscar subsidios que permitan entender etnográficamente por qué las mujeres peruanas migrantes (especialmente las indígenas) se constituyen sujetos subalternizados de manera social, política, económica y simbólica en Arica.
Para delinear los elementos que permiten contestar esta indagación, recuperaremos, a través de la revisión historiográfica y la reflexión antropológica, los procesos de modernidad y modernización que han cumplido un papel fundamental en la constitución de la frontera norte de Chile entre 1883 y 1929. Especialmente, en la definición de la adscripción nacional de Tacna y Arica, las dos ciudades limítrofes entre Perú y Chile (que fueron objeto de un complejo proceso de disputa). Más allá de proporcionar una revisión agotadora de la historiografía sobre el tema, se propone un recorte que direcciona, desde la pregunta antropológica, la mirada histórica. Reconstruiremos así solo aquella parte de los procesos históricos que permiten comprender la vinculación entre la modernidad2, la formación del Estado-nación en Chile, la violencia de género y la construcción de un ideal de identidad que se ejecuta a modo de frontera entre los chilenos y sus supuestos “otros” (peruanos y bolivianos).
La “última” capital del Norte Grande
El Norte Grande de Chile es una macrorregión geográfica caracterizada por englobar una parte sustantiva del desierto de Atacama, el ecosistema más árido del mundo. Está compuesto de tres regiones, a saber (de norte a sur): la Región de Arica y Parinacota (XV Región), cuya capital es la ciudad de Arica; la Región de Tarapacá (I Región), capital en Iquique; la Región de Antofagasta (II Región), cuya capital es Antofagasta. Todo este inmenso territorio fue incorporado a Chile después de los conflictos bélicos decimonónicos que enfrentaron a este país con Bolivia y Perú. El territorio del Norte Grande tiene muchos kilómetros de frontera con estos dos países, y también con Argentina, lo que en gran medida le dotó de un carácter transfronterizo (particularmente desde el establecimiento de los actuales límites nacionales en esta área, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX)3.
Desde 1929 hasta 2007, Arica perteneció a la Región de Tarapacá. En inicios de 2007, el Estado chileno decidió conformar una región distinta en el territorio más septentrional del país, agrupando en ella las provincias de Arica y de Parinacota4, donde se sitúan los límites internacionales con Perú. Se decretó así la creación de la XV Región5: una transformación que tiene y ha tenido un fuerte peso simbólico, dada la manera como el territorio de Tarapacá fue anexado por el Estado chileno, conforme explicaremos en los apartados que siguen. Asimismo, la creación tardía de una nueva región englobando áreas que pertenecían a Tarapacá explica por qué la región más septentrional del país recibe por número el XV, siendo seguida al sur por aquella que es considerada la “primera”. La simbología de los números no es un detalle menor en este caso, especialmente por la dimensión fronteriza de Arica y Parinacota (con Perú y Bolivia) y su compleja “integración” en el marco del territorio nacional chileno6.
Sea como fuera, es debido a estos recientes desenlaces que la ciudad de Arica es, actualmente, capital regional: la última en el norte del país, distante unos 2.040 kilómetros de Santiago. Asimismo, es considerada una “zona extrema nacional”, categoría que alude a las dificultades que impone el ecosistema sobre el cual se asienta la ciudad y también la lejanía con relación a los espacios decisivos de la política chilena, ubicados en el centro del país. La ciudad más cercana a Arica, a unos 52 kilómetros, es Tacna: capital del departamento peruano homólogo, urbe activa económica y demográficamente, contando con cerca de 300.000 habitantes (Podestá, 2011: 127). En contraste con Tacna, Arica congregaba unas 221.364 almas en el último conteo censal, pero sus habitantes equivalían casi a la totalidad de la población de la XV Región, que sumaba 226.068 personas (INE, 2019). Esto da cuenta, por otro lado, del importante proceso de urbanización del territorio, provocado entre otras cosas por el éxodo rural desde las tierras altiplánicas del interior hacia las ciudades de la costa en el norte de Chile, proceso que se masifica de los años 1960 en adelante debido a las políticas estatales “desarrollistas” o de “modernización”7.
Arica es una ciudad cuya incorporación al Estado chileno plantea una situación fronteriza compleja, en la que los límites de lo nacional y de la nacionalización de espacios, gentes y prácticas constituyen objetos de una disputa que se materializa contradictoriamente. Por una parte, en prácticas sociales cotidianas que plantean cierta inestabilidad de la división entre Perú y Chile. Y, por otra, en prácticas sociales (igualmente cotidianas) en las que la separación, restricción y diferencia entre una nación y la otra son actualizadas. En ambos casos, se reproducen formas de violencia que remontan a los conflictos decimonónicos en este territorio: la ciudad es una zona extremadamente militarizada, con el mayor contingente militar de Chile (Holahan, 2005). Lo anterior también evidencia la vigente y constante construcción de la frontera entre Perú y Chile en la ciudad de Arica (Guizardi, Heredia et al., 2014: 167).
Comprender lo anterior requiere de nosotros agudizar la imaginación histórica, fijándonos en aspectos que no pueden ser obviados; pese a que fue fundada en 1541, Arica es chilena desde hace solamente ochenta y ocho años (Guizardi, Penna et al., 2015: 32). Previamente, la ciudad formó parte del Virreinato del Perú (entre su fundación y 1821) y, luego, de la República Peruana (entre 1821 y 1880). Es solamente a fines del siglo XIX –más precisamente, desde el 7 de junio de 1880–, que la ciudad quedó en poder de Chile (Díaz et al., 2012: 160). Este proceso instauró una transformación importante entre Arica y Tacna, ya que las dos solían componer un territorio integrado en términos políticos, culturales y sociales (Tapia y Parella, 2015: 189) –al que los historiadores suelen denominar “el espacio tacno-ariqueño”–, y sostenían un eje de flujos económicos que pueden remitirse incluso al comienzo de la colonia (Rosenblitt, 2013: 47-81)8. Por lo tanto, la construcción de la frontera chileno-peruana entre estas dos ciudades no es solamente un hecho histórico relativamente reciente, sino que ha alterado y reconfigurado la construcción social de los límites espaciales en un área que, durante milenios, ha sido interconectada.
Los territorios sobre los cuales se asientan estas dos ciudades cuentan con una historia de poblamiento por grupos humanos de más de 11.000 años de antigüedad (Núñez y Santoro, 1988), habiendo sido ocupados, atravesados y trabajados por diversas comunidades y sociedades. Además, conviene recordar que se trata de un área que integró el dominio territorial de complejas sociedades estatales –los imperios Tiwanaku (Uribe y Agüero, 2004) e Inca (Uribe y Alfaro, 2004)–, previamente a la invasión española que instauró el sistema colonial en estos lares, en el siglo XVI:
La vinculación de estos territorios con un pasado Tiwanaku e Inca constituye un elemento importante para entender que la Región de Arica y Parinacota integra, en realidad, un macroterritorio cultural que se extiende hacia el sur del Perú, hacia el suroeste de Bolivia y el noroeste de Argentina. Es fundamental, además, para comprender los modos de vida de la población indígena local, la cual está compuesta por colectivos predominantemente de origen aymara. Así, estos países comparten prácticas y costumbres que son muy anteriores a la colonización española (efectuada en esta área a partir de 1532) (Uribe y Alfaro, 2004) […]. Hay, por ejemplo, rutas comerciales que cruzan estos espacios desde el periodo incaico, y que aún son efectivas. La trashumancia, por otro lado, también constituye una práctica cultural central para los grupos existentes en esta región desde su colonización temprana (Núñez, 1975; Santoro y Chacama, 1984), hasta el presente (Gundermann, 1998). (Guizardi, Penna et al., 2015: 32).
Estas informaciones nos conducen a un debate histórico y filosófico que conviene tener en mente a la hora de pensar espacios como este: la colonización marca el inicio de un proceso de constitución de nuevas diferencias, jerarquías y violencias (identitarias, sociales, políticas y económicas que son fundadas y adaptadas de los viejos órdenes) agudizados en el siglo XIX con la formación de los Estados-nación; y con la transformación de estos territorios en zonas limítrofes internacionales. Hablamos, entonces, de unas fronteras que, como expresión de la modernidad, son constituyentes y constituidas por un proceso cuyos orígenes remontan al siglo XVI y a la invasión europea. De cara a entender cómo y por qué las mujeres peruanas son comprendidas actualmente en Arica como un “otro”, nos gustaría sintetizar cinco puntos fundamentales sobre la relación entre modernidad, Estado-nación y género.
Modernidad, colonialismo y desigualdad de género en la formación del Estado-nación
El primero de estos puntos se refiere a la propia definición de modernidad, la cual suele ser comprendida como una transformación sociohistórica, causa de profundas alteraciones ideológicas y materiales en las sociedades pretendidamente occidentales. Proponiendo un giro crítico a esta interpretación, Dussel (2008a) atribuye a la modernidad una ontología indisociable de la colonización de América Latina. Habla de ella, entonces, como un proceso histórico dotado de una larga “gestación intrauterina”, remitiéndose a 1492 cuando “Europa pudo constituirse como un unificado ego explorando, conquistando, colonizando una alteridad que le devolvía una imagen de sí misma” (Dussel, 1994: 58). Por consiguiente, la emergencia de estos criterios conceptuales modernos involucró la recuperación de una tradición filosófica dicotómica9.
A través de ella, se compuso la comprensión de la oposición entre el sujeto y el objeto cartesianos, sustentados además por una elaboración metodológica-científica de la misma especie. Este proceso es indisociable de aquellos otros que, con igual grado de dicotomización, inventan el opuesto a lo moderno (la “tradición”) y lo opuesto del modelo civilizatorio europeo (el “salvajismo” de los pueblos colonizados) (Grosfoguel, 2011). Así, la modernidad es un proceso de autodefinición del ser europeo a partir del “encubrimiento de lo no europeo” (Dussel, 1994: 8). Es, además, un fenómeno efectivamente europeo, pero “constituido en una relación dialéctica con una alteridad no-europea que finalmente es su contenido” (Dussel, 1994: 57).
En el espacio tacno-ariqueño, el control colonial sobre las poblaciones locales impuso una ideología de la modernidad que opone, en términos identitarios, los colonizados a los colonizadores. Esto no significa, claro está, que esta imposición no haya sido subvertida, o que no haya habido intercambios entre los “unos” y los “otros”, así como formas sorprendentes de resistencia e hibridismo10. Pero sí implica la constitución de una jerarquía política y racial que autoriza ideológicamente la explotación de los nativos y los africanos esclavizados en estos territorios; y la asociación de su condición “india” o “negra” a la inferioridad racial (Tijoux, 2013, 2014).
Esto nos conduce al segundo punto: entre los siglos XVIII y XIX, se procesa la “imposición violenta” de estas nociones filosóficas (Grosfoguel, 2011), ahora materializadas en la generalización de formas políticas que son gestadas a partir de la modernidad. Y es así que, desde 1789 en adelante, observamos la emergencia del Estado-nación como forma sine qua non de construcción del universo social, tanto en Europa como en sus colonias o excolonias (Hobsbawn, 1998). La elaboración de este concepto compuesto –el “Estado-nación”– no deja de ser sorprendente. Se observa en su configuración y desenvolvimiento histórico hasta nuestros tiempos un aprendizaje administrativo sobre la homogenización cultural a partir de la diferencia. Paradójicamente, esto incide en la reproducción de la diferencia como desigualdad social (Kearney, 2003) y como desigualdad racial-étnica (Casaús-Arzú, 2006).