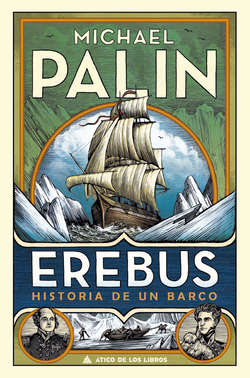Читать книгу Erebus - Michael Palin - Страница 13
Capítulo 3 El sur magnético
ОглавлениеDurante todo el principio del siglo xix, el océano Antártico continuó siendo terra incognita. La expedición de James Weddell al Polo Sur entre 1822 y 1824 —descrita en sus memorias de 1825— llegó más al sur que ninguna otra hasta entonces, pero no avistó tierra alguna.
Cuando la recién formada Asociación Británica para el Avance de la Ciencia se reunió en Newcastle en el verano de 1838, el magnetismo terrestre era uno de los temas más importantes del orden del día. Se estimaba que había llegado el momento de cobrarse el premio. Una vez que entendieran el funcionamiento del campo magnético de la Tierra y lo codificaran, las brújulas y los cronómetros podrían disponerse con absoluta precisión y la navegación dejaría de ser un proceso errático que dependía de los cielos y suposiciones. El resultado sería el equivalente decimonónico de un GPS.
Uno de quienes defendía con más intensidad la necesidad de esta investigación era Edward Sabine, un oficial de la Artillería Real que había navegado con Ross y Parry al Ártico. Como asesor científico del Almirantazgo, durante los últimos diez años había defendido con vehemencia que Gran Bretaña debía utilizar su superioridad naval para recabar información valiosa sobre el campo magnético de la Tierra. Pero también estaba de acuerdo con el influyente Alexander von Humboldt, un noble prusiano que había realizado los primeros estudios sobre el geomagnetismo durante un célebre viaje a Sudamérica en 1802, en que, solo si los diversos países colaboraban, podría reducirse el mundo a una serie de principios claros, empíricos y científicos.
La teoría que vinculaba el geomagnetismo y la navegación ya había sido desarrollada por Carl Friedrich Gauss, un astrónomo de la Universidad de Gotinga. Para poner sus ideas en práctica, Sabine y otros propusieron que se estableciese una red de estaciones de observación a lo largo de todo el orbe que informarían de sus datos simultáneamente. James Clark Ross había descubierto el polo norte magnético y establecido que era diferente del norte geográfico, también llamado «norte verdadero». Ahora, el siguiente paso lógico era centrarse en las zonas terrestres inexploradas y, en particular, en las partes más remotas del hemisferio sur.
Hasta ese momento, la exploración antártica nunca se había tomado muy en serio. La mayoría de los datos que se tenían sobre las tierras del sur procedía del capitán Cook, quien, en la década de 1770, había cruzado en dos ocasiones el círculo polar antártico… y la experiencia no le había entusiasmado demasiado. Según escribió, aquel era un terreno de «espesas nieblas, ventiscas, frío intenso y todos los demás elementos que hacen la navegación peligrosa». En su mayor parte, la región se había dejado en manos de balleneros y cazadores de focas privados.
En cualquier caso, descripciones como la de Cook no hicieron sino aumentar la fascinación del público por el lugar. Para los románticos, la Antártida representaba el misterio de lo desconocido y lo salvaje. Por ejemplo, la «Balada del viejo marinero», de Samuel Taylor Coleridge, publicada en 1798, describe un barco maldito que navega a la deriva en el océano Antártico.
Sopló la buena brisa, corrió la blanca espuma,
siguió libre la estela;
éramos los primeros que jamás irrumpieran
en aquel mar callado.
En el poema de Coleridge, el viaje acaba en desastre. El héroe de la única novela de Edgar Allan Poe, Las aventuras de Arthur Gordon Pym (1838), encuentra en el océano Antártico todo tipo de peligros y depravaciones, desde naufragios hasta canibalismo. Es un lugar de frío y oscuridad infernales. Un sitio donde las almas atormentadas sucumben a la locura. El tipo de lugar que los griegos llamaban Érebo.
Mientras los artistas y los poetas estaban ocupados asustándose a sí mismos y al público, los científicos, como a menudo sucede, iban en otra dirección, la del conocimiento y la lógica, la de la exploración y la explicación. Imbuidos del espíritu de la Ilustración, la existencia o inexistencia de un continente en el Polo Sur constituía otro misterio que había que resolver. Ahora, las exigencias de la ciencia y un sentimiento recién despertado del potencial del ser humano se combinaban para empezar a desentrañarlo.
Existían, además, otros motivos. El eminente astrónomo sir John Herschel insistió en las aplicaciones prácticas de una expedición al Polo Sur en una reunión celebrada en Birmingham y apeló a más que a meros argumentos científicos. «Las grandes teorías físicas —afirmó—, con su estela de consecuencias prácticas, son preeminentes objetos nacionales, que comportan gloria y utilidad». Con este empujoncito chauvinista, el comité de Herschel redactó un memorando de resolución que se presentó al primer ministro, lord Melbourne.
A lo largo del invierno el debate se inclinó de un lado y, luego, de otro, pero el 11 de marzo de 1839, lord Minto, el primer lord del Almirantazgo, informó finalmente a Herschel de que se había concedido el permiso para una expedición antártica. Sería una empresa de prestigio y, en consecuencia, necesitaba un líder de primer orden. Por fortuna, entre los más cualificados para encabezarla había dos célebres exploradores polares: James Clark Ross y John Franklin. Uno era el hombre que había rechazado el título de caballero; el otro era el hombre que se había comido sus botas.
La carrera reciente de Ross lo había hecho célebre. También Franklin había tenido éxito, aunque quizá gozara de menor fama. En 1825, tres años después de su primer viaje al Ártico, había lanzado una segunda expedición por tierra. Durante los meses de invierno se había dedicado a hacer meticulosas observaciones científicas. Cuando las condiciones mejoraron, condujo a sus hombres en la exploración de seiscientos cincuenta kilómetros de costa desconocida, al oeste del río Mackenzie. Y, al final de la temporada, tras haber aprendido la lección de sus experiencias anteriores, Franklin decidió no continuar su avance para no poner en peligro la vida de sus hombres y regresó a Londres.
Nombrado caballero en 1829 y con una mejor reputación como navegante y líder de expediciones, en el año 1830 Franklin recibió la orden de tomar el mando del HMS Rainbow, una corbeta de veintiocho cañones y quinientas toneladas, con órdenes de navegar al Mediterráneo. Lo que siguió fue un turno de servicio tranquilo, profesional y exitoso en muchas de las mismas aguas de las que acababa de regresar el Erebus. El Rainbow contaba con una tripulación de ciento setenta y cinco hombres y era una nave mucho más grande e impresionante que cualquiera que hubiera comandado antes. Para su tripulación, Franklin, el más afable y sociable de los hombres, era un capitán accesible y bondadoso. La vida a bordo era tan agradable que el barco recibió apodos como el «Paraíso de Franklin» o el «Arcoíris Celestial».
Las habilidades sociales de Franklin también contribuyeron a nutrir y mejorar la relación de Gran Bretaña con el Estado griego, que había conseguido la independencia recientemente, y a solucionar las disputas internas de sus facciones, en unos momentos en que los rusos, que anteriormente habían sido aliados de Gran Bretaña y Francia, apoyaban ahora a un Gobierno provisional muy impopular y los aliados pretendían colocar a su elegido como nuevo rey del país. Tras una larga búsqueda, británicos y franceses habían dado con un príncipe bávaro de dieciocho años llamado Otón, hijo del rey Luis I de Baviera, que, según todas las informaciones, era un blandengue. Aunque agradecido, eso sí, pues concedió a Franklin la Orden del Salvador por su ayuda.
Franklin disfrutó de todo lo que vio de la antigua Grecia durante su turno de servicio, pero la nueva Grecia le causó una impresión bastante pobre, pues la consideraba corrupta y carente de liderazgo. Después de haber hecho cuanto pudo para resolver y arbitrar diversas disputas locales, debió de sentirse aliviado al regresar a Portsmouth a finales de 1833, justo a tiempo para la Navidad. Sus buenas acciones no cayeron en saco roto: en agradecimiento a sus esfuerzos, el nuevo monarca, Guillermo IV, lo nombró caballero comandante de la Real Orden Güelfica de Hannover.
La vida privada de Franklin durante estos años estuvo marcada por la tragedia. En 1823 se había casado con la poeta Eleanor Anne Porden y, juntos, habían tenido una hija (también llamada Eleanor), pero solo cinco días después de que partiera en su segunda expedición ártica, su esposa falleció, víctima de la tuberculosis. Según todas las fuentes, Eleanor fue una mujer extraordinaria y muy admirada. A pesar de que era consciente de que no iba a sobrevivir, insistió en que su marido siguiera adelante con sus planes. Cuatro años después, el 4 de noviembre de 1828, Franklin contrajo matrimonio de nuevo. Su nueva esposa, Jane Griffin, hija de un abogado, era rápida, inteligente y activa, y había sido íntima amiga de Eleanor. Al especular sobre qué vería en el corpulento explorador, el biógrafo de Franklin, Andrew Lambert, concluyó que era «un héroe romántico, un icono cultural, y es quizá esta imagen con la que se casó». Y Jane dedicaría el resto de su vida a proteger e impulsar esa imagen.
A su regreso del Mediterráneo, Franklin gozaba de respeto y era feliz en su nuevo matrimonio, pero tenía un problema. No había ningún nuevo puesto al que pudieran asignarlo y pasó los siguientes tres años sin empleo. Esta experiencia debió de resultarle extremadamente frustrante. Entonces, en 1836, surgió una nueva oportunidad, en la forma del cargo de teniente del gobernador de la Tierra de Van Diemen. Pero, desde luego, este era un regalo envenenado. El anterior gobernador, George Arthur, había ejecutado una serie de reformas sociales que habían soliviantado a buena parte de la pequeña comunidad de habitantes y habían provocado su descontento y cierta división. Pero, para Franklin y para su ambiciosa esposa, la oferta debió de parecer maná caído del cielo. Tras varios años de ocio forzoso, al fin recibía una nueva oportunidad para demostrar su talento. Franklin aceptó de inmediato, y la pareja zarpó ese mismo año y llegó a Hobart en enero de 1837.
Lo que Franklin no podía saber es que solo poco más de un año después, el Almirantazgo buscaría un explorador polar con experiencia para liderar una expedición al Antártida. De haberlo sabido, ¿habría aceptado el cargo en la Tierra de Van Diemen? El caso es que su ausencia de Inglaterra en el momento clave lo eliminó como candidato. El Almirantazgo no dudó en ofrecer el puesto a James Clark Ross, cuya experiencia ártica y cuyo descubrimiento del polo norte magnético encarnaban las cualificaciones navales y científicas que buscaban. Y, lo que era más importante, estaba disponible.
Después de haberse asegurado los servicios de Ross, los lores del Almirantazgo comenzaron a buscar embarcaciones dignas de esta ambiciosa aventura. La Marina Real se había decantado por las bombardas para la exploración en condiciones extremas desde 1773, cuando dos de ellas, el Racehorse y el Carcass (nombre de un proyectil explosivo), habían sufrido un proceso de transformación para hacer frente a una expedición al Polo Norte. Habían llegado al mar de Barents antes de que el hielo los obligara a dar media vuelta. A estas alturas, solo quedaban dos barcos tipo bombarda que fueran candidatos realistas para servir en el océano Antártico. Uno era el HMS Terror, reforzado y reconstruido tras los daños de diez meses en el hielo durante la expedición de George Back al Ártico en 1836 y 1837. El otro, que en ese momento estaba en el río Medway, en Chatham, nunca había salido de las cálidas aguas del Mediterráneo, pero era ligeramente más grande y se había construido poco antes que el Terror, por lo que se convirtió en el buque insignia de la expedición por unanimidad. Tras nueve años de retiro prematuro, y casi catorce años después de que descendiera por la rampa del astillero de Pembroke entre vítores, el HMS Erebus estaba camino de convertirse en uno de los barcos más famosos de la historia. El 8 de abril de 1839, James Clark Ross fue nombrado su capitán.
Menos de dos semanas después de que se confirmara la expedición, el Erebus fue puesto en un dique seco en Chatham para sustituir el recubrimiento de cobre del casco por uno nuevo, ya que el que tenía había estado en uso desde su primera misión en el Mediterráneo. Se desmantelaron los elementos que lo convertían en un buque de guerra para darle líneas más limpias, funcionales y resistentes a las inclemencias del tiempo. Los tres niveles de la cubierta superior se redujeron a uno, liso y continuo, tras eliminar el alcázar y el castillo de proa. Esto aportaría espacio de almacenaje extra, necesario para los nueve botes auxiliares que el Erebus debía transportar. Estas pequeñas embarcaciones iban desde los botes balleneros de 9 metros hasta una pinaza de 8,5 metros, dos cúteres y un bote de 3,6 metros que servía a modo de taxi privado del capitán. Se creó más espacio al prescindir de la mayoría del armamento del Erebus. Sus doce cañones se redujeron a dos y se cerraron las troneras que ya no eran necesarias.
Su transformación de buque de guerra a rompehielos estuvo supervisada por el señor Rice en el astillero de Chatham. El cambio fue tan profundo, y tan impresionado quedó James Clark Ross, que incluyó el memorando de los trabajos de Rice en el Erebus en la crónica de la expedición que publicó. Por eso, hoy sabemos que su casco fue reforzado a proa y popa con maderos de roble de seis pulgadas de ancho (15,24 centímetros) y con maderos adicionales dispuestos en diagonal sobre los existentes. Se dispuso un «grueso fieltro empapado en sebo caliente» entre las dos superficies para mejorar el aislamiento. Más abajo, el doble casco se reducía a maderos de tres pulgadas de olmo inglés. El resto del fondo del barco, hasta la quilla, se recubrió con maderos de tres pulgadas de olmo canadiense (7,62 centímetros). En la proa, en toda la obra viva, se colocaron planchas de cobre extragruesas. Todo lo que sobresalía de la popa se eliminó, incluidas las galerías exentas con las letrinas. Las ornamentadas tallas de la proa, típicas de todos los buques de guerra, por humildes que fueran, se retiraron. Se sacrificó la estética en aras de la utilidad y la durabilidad.
Durante el verano de 1839, mientras en Chatham trabajaban aserradores y cordeleros, veleros, carpinteros y herreros, James Ross estaba ocupado seleccionando a sus oficiales. Su poco sorprendente elección para su segundo al mando y capitán del Terror fue el norirlandés Francis Rawdon Moira Crozier, con quien había navegado tan a menudo en durísimas expediciones al Ártico que se decía que Ross era una de las pocas personas a las que Crozier permitía que se dirigieran a él como «Frank».
Crozier, tres años mayor que Ross, era uno de trece hermanos de una familia de Banbridge, en County Down, a unos pocos kilómetros al sur de Belfast. Su lugar de nacimiento, una elegante casa georgiana construida en 1796, sigue en pie. Su padre había ganado dinero en la industria textil irlandesa, y Francis disfrutó de una infancia cómoda y muy religiosa (con el tiempo, su padre abandonaría el presbiteranismo y se uniría a la Iglesia protestante de Irlanda, de modo que abandonó el radicalismo para integrarse en la clase dirigente). Uno de los hermanos de Francis se ordenó vicario y los otros dos hicieron carrera en el campo del derecho. Pero, dado que su padre quería que uno de sus hijos vistiera de uniforme y estaba dispuesto a utilizar sus contactos en el Almirantazgo para ello, Francis entró en la Marina Real el 12 de junio de 1810, con trece años.
A lo largo de su carrera impresionó a todos cuantos trabajaron con él. Nada menos que el propio John Barrow lo recomendaba sin ambages: «Es un joven oficial extremadamente capaz, que, gracias a su talento, atención y energía, se ha elevado hasta la cima de la Marina». La respuesta a por qué Crozier nunca alcanzó esa cima propiamente dicha es un misterio. Parece que algo en su personalidad lo impidió, quizá una falta de sofisticación o de confianza en tierra, una excesiva conciencia de su limitada educación formal. Su biógrafo, Michael Smith, lo describe como un hombre «firme como una roca, en el que se podía confiar», pero añade: «Crozier había nacido para ser segundo al mando».
Edward Joseph Bird, de treinta y siete años, fue nombrado primer teniente del Erebus. También él había navegado junto a Ross, últimamente como segundo de a bordo del HMS Endeavour en una de las expediciones de Parry. Sir Clements Markham, un geógrafo y explorador victoriano que durante muchos años presidió la Real Sociedad Geográfica, describió a Bird como «un excelente marinero, discreto y retraído». Lucía barba, se peinaba hacia delante su prematuramente ralo cabello y tenía una constitución notablemente similar a la del rollizo John Franklin. Ross confiaba ciegamente en él.
En junio, Crozier escribió a Ross con ligera frustración, preocupado porque aún no se había escogido a ningún primer oficial que lo acompañara a bordo del Terror. Parecía que no quería tomar esa decisión por sí mismo. «Personalmente, no conozco a nadie de ningún rango que nos convenga, pero por fuerza tiene que haber muchos —escribió, y añadió, de forma un tanto enigmática—. No queremos un filósofo». En esa época, las palabras «filósofo» y «científico» eran a menudo intercambiables, así que no está claro si Crozier estaba meramente indicando que prefería a un hombre con conocimientos navales o señalando que se sentía incómodo rodeado de intelectuales. Al final, Archibald McMurdo, un escocés competente, fue elegido como primer teniente de Crozier. Conocía el Terror, pues había sido tercer teniente a bordo cuando la nave había evitado por muy poco la destrucción en el hielo durante la expedición de Back en 1836. En cuanto a Charles Tucker, fue nombrado maestro navegante del Erebus, a cargo de la navegación de la expedición.
Otros miembros de la tripulación con experiencia en el Ártico eran Alexander Smith, primer oficial, y Thomas Hallett, administrador. Ambos habían servido con Ross y Crozier en el Cove. Thomas Abernethy, que fue nombrado artillero, era una presencia reconfortante. Aunque sus deberes en cuanto a la artillería eran prácticamente honoríficos, era un hombre grande y asombrosamente fornido que había acompañado a Ross en muchas de sus aventuras en el Ártico, y se había convertido en uno de sus hombres de confianza y en un amigo. Había estado a su lado, por ejemplo, cuando alcanzaron el polo norte magnético.
Por fortuna para los futuros investigadores e historiadores, dos cargos del Erebus recayeron en hombres que registraban todas sus aventuras con minucioso detalle: Robert McCormick y Joseph Dalton Hooker. McCormick, que había estado en el Beagle con Charles Darwin, era el cirujano de a bordo y un naturalista, una combinación que hoy puede parecer extraña, pero que era muy comprensible en esa época prefarmacéutica en la que los médicos preparaban sus propias medicinas utilizando las plantas como principio activo —de hecho, la Ley de Boticarios de 1815 hizo que el estudio de la botánica fuera obligatorio en el proceso de formación de un médico—. McCormick era, como suele decirse, todo un personaje, y estaba bastante complacido de haberse conocido. En el Beagle, McCormick se irritaba cada vez más con la libertad que el capitán Fitzroy concedía a Darwin, a quien, a pesar de no tener ningún estatus naval oficial, se le permitía a menudo desembarcar en la orilla para llevar a cabo sus investigaciones mientras que McCormick tenía que permanecer a bordo. Al final, McCormick consiguió que lo eximieran de seguir en la expedición, sin que nadie lamentara su partida. Parece que la mala relación era mutua. «Decidió hacerse molesto para el capitán —le recriminó Darwin, que añadió—: Era un filósofo muy anticuado».
McCormick sin duda era un hombre que había leído mucho sobre historia natural, geología y ornitología, y en algún momento impresionó —o quizá presionó— a Ross lo bastante como para garantizarse un puesto en la expedición. Así que allí estaba, con sus libros, sus instrumentos y sus cajas de especímenes, a bordo del HMS Erebus. Por muy tendencioso que sea, su diario constituye una fuente de información fabulosa sobre los cuatro años que pasó el barco en el océano Antártico.
Joseph Dalton Hooker era hijo de William Jackson Hooker, de Norwich, quien, gracias a la influencia del ubicuo sir Joseph Banks, había sido nombrado catedrático de Botánica de la Universidad de Glasgow. William comprendió muy pronto que su hijo tenía un talento precoz. Con seis años había identificado correctamente un musgo que crecía en una pared de Glasgow como Bryum argenteum. A los trece años, ya estaba obsesionado con la botánica y recitaba largas listas de nombres de plantas en latín.
A través de su amplia red de contactos, William Hooker se había enterado de la expedición al Antártico propuesta y, al comprender que ofrecía la oportunidad de que un joven naturalista se labrara una reputación, utilizó toda su influencia para conseguir un nombramiento para su hijo. Después de todo, aquella era, por motivos tanto científicos como comerciales, una edad de oro para la botánica. Como escribe Jim Endersby, el biógrafo de Hooker, «gran parte de la riqueza del Imperio británico se encontraba en las plantas», desde la madera y el cáñamo para los barcos, al índigo, las especias, el té, el algodón y el opio que transportaban. Comprender cómo, dónde y por qué las cosas crecían donde lo hacían suponía un beneficio inconmensurable para el Gobierno. Por ello, tenía todo el sentido del mundo que hubiera un botánico en la expedición.
Al final, el único cargo oficial que quedaba para Hooker era el de cirujano adjunto, y, a tal fin, Joseph se formó como médico rápidamente. Pero era evidente cuál era su principal interés. «Probablemente ningún botánico del futuro visitará jamás los países a los que voy, y eso hace de este viaje una perspectiva sumamente atractiva», escribió a su padre. El 18 de mayo de 1839, seis semanas antes de su vigesimosegundo cumpleaños, Joseph Hooker recibió la noticia de que su nombramiento como segundo cirujano del HMS Erebus había sido confirmado. Sería el hombre más joven a bordo.
A lo largo de toda la expedición, tanto Hooker como su superior inmediato, McCormick, mantuvieron meticulosos y detallados diarios, probablemente animados por el ejemplo de Charles Darwin. (Hooker le dijo a su padre que dormía con un juego de pruebas de El viaje del Beagle bajo la almohada). Como era habitual en las expediciones financiadas con dinero público, todos los diarios y cuadernos escritos a bordo se consideraban propiedad del Almirantazgo y tenían que entregarse al final del viaje. Y, como señala M. J. Ross, biógrafo y bisnieto de sir James, no había ningún científico profesional en esa expedición: todos los oficiales y la tripulación eran miembros de la Marina Real y, por lo tanto, estaban sometidos a estas restricciones. Las cartas que se enviaban a casa, no obstante, estaban exentas de examen o apropiación, lo que hace la abundante correspondencia del joven Hooker con su familia todavía más valiosa. Estas misivas se caracterizan por una informalidad y una franqueza que resultaría imposible de encontrar en un informe oficial.
Tras recibir su nombramiento, se ordenó a Hooker que se presentara en el muelle de Chatham, donde, como explica en su diario, «pasé casi cuatro tediosos meses […] a la espera de que los barcos estuvieran completamente listos y equipados». Estaba alojado, o «encasquetado», como se decía en la Marina, en una antigua fragata llamada HMS Tartar. Por aquel entonces, era habitual utilizar buques de guerra retirados como alojamiento temporal. Algunos, como el famoso Fighting Temeraire, inmortalizado por Turner, se emplearon como barcos prisión y tenían la mala fama de ser lugares indescriptiblemente inmundos.
Otros miembros de la tripulación también se encontraban alojados en el Tartar, entre ellos el sargento William Cunningham, que estaba a cargo del pelotón de marines formado por un cabo y cinco soldados que se había asignado al HMS Terror. Un destacamento similar viajaría a bordo del Erebus. El papel de los reales marines era ejercer como una especie de fuerza policial. Tenían la misión de mantener el orden y la disciplina a bordo, buscar a los desertores y retornarlos a la nave, ejecutar los castigos, recoger y enviar el correo, racionar el alcohol, vigilar la embarcación cuando estuviera atracada en un puerto y ofrecer una guardia de honor para los dignatarios que visitaran el buque. A pesar de todas estas funciones, el sargento Cunningham tuvo ocasión de escribir un diario, o memorando en forma de libro, durante todo el viaje. Gracias a la primera entrada, sabemos que él y sus hombres llegaron al Medway el 15 de junio de 1839 y que, de inmediato, recibieron órdenes de aparejar los barcos.
A principios de septiembre, el Erebus contó finalmente con su dotación completa, consistente en doce oficiales, dieciocho suboficiales, veintiséis marineros y siete marines, lo que sumaba sesenta y tres personas. Más o menos la mitad de ellas eran «primeras entradas», hombres que nunca habían servido en la Marina Real, pero que, en muchos casos, tenían experiencia en balleneros. Se subieron a bordo las provisiones y el equipo, que incluía ropa de invierno de la mejor calidad. Lo último en cargarse fue la comida para el viaje, incluidos 6800 kilogramos de ternera y 1240 litros de sopa de verduras.
El 2 de septiembre, el conde de Minto, primer lord, y tres lores comisionados séniores del Almirantazgo inspeccionaron el Erebus y el Terror. Se recibieron las instrucciones finales del Almirantazgo el día 16 y, tres días después, el Erebus y el Terror descendieron río abajo hasta Gillingham, donde se ajustaron las brújulas y se subieron a bordo las últimas provisiones. La madre y el padre de Ross habían bajado desde Escocia para despedirlo y permanecieron a bordo mientras el barco descendía por el estuario del Támesis. Por desgracia, al llegar a Sheerness, el barco encalló en unos bajíos y tuvo que ser remolcado a la mañana siguiente hasta Margate por el vapor Hecate. Allí permanecieron a la espera de que los vientos del oeste amainaran y de que se reemplazara un ancla, cosa que hizo montar en cólera, de manera justificada, a Ross, que protestó sucintamente contra «la negligencia criminal de aquellos cuyo deber era comprobar la fiabilidad de aquello de lo que, en una serie de distintas circunstancias, podría depender el barco y las vidas de cuantos hay a bordo». Aquel no era un buen comienzo.
Para la gente de Margate, la presencia de aquella gran expedición a la que la fortuna había obligado a detenerse junto al pueblo fue todo un espectáculo. Los habitantes acudieron en gran número a ver de cerca los barcos y algunos fueron invitados a subir a bordo. Nadie debió de ser recibido con más alegría que los administrativos de pagos navales, que llegaron el día 25 para entregar tres meses de sueldo por adelantado. El resto del salario de la tripulación se abonaría directamente a sus familias hasta su regreso.
El último día de septiembre de 1839, el viento empezó a soplar en dirección este y pudieron iniciar al fin la navegación hacia el sur por el canal de la Mancha. Dejaron a su piloto en Deal y continuaron hacia el suroeste, en lo que McCormick describió como «un tiempo espantoso». Pasarían casi cuatro años antes de que ninguno de ellos viese de nuevo la costa inglesa.