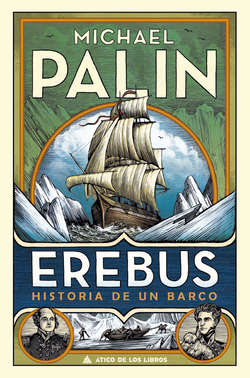Читать книгу Erebus - Michael Palin - Страница 14
Capítulo 4 Orillas lejanas
ОглавлениеTradicionalmente, los marineros que nunca habían cruzado el ecuador eran sometidos a una ceremonia para conmemorar el traspaso de esa línea. William Cunningham, a bordo del Terror, describió vívidamente su experiencia el 3 de diciembre de 1839: «Me hicieron sentar en la silla del barbero, y empezó el proceso de afeitado, para lo que me enjabonaron con una brocha de pintor; el jabón consistía en todo tipo de porquería que puede encontrarse en un barco».
El Erebus nunca fue un barco elegante. Con un aparejo funcional estilo bricbarca, con velas cuadradas en el palo de trinquete y el mayor y una vela de cuchillo en el palo de mesana, tampoco era particularmente rápido. Con viento a favor, alcanzaba solo entre siete y nueve nudos. Pero, en la experta opinión del bisnieto de su capitán, el contraalmirante M. J. Ross, era «un excelente barco marinero» que «oscilaba y cabeceaba mucho, pero con fluidez, de modo que apenas se tensaban las jarcias ni las vergas».
Pronto sería puesto a prueba. El 4 de octubre de 1839, a los cuatro días de viaje, mientras pasaban frente a Start Point, el extremo más meridional de Devon, se topó con una espesa niebla, seguida por una galerna y una lluvia intensa. A la mañana siguiente, el Terror no aparecía por ninguna parte. En menos de una semana en el mar, la diáfana instrucción del Almirantazgo de que los dos barcos permanecieran juntos en todo momento ya se había incumplido. La situación, todo hay que decirlo, no pareció preocupar demasiado a Ross. Mientras el cabo Lizard —lo último que verían de la costa inglesa— se perdía de vista a popa, estaba de muy buen humor. «No es fácil describir el gozo y la alegría que sentíamos todos —escribió después— […], al navegar con brisa favorable sobre las azules olas del mar, embarcados al fin en la empresa que tanto habíamos deseado iniciar y liberados de la ansiedad y las tediosas operaciones de nuestros prolongados aunque necesarios preparativos».
James Clark Ross era un marinero profesional y con experiencia, cauteloso en sus emociones. Había pasado por todo aquello muchas veces en su vida, pero en ningún otro momento revela tamaño alivio al verse en movimiento, lejos de las absurdas discusiones de los funcionarios y de las ceremonias pomposas, rodeado por sesenta hombres y con una misión que cumplir. Navegaba en dirección al sur primera vez, y el viaje sería muy largo; si todo iba bien, iría más al sur de lo que ningún otro barco había ido jamás. El desafío que tenía por delante era formidable, pero lo aceptaba de buen grado. En cuanto hizo que el Erebus virara rumbo sursuroeste, era dueño de cuanto alcanzaban a ver sus ojos.
La vida a bordo se ajustó a las pautas tradicionales. El día estaba dividido en cuatro guardias de cuatro horas señaladas por el tañido de la campana del barco. A mediodía se tocaba la campana ocho veces, seguidas por un tañido a y media, dos a la una, tres a la una y media, y así hasta que se tocaba otra vez ocho veces a las cuatro, momento en que se reiniciaba el proceso. La tripulación trabajaba cuatro horas sí y cuatro horas no, a lo largo del día y la noche. El contramaestre se plantaba ante las escotillas y llamaba a formar cuando cambiaban las guardias, y los hombres se reunían en cubierta antes de dirigirse a sus respectivos puestos.
Los días empezaban temprano. Poco después de las cuatro de la mañana, el cocinero encendía los fuegos de la cocina y empezaba a preparar el desayuno. Este debía de consistir en algún tipo de gachas, que se habrían hecho bajar con un poco de galleta. La guardia de las cinco en punto limpiaba las cubiertas y pulía los maderos con piedra, mientras otros los seguían con escobas y cubos y fregaban las cubiertas.
A las siete y media, todas las hamacas estaban guardadas y, a las ocho campanas, el capitán inspeccionaba los trabajos y, si los aprobaba, el contramaestre podía anunciar el desayuno con un silbido. (El silbato del contramaestre era una parte vital de la vida a bordo: cumplía las funciones que hoy tendría un moderno sistema de megafonía, con diversas melodías y cadencias según las órdenes que debía transmitir). La comida principal se tomaba a mediodía y generalmente consistía en algo parecido a galleta, ternera en salmuera y luego hervida en vinagre a fuego lento (lo que se conoce en inglés como corned beef), queso y sopa. Una ración de grog —unos ciento cincuenta mililitros de ron y agua para cada hombre— se servía con la comida. También en ese momento, si el cielo estaba despejado, con el sol en su punto más alto sobre el horizonte, se tomaban diversas mediciones para determinar la latitud del barco. Otra serie de tareas llenaban el resto del día, entre ellas la comprobación del estado de provisiones y equipo, el manejo de las velas y el lavado de la ropa. Al terminar la tarde se servía más grog, se sacaban los violines, se cantaban canciones y se bailaba.
Los aposentos del barco se dividían según el rango: los camarotes del capitán, oficiales y suboficiales de mayor grado estaban a popa y los demás rangos ocupaban el espacio hacia la proa. El camarote del capitán se extendía toda la manga del barco. A popa, tenía cinco ventanas por las que mirar, cada una de ellas de unos noventa centímetros de altura y con cuatro paneles de vidrio doble, un marco en el interior y otro en el exterior. Junto al camarote del capitán estaban los de los oficiales: en el lado de estribor, al lado del dormitorio del capitán, había otros para el cirujano y el administrador, ambos de aproximadamente 1,80 por 1,70 metros, con una jofaina en una esquina, una mesa en la otra y una cama con cajones debajo para almacenaje; en el lado de babor había cuatro camarotes similares, tres de ellos ocupados por los tenientes y el otro, por el maestro navegante. Junto a ellas, más hacia la proa, había cuatro camarotes individuales más pequeños que alojaban al asistente del capitán, la alacena del asistente, al primer oficial y al segundo navegante. Tenían poco más que un asiento, un armario, una minúscula mesa y un camastro estrecho. Más adelante, en el lado de estribor, había camarotes individuales para el asistente del administrador, el asistente de la santabárbara y el cirujano asistente (ambos con camastros pero sin lavamanos). Junto a ellos, el maestro artillero, el contramaestre y el carpintero compartían una sala de oficiales y unos aposentos comunes, con dos literas y un camastro.
Entre las hileras de camarotes se encontraba la sala de oficiales, donde los oficiales comían juntos, servidos por sus propios asistentes y, en ocasiones, acompañados por el capitán. Los oficiales contribuían a las raciones de su propio bolsillo, lo que aseguraba que su menú fuera más variado que el que se servía al resto de la tripulación. Los más acaudalados llevaban su propio vino y otros manjares. El administrador y los suboficiales comían aparte en su propia sala, también conocida como la santabárbara. La escalera y la escotilla principal estaban situadas en el centro del barco, y tras ellas, en el tercio delantero del barco, estaba el castillo de proa, un área abierta donde suboficiales, marines y marineros comían y dormían. Todos, excepto los oficiales y los suboficiales, dormían en hamacas.
Los hombres comían en mesas de cuatro colocadas a ambos lados del alargado arcón de velas, donde se guardaban las velas de repuesto, y utilizaban sus propios cofres de marinero para sentarse a comer y para guardar sus pertenencias.
Más allá del castillo de proa estaba la cocina y, finalmente, en la proa, la enfermería. De los planos del barco, se deduce que solo había dos aseos con cisternas, situados a popa, flanqueados por dos gallineros y junto a las «cajas de los colores», donde se guardaban todas las banderas de señales en compartimentos ordenados. Debían de existir otros excusados, pero solo aparecen señalados el del capitán y el de los oficiales.
En general, había muy poco espacio a bordo y, a menos que fueras un oficial, la privacidad no existía, pero lo mismo podría decirse de prácticamente cualquier otro barco o, de hecho, de muchos de los hogares de los que procedían los marineros, pues a menudo los compartían con unas familias muy numerosas. Las claves de la vida en alta mar consistían en mantenerse activo regularmente, asegurarse de que todo se mantuviera inmaculado y el respeto a las órdenes y a los oficiales que las emitían. Si uno de estos factores se alteraba, como había sucedido con el capitán Bligh en el Bounty, existía el riesgo de que se produjera un motín. Por eso, contar con un destacamento de marines en ambos barcos era muy importante; en el Bounty no había marines a bordo.
Pero, por lo general, parece que los hombres a bordo de un barco se llevaban bien entre ellos. Un capellán del HMS Winchester, citado por Brian Lavery, describe que «una peculiar característica de la sociedad a bordo es el tono de hilaridad, que a menudo se mantiene hasta un punto que, en cualquier otro lugar, podría resultar incómodo y exagerado», aunque añade que «sería, sin embargo, un gravísimo error concluir, de esta aparente levedad y buen humor, que los marineros son una clase especialmente irreflexiva. Al contrario, pocos hombres son más propensos a la melancolía y a la reflexión seria y profunda». La constante proximidad con los demás a bordo del Erebus y del Terror inevitablemente causaba algunas tensiones, incluso entre los oficiales. El día de Nochebuena de 1839, por ejemplo, McCormick, después de que su camarote «estuviera lleno a rebosar con la colección de especímenes de historia natural del Gobierno», ordenó que el segundo navegante se llevara parte de las muestras y las almacenara en la cubierta, solo para descubrir entonces que el primer teniente Bird, «a quien todo lo relacionado con la ciencia le parecía un aburrimiento […], había ordenado que volvieran a subirlas, pues allí abajo no pintaban nada». Momentos de desacuerdo como estos eran la excepción, no la regla.
Ross estaba al mando de la expedición, pero seguía siendo un súbdito de la Corona que cobraba su sueldo del Gobierno y estaba obligado a seguir las instrucciones más largas y detalladas que jamás había emitido el Almirantazgo. La ruta precisa se estableció con detalle y fue determinada por el programa de observaciones científicas que constituía el núcleo de la misión del Erebus. La prioridad número uno era visitar los lugares donde podría medirse el magnetismo terrestre. Después, había que dedicarse a la observación detallada de las corrientes marítimas, la profundidad del mar, las mareas, los vientos y la actividad volcánica. Otros estudios cubrían disciplinas como la meteorología, la geología, la mineralogía, la zoología, la fisiología de plantas y animales y la botánica. Lo único que la tripulación no tenía permitido hacer era la actividad para la que el Erebus había sido concebido originalmente: «En el supuesto de que Inglaterra se viera envuelta en hostilidades con otra potencia durante su ausencia, tenga claro que no debe emprender ningún tipo de acción hostil de ningún tipo, pues la expedición bajo su mando ha sido armada con el único propósito de realizar descubrimientos científicos».
El Erebus ya había estado previamente en el golfo de Vizcaya, y parece que en esta ocasión evitó el tiempo inclemente por el que estas aguas eran célebres. «Durante nuestro trayecto por el golfo de Vizcaya no tuvimos ninguna ocasión favorable de determinar la altura de sus olas, ya que no experimentamos ninguna tormenta violenta», anotó Ross, un tanto decepcionado. Por otra parte, el Terror estaba disfrutando de una navegación menos placentera, pues había estado al borde del desastre durante la tormenta que había separado a los dos barcos en la costa de Devon. Según el libro de memorandos del sargento Cunningham, tres miembros de la tripulación estaban recogiendo el botalón de foque —un palo largo al que se podía atar una vela adicional— cuando «estuvieron a punto de perder la vida a causa del violento cabeceo del barco, que […] sumergió a todos, hombres y botalón, bajo el agua». El Terror tardó cuatro días en unirse al Erebus en la primera parada de la expedición, un presagio no demasiado alentador para el viaje que los aguardaba.
En cualquier caso, el 20 de octubre, casi un mes después de partir, los dos barcos arribaron a su primera escala, la isla de Madeira, a unos ochocientos ochenta kilómetros de la costa de África. Allí se tomaron varias mediciones, entre ellas la de la altura de la montaña más alta de la isla, el pico Ruivo. Un tal teniente Wilkes, de la expedición de exploración de los Estados Unidos (quien, al igual que Ross, también se dirigía al océano Antártico), había hecho recientemente sus propias mediciones; Ross se sorprendió al ver que diferían de las que él estaba realizando en unos cuarenta y dos metros, «una variación mucho mayor de la que podría esperarse dados los precisos y perfectos instrumentos empleados en ambas ocasiones». Más adelante, a lo largo de su viaje, Ross tendría más motivos para cuestionar la información recabada por Wilkes y se referiría al teniente en términos mucho menos educados.
El Erebus permaneció en Funchal diez días, pero su tripulación no estuvo ociosa. Sus botes auxiliares se bajaban e izaban constantemente para transportar provisiones desde la ciudad. El cirujano McCormick se apropió de uno de ellos y procedió a realizar diversos paseos de exploración por la isla con un lugareño, un tal señor Muir.
El 31 de octubre, los dos barcos levaron ancla rumbo a las islas Canarias. Fue una travesía tranquila, aunque Ross registró que sus redes de arrastre capturaron una especie completamente nueva de animálculo, que, según afirmó con entusiasmo, «constituye la base de la subsistencia de los animales marinos y, al emitir una luz fosforescente cuando se lo perturba, hace que la estela del barco en una noche oscura resulte sorprendentemente brillante». Su estancia en Santa Cruz de Tenerife transcurrió también sin incidentes, y quizá el momento más notable fue aquel en el que izaron a bordo a «una vaca viva», según relata Cunningham. Pero un comentario que hace de pasada sobre el siguiente lugar que visitaron deja claro que estas islas no eran remansos de paz y tranquilidad. Puede que Cunningham pudiera comprar «buen vino» y naranjas en Santiago, la mayor isla de Cabo Verde, pero la nota en la que menciona que sus habitantes «son o han sido esclavos» constituye un recordatorio de que ese horrible negocio había dominado la región hasta hacía muy poco. Aunque el comercio de esclavos era ilegal en el Imperio británico desde 1807, la esclavitud en sí no fue abolida hasta 1833. Y, cuando el Erebus o el Terror visitaron la zona, la Marina Real todavía patrullaba las aguas de la costa occidental de África para interceptar barcos negreros, una tarea que a menudo debía de ser igual de espeluznante que la guerra. Christopher Lloyd describe en su libro The Navy and the Slave Trade que, al abordar un barco esclavista en 1821, un oficial lo halló tan abarrotado bajo cubierta que su cargamento humano «se aferraba a las rejas de las escotillas para respirar un poco de aire fresco, se peleaban entre ellos por un poco de agua, mostraban sus lenguas resecas y se señalaban a sus enjutos vientres como si los dominara el hambre».
Cuando el Erebus y el Terror se acercaron al ecuador, entraron en las latitudes entre los alisios del noreste y del sureste. «Violentas ráfagas de viento y torrentes de lluvia se alternaban con calmas y brisas incomprensiblemente ligeras —observó Ross—, que, combinadas con el calor sofocante de una atmósfera tan cargada de electricidad, hicieron que esta parte del viaje fuera desagradable e insalobre». Si a Ross, en su espacioso camarote de popa, esta parte del trayecto le pareció incómoda, podemos imaginar cómo lo debieron de pasar aquellos que estaban bajo cubierta, por mucho que abrieran las escotillas.
El 3 de diciembre de 1839, el Terror cruzó el ecuador antes que el Erebus. William Cunningham, que jamás había cruzado esta imaginaria línea antes, era, por lo tanto, un «novato», y el resto de la tripulación, vestida para la ocasión como el rey Neptuno y sus asistentes, lo sometió a la tradicional ceremonia de cruce del ecuador, que él mismo narró en su diario:
Me hicieron sentar en la silla del barbero, y empezó el proceso de afeitado, para lo que me enjabonaron con una brocha de pintor; el jabón consistía en todo tipo de porquería que puede encontrarse en un barco (incluidos excrementos). A mis espaldas, la bomba trabajaba a máxima potencia. Tras ser rasurado a base de bien con el trozo de una argolla de hierro, me arrojaron de espaldas en una vela llena de agua […] y acabé empapado […], tras lo cual tuve el placer de ver a casi otros treinta pasar por un proceso similar.
A mediodía, se «empalmó la braza de la mayor» (una expresión que se utilizaba para anunciar una ración extra de ron)* y, «después de la cena, todo el mundo se entregó a los bailes y las diversiones».
Su primera Navidad lejos de casa se celebró con el entusiasmo tradicional. Tras las plegarias y un sermón del capitán Ross, trece de los oficiales se sentaron en la santabárbara para disfrutar de un menú compuesto por sopa de guisantes, pavo asado y jamón, nabos, pudín de ciruelas y tarta de calabaza. Dos días después, desayunaron un delfín recién pescado y, cinco días más tarde, los miembros del Erebus despidieron a la década que llegaba a su fin «con todo el mundo en cubierta bailando al son del violín». A bordo del Terror, al tocar la medianoche, el capitán Crozier hizo que el contramaestre empleara su silbato para convocar a todos a empalmar la braza de la mayor, «y debo decir —escribió Cunningham— que jamás había visto a un grupo de marineros responder más rápido a una llamada en toda mi vida». El violín empezó a tocar «Rule, Britannia!» y, con bailes y bromas que se prolongaron hasta las dos de la mañana, la tripulación «acabó de dar la bienvenida a la década de 1840 con tres sonoros hurras».
Podría decirse que la expedición iba a las mil maravillas, pero el caso es que progresaba muy lentamente.
La necesidad de mediciones paralelas constantes forzaba a ambos barcos a seguir un rumbo indirecto y muy largo. Habían cruzado el ecuador magnético el 7 de diciembre, momento en que Ross anotó con satisfacción que el agua de su brújula de inclinación Fox (un magnetómetro utilizado para medir el ángulo entre el horizonte y el campo magnético de la Tierra) quedó en una posición perfectamente horizontal. La había visto ya apuntar directamente hacia arriba en el polo norte magnético y, si la expedición tenía éxito, la vería apuntar directamente hacia abajo cuando llegaran al polo sur magnético. Ahora, las observaciones indicaban que estaban sobre o muy cerca de la línea de menor intensidad: la zona de calma ecuatorial magnética, por así decirlo. Ross quería explorar en mayor profundidad este fenómeno, por lo que ordenó que el barco avanzara en zigzag para cruzar una y otra vez la línea. Al final, para alivio de los marineros —si bien no de los científicos—, desembarcaron en la isla de Santa Elena el 31 de enero de 1840.
Aquella era la prisión abierta a la que se había llevado a Napoleón tras su derrota en Waterloo. A pesar de que eran conscientes de que ya había escapado de una isla, la de Elba, se había considerado que aquel punto perdido en medio del Atlántico era uno de los lugares más seguros del mundo. Y, en efecto, fue allí donde el francés murió, menos de veinte años después.
McCormick, siempre dispuesto a emprender una excursión, se hizo con un caballo y trotó montaña arriba para ver dónde había pasado Napoleón sus últimos días. El gran emperador francés se había visto reducido a vivir en direcciones absurdas con nombres como «Los escaramujos» antes de alojarse en la más grande y elegante casa de Longwood. McCormick se llevó una evidente decepción al descubrir que Longwood tenía un aspecto decadente y de abandono. «La sala de billar de Napoleón está llena de espigas de trigo», anotó con tristeza en su diario. En lo que había sido la sala de estar de Napoleón encontró una aventadora. Continuó revisando la casa casi en ruinas, embargado por el asombro y cierta pena. «Esta estancia lleva al dormitorio, bajo cuya segunda ventana descansó la cabeza del gran Napoleón cuando abandonó este mundo». Uno casi siente cómo su voz desciende hasta convertirse en un respetuoso susurro. Al día siguiente, visitó la tumba de Napoleón, alrededor de la cual «chapoteaban patos irrespetuosos».
Entretanto, el Erebus estaba resultando un buen hogar para Joseph Hooker. «Aquí soy muy feliz y vivo cómodo —escribió a su padre—. No estoy a menudo ocioso». Él y Ross compartían un interés similar por las ciencias, por lo que se llevaban bien. El capitán le había concedido espacio en su camarote para sus plantas, y «una de las mesas bajo la ventana de popa es completamente mía». En una carta a sus hermanas, Hooker ofrece un retrato íntimo de su relación. «Dibujo prácticamente a diario, en ocasiones durante todo el día y hasta las dos o las tres de la madrugada, siguiendo las instrucciones del capitán. Por la noche, él se sienta en un lado de la mesa, a escribir y pensar, y yo, al otro, a dibujar». Ross había ordenado que se arrastraran redes para recoger criaturas marinas, otra cosa que encantaba a Hooker. «McCormick no les presta atención, así que me las traen a mí». La única queja de Hooker era que la expedición progresaba muy lentamente. No culpaba de ello, como no es sorprendente, a la obsesión de Ross por seguir las líneas magnéticas. En lugar de ello, responsabilizaba de los retrasos al otro barco: «El Terror ha sido un miserable lastre para nosotros, pues de vez en cuando hemos tenido que recoger velas [para que no se quedara muy atrás]».
Sin duda alguna, parece que el Terror fue el más relajado y menos cerebral de los dos barcos en esta época. En su diario, Cunningham anota lo más destacado del día: «Se sacrificó un ternero por la tarde y las vísceras que se tiraron por la borda atrajeron a un tiburón que cazamos alrededor de las diez de la noche con un anzuelo y un cebo hecho con la tripa del ternero. Se resistió mucho a que lo izáramos a bordo. Era de la especie azul y medía 297 centímetros». Al día siguiente, anotó: «Se ha diseccionado al señor Jack Shark [Juan Tiburón] y todos cuanto había a bordo han disfrutado de un espléndido banquete gracias a él; su carne era blanca como la leche y en absoluto desdeñable». Al día siguiente, el tiempo fue «extremadamente clemente […]. Nos terminamos lo que quedaba del tiburón para cenar». Hacia el 26 de febrero habían vuelto a quedarse atrás, pero Cunningham no parecía preocupado por ello. «El final del día ha sido tranquilo —escribió—. Me sentí particularmente contento, no sé por qué motivo».
El 6 de marzo hubo una gran excitación a bordo del Erebus cuando, mientras estaban al pairo para una de sus rutinarias mediciones de profundidad, el cabo con un peso descendió 16 000 pies (4876,8 metros), la mayor profundidad registrada durante el viaje. Al acercarse al cabo de Buena Esperanza, el diario de Ross registra repetidos avistamientos de albatros, una de las aves marinas de mayor tamaño, con una envergadura de hasta tres metros y capaz de alcanzar velocidades de ochenta kilómetros por hora. El buen tiempo empezó a cambiar. El 11 de marzo, la niebla era tan densa que el Terror tuvo que disparar uno de sus cañones para establecer la posición del Erebus, que respondió con otro cañonazo. Sin embargo, luego, con un oleaje muy fuerte, que Cunningham consideró «el más fuerte que he visto desde que navego», los dos barcos volvieron a separarse. En esta ocasión, no fue el Terror el que se retrasó. Llegó a Simonstown, en el cabo de Buena Esperanza, veinticuatro horas antes que el Erebus.
McCormick estaba en cubierta el viernes 12 y describió su emoción al ver la montaña de la Mesa como solo un geólogo podría hacerlo. «A las 5.40 de la mañana, vi la montaña de la Mesa por la amura de babor […]. La estratificación horizontal de la arenisca silícea que conforma la cumbre de las colinas se ve desde el mar con magnífica claridad». Este no es precisamente el texto de una postal.
La base naval de Simonstown, originalmente construida por los holandeses pero conquistada por los británicos en la década de 1790, se encontraba en la orilla occidental de la bahía de Simon, a unos pocos kilómetros al sur de Ciudad del Cabo. Tan pronto como el barco ancló en la bahía, Ross organizó la construcción de un observatorio magnético, mientras que McCormick marchó para ascender los estratos horizontales de arenisca silícea y visitar los viñedos de Constantia. Joseph Hooker escribió a su padre sobre la relación entre los dos cirujanos. «McCormick y yo somos excelentes amigos y no existen celos entre nosotros […]. No le interesa nada más que la caza de aves y la colección de rocas. Yo soy nolens volens [lo quiera o no] el naturalista, por lo cual disfruto de la ventaja del camarote del capitán y me considero recompensado con ello en abundancia».
Entretanto, el sargento de la Marina Cunningham lidiaba con el eterno problema de la Armada: los desertores. Los marineros Coleston y Wallace se habían escabullido, pero un alguacil los había arrestado y devuelto al barco (resultó que los dos hombres serían reincidentes, pues volverían a huir del barco en Hobart tan solo unos pocos meses después). A pesar de los rigores del viaje, muy pocos hombres desertaron en los cuatro años que duró la expedición. Es posible que eso se debiera a que estuvieron bien cuidados y relativamente bien pagados. Por lo general, empero, el porcentaje de desertores reflejaba lo agradable o no del lugar en el que el barco estaba. En 1825, el capitán Beechey, del HMS Blossom, registró que catorce de sus marineros habían desertado en Río de Janeiro. Sin duda, los incentivos para desertar en la Antártida debieron de ser mucho menores.
A pesar de todo, Cunningham disfrutó de algo de tiempo libre. El último día de marzo bajó a tierra firme para relajarse un poco. «La cerveza […] se servía en raciones de un cuarto [dos pintas, casi un litro] por “bípedo”, lo que se decía que contribuía a desordenar los áticos de la gente». De todos los eufemismos que existen para referirse a la ebriedad, creo que «desordenar el ático» es uno de los más poéticos.
El 6 de abril de 1840, después de una escala de tres semanas, la expedición zarpó de Simonstown. Y ya era hora, si hemos de creer lo que apunta Cunningham en su diario. Tres días después de disfrutar de esa cerveza en la costa, se subieron a bordo tres «terneros» muy grandes. Uno de ellos se soltó y corneó a un tal señor Evans en el muslo. Esa misma tarde, y quizá relacionado con lo anterior, Cunningham informó de «una primera guardia muy problemática debido a que varios miembros de la tripulación estaban borrachos». Era hora de partir.
Dejaron atrás el puerto, pusieron rumbo a mar abierto y pasaron junto al HMS Melville, el buque insignia del almirante Elliot, comandante supremo de la base de Simonstown, cuya tripulación subió a las jarcias para proferir tres hurras cuando los barcos se cruzaron. La naturaleza no fue tan respetuosa. Se levantó un viento del oeste tan fuerte que el Terror quedó atrás y tuvo que ser remolcado para abandonar el puerto. Para cuando salió a mar abierto, el Erebus se había perdido de vista. A pesar de disparar cohetes y utilizar señales pirotécnicas durante toda la noche, no recibió respuesta de su barco hermano.
Las condiciones hostiles de la costa de Sudáfrica eran conocidas por todos los marineros que habían navegado por aquellas aguas. Allí se encontraban las corrientes de los océanos Índico y Pacífico, a lo largo de una extensión de trescientos veinte kilómetros de plataforma continental conocida como la corriente de las Agujas, que creaba lo que Ross describió como «un mar durísimo y caótico. Los vientos soplaban desde prácticamente todos los puntos de la brújula». Para evitarlo, llevó al Erebus hacia el sur, aunque perdió en el trayecto dos de sus valiosos termómetros marinos, que el mal tiempo arrancó de sus cabos. Frente a ellos había un largo trayecto hasta Tasmania, o la Tierra de Van Diemen, que era como todavía se conocía oficialmente: más de 9500 kilómetros a través de algunos de los mares más virulentos del mundo, una extensión que, por su latitud, se conocía como los Cuarenta Rugientes.
Unos vientos del oeste implacables soplaban incesantemente sobre el Índico, sin ninguna masa terrestre que impidiera su avance. La combinación de un viento de popa fuerte y enormes olas era un regalo envenenado. Esta situación permitía al Cutty Sark realizar el trayecto entre Londres y Sídney en menos de ochenta días, pero también podía ser muy peligroso. Para Ross, el desafío no tenía que ver con la navegación. Sus órdenes científicas y de exploración implicaban que, en lugar de dejar que lo llevara el viento, tenía que navegar contra él a cada tanto para investigar las islas que había en el camino. No siempre era posible. Solo tuvieron tiempo de atisbar la costa de las islas del Príncipe Eduardo, donde McCormick registró su asombro al ver una cala «literalmente forrada de pingüinos» antes de que una espectacular tormenta los arrastrara más allá y acabara con cualquier posibilidad de desembarco.
El enorme poder de los elementos sorprendió incluso a alguien que había viajado tanto como el capitán del Erebus. En un momento dado, Ross vivió «la lluvia más intensa que jamás he contemplado […], truenos y los relámpagos más vívidos acompañaron a este gran diluvio, que se prolongó sin cesura durante más de diez horas».
La resistencia del barco y de su tripulación se puso a prueba hasta el límite, pues el viento, que soplaba con fuerza 10, cambiaba de dirección de forma tan virulenta «que pasábamos la noche sumidos en la angustia, temerosos de que nuestros barcos se hundieran a causa de algunas de las imprevisibles olas que rompían contra la borda, o por si, debido a las frecuentes sacudidas y golpes que recibía el barco […], perdíamos alguno de los palos».
Parece asombroso que alguien viviera en aquellas latitudes azotadas por las tempestades, pero así era, y se había pedido a Ross que llevase provisiones a algunos de esos hombres: un grupo de once cazadores de elefantes marinos varados en la isla de la Posesión, en el archipiélago de las islas Crozet. Parecía que el viento iba a empujar al Erebus más allá de la isla, pero, empleando una habilidad considerable, Ross dio la vuelta y puso proa al oeste. Como no pudo enviar un bote a la orilla, anclaron a cierta distancia y seis de los cazadores acudieron a ellos. Estos no impresionaron a Ross. «Parecían más esquimales que seres civilizados […]. Tenían las ropas literalmente empapadas de aceite y despedían un terrible hedor». McCormick se mostró menos severo. Describió al señor Hickley, el portavoz de los cazadores, como «su líder, de aspecto viril, que parecía disfrazado a la perfección de “Robinson Crusoe”». Hooker consideró que Hickley era un hombre espectacular, «como si fuera algún príncipe africano, especialmente sucio, pero, a pesar de ello, el más independiente de los hombres». Dejaron a los cazadores de focas una caja de té, paquetes de café y una carta de su patrón, que, según apuntó McCormick, «pareció decepcionar al líder del grupo […], que evidentemente no esperaba que un barco les llevara víveres, sino que los recogiese».
Ross, consciente de las instrucciones del Almirantazgo, puso rumbo a su siguiente destino oficial. De nuevo, las observaciones magnéticas fueron el motivo primordial de la elección del siguiente punto de su ruta. «Es probable que las islas Kerguelen resulten especialmente adecuadas para tal propósito», escribieron los lores del Almirantazgo. Sin duda alguna, no resultaban especialmente adecuadas para nada más. Estas islas, descubiertas por el francés Yves-Joseph de Kerguelen-Tremarec en 1772, se encuentran indudablemente muy lejos de todo: según la primera frase de una página web de viajes que consulté, están «a 3300 kilómetros de cualquier tipo de civilización» (lo de «cualquier tipo» es lo que me parece más prometedor). Para remate, están cubiertas de glaciares y tan al sur que fue allí donde Ross anotó el primer avistamiento de hielo antártico de la expedición. No es sorprendente que el capitán Cook las bautizase como las «islas de la Desolación».
Mientras el Erebus se acercaba a esta fortaleza yerma, la entrada del 8 de mayo de 1840 del diario de McCormick ofrece la triste historia de la muerte de uno de los miembros más pequeños de su dotación, Old Tom, un gallo que se había traído de Inglaterra con una gallina con el propósito de colonizar la isla que ahora habían alcanzado, pues el establecimiento de nuevas especies en islas remotas era uno de los objetivos de la misión. «Tom […] ha muerto hoy —escribió—, cuando ya tenía a la vista los que iban a ser sus nuevos dominios; el asistente del capitán ha entregado su cuerpo a las profundidades: ha sido el entierro de un marinero».
Mejores noticias llegaron con el anuncio desde la cofa de que se aproximaban a la Roca Arqueada de las islas Kerguelen para desembarcar. Se habían avistado las velas del HMS Terror; era la primera vez que se divisaban en un mes. Pero el oleaje era tan fuerte que el Erebus tardó tres días, durante los cuales dio veintidós bordadas muy cerradas, en llegar a su fondeadero, y pasó otro día entero antes de que el Terror se le uniera. Luego, ambas naves tardaron otros dos días en ser remolcadas hasta la entrada del puerto, donde al fin echaron ancha, se bajaron los botes y se desembarcar los materiales necesarios para construir un observatorio.
La comunidad internacional había seleccionado ciertos días para realizar mediciones magnéticas simultáneas, o días de término. Ross se aseguró con detalle de tener a mano y listos, allí donde estuviera, los instrumentos para registrar la actividad magnética en ese lugar al mismo tiempo que todos los demás en el resto del mundo anotaban sus mediciones. Esto obligaba a asegurarse de que los equipos de medición se conservaban de forma adecuada. A tal fin, se construyeron en la playa del puerto de la Natividad de la isla dos observatorios, uno destinado a las mediciones magnéticas y otro, a las observaciones astronómicas, a tiempo para los días término del 29 y 30 de mayo. Se generó una gran expectación cuando, posteriormente, se coordinaron e hicieron públicos los resultados. La actividad detectada en Kerguelen resultó notablemente similar a la observada y medida en Toronto, más o menos a la misma latitud, pero en el otro extremo de la Tierra.
A Joseph Hooker le interesaban los desafíos que presentaban las islas Kerguelen por otros motivos. La expedición del capitán Cook había identificado solo dieciocho especies de plantas, pero Hooker encontró al menos treinta solo durante el primer día. Incluso cuando no podía salir del barco, sacó partido del embate de las olas que provocaban los fuertes temporales. «Permite que te cuente la placentera ocupación a la que dediqué los días en que los terribles vientos me confinaron a bordo […]. A pesar de la oscilación del barco, dibujé para todos vosotros», escribió en una carta dirigida a su familia. Lo más fascinante para Hooker fue el descubrimiento del maravilloso vegetal llamado Pringlea antiscorbutica, un tipo de repollo que crecía en las islas Kerguelen y que ya el botánico del capitán Cook, el señor Anderson, había identificado como un alimento milagroso para los marineros. Su tubérculo, que sabía a rábano picante, y sus hojas, que se parecían a la mostaza o al berro, eran tan eficaces en la prevención del escorbuto que se había servido durante ciento treinta días a la expedición de Cook, período durante el cual no se registró ningún caso de la enfermedad. Los hombres de Ross comenzaron a utilizar ese repollo milagroso de inmediato, lo cual gozó de aceptación general. Cunningham se encuentra entre quienes dejaron constancia de su agrado. «Me ha gustado mucho el sabor del repollo silvestre».
El 24 de mayo de 1840 celebraron el vigesimoprimer aniversario de la reina Victoria disparando salvas y sirvieron pudín de ciruela, carne en conserva y una doble ración de ron por la noche. Justo al día siguiente, recibieron por la fuerza un recordatorio de lo lejos que estaban del estío inglés cuando empezó a descargar sobre ellos una tremenda ventisca. Al caer la oscuridad, Cunningham la describió como «un huracán completo» sobre el barco. «Nunca he oído el viento soplar tan fuerte como lo ha hecho esta noche».
McCormick, el cirujano, compartía el entusiasmo de Hooker por las islas Kerguelen, pero desde una perspectiva geológica. «Estas, y Spitzbergen, en el hemisferio opuesto, constituyen, a mi parecer, las tierras más asombrosas y pintorescas que he tenido la suerte de visitar», anotó con entusiasmo en su diario. Y eso a pesar del hecho de que «ni las islas del Ártico ni las del Antártico tienen árboles ni arbustos […] que las animen». A McCormick no le interesaba lo que podía encontrar en las negras rocas basálticas de aquella solitaria isla, sino lo que había habido allí miles de años antes. «Bosques enteros […] de madera fosilizada están enterrados bajo grandes ríos de lava», escribió maravillado al descubrir bajo unos escombros un tronco de árbol fosilizado con una circunferencia de más de dos metros. Su intención era explicar ese fenómeno. En Inglaterra, encontrar corales y otras formas de vida tropical incrustadas en la caliza del norte de Devon le había parecido una experiencia fascinante. Por los mismos motivos, le intrigaba descubrir bosques de coníferas sepultados en las islas de Kerguelen, completamente yermas. «Me he preguntado cómo pudieron existir jamás en este lugar». Pasarían todavía otros setenta años antes de que Alfred Wegener propusiera la audaz teoría de que los propios continentes podrían haberse desplazado a lo largo del tiempo, y otros cincuenta años más hasta que la teoría de las placas tectónicas se probara.
Por lo que respecta a la vida animal de la isla, parece que McCormick la consideraba más bien una ocasión de practicar su puntería. Es imposible leer una página entera de sus extensos diarios sin maravillarse, o quizá desesperar, ante su inagotable capacidad de admirar las criaturas de la creación para, más tarde, cazarlas. El 15 de mayo identificó una paloma antártica o picovaina, un «ave singular y bellísima […], tan valiente y confiada que parece extraña en esta isla, a la que su presencia confiere encanto y animación, sobre todo para un amante de las razas aladas como yo». Al día siguiente, añadió de manera sucinta: «He abatido mi primera paloma antártica». Una semana después, mientras acompañaba al capitán Ross y a una partida de exploración, cazó «cinco cercetas y charranes, y regresé […] a las cinco de la tarde». El día siguiente, «cacé un petrel gigantesco […] y una gaviota de lomo negro que nos sobrevoló». El día 30, «me dirigí a la orilla alrededor de mediodía, cacé una gaviota de lomo negro desde el bote y un cormorán grande al desembarcar». Y el día no había llegado a su fin. En el camino de vuelta al barco, tras visitar al capitán Ross en el observatorio, cazó «dos palomas antárticas, dos petreles gigantescos, dos cormoranes y una cerceta que volaba sobre el cabo».
A McCormick le gustaban las aventuras, pero en el transcurso de una expedición en tierra firme su espíritu audaz estuvo a punto de costarle la vida. Después de haber salido a buscar minerales y haber llenado su mochila con «algunos de los mejores especímenes de cristales de cuarzo […], que pesarían en total unas cincuenta libras [unos veintidós kilos]», al caer la noche se encontró con el paso cortado por unas cascadas torrenciales. Abandonó la mochila y, al final, se abrió camino hasta la base de un acantilado solo para darse cuenta de que desde allí no podría llegar al barco. «La oscuridad de la noche —recordó un poco después— solo se veía aliviada por el resplandor intermitente de la espuma blanca y vaporosa que los torrentes enviaban hacia el cielo; las espectaculares ráfagas de viento, acompañadas por un diluvio, se combinaban con ceñudos e intimidantes acantilados negros para formar una escena inimaginable». Cuando al fin regresó al barco, le ofrecieron té acompañado, precisamente, de unas palomas antárticas asadas que «nuestra atenta y amable tripulación había cazado en mi ausencia».
Mantenerse activo era la clave para sobrevivir en cualquier barco tan atestado como aquel, especialmente en aquellos lugares salvajes e inhóspitos, en los que debía de resultar demasiado fácil perder cualquier sensación de propósito. El capitán Ross siempre se aseguraba de que hubiera trabajo que hacer, ya fuera construyendo o trabajando en los observatorios. Por supuesto, desde un punto de vista personal, el imperativo científico de la expedición —fuera la historia natural, la zoología, la botánica o la geología— era claramente algo que lo motivaba y apasionaba tanto como a McCormick y a Hooker.
Para saber cómo respondían a esta situación los marineros comunes, solo disponemos de los diarios del sargento Cunningham. Y lo cierto es que estos ofrecen un retrato bastante lastimoso de unos hombres que trataban de hacer las cosas lo mejor posible en unas condiciones espantosas. Hubo tormentas y fuertes vientos cuarenta y cinco de los sesenta y ocho días que pasaron en las islas Kerguelen. El viento, la lluvia y la nieve azotaron el puerto mientras se esforzaban por trasladar el equipo a la orilla y de vuelta al barco. Lo más cerca que llega el sargento Cunningham a registrar algo parecido a la satisfacción es un día en el que cazó y cocinó varios cormoranes. Estos, según anotó, conformaron un «auténtico manjar». Por lo demás, la entrada de su diario del 19 de julio es representativa del resto de las jornadas: «Un intenso frío glacial; servicio religioso por la mañana. Otro de esos domingos horribles que un hombre pasa en un barco como este».
Al menos, aquel sería su último domingo en las islas Kerguelen, pues, a la mañana siguiente, el 20 de julio, tras varios días siendo empujados al fondeadero por los vientos en contra, el Erebus y el Terror abandonaron finalmente lo que Ross describió como «este espantoso y desagradable puerto». Joseph Hooker trató de ver el lado positivo, aunque no de una forma muy convincente. «Lamenté que nos marcháramos del puerto de la Natividad; al buscar alimento para la mente, uno se encariña hasta de los lugares más desdichados del globo». No es precisamente una cita que pueda utilizar una oficina de Turismo.
Hoy, las islas Kerguelen forman parte de las Tierras Australes y Antárticas Francesas, y solo se puede llegar a ellas en un barco que sale de la isla de Reunión solo cuatro veces al año. Los únicos habitantes que pasan todo el año en el archipiélago son científicos. Plus ça change.
Puede que el puerto de la Natividad fuera un lugar desolado y desagradable para la tripulación del Terror y del Erebus, pero, al menos, les había brindado cierto refugio. Ahora, de vuelta en mar abierto, se vieron expuestos de nuevo a toda la fuerza de los Cuarenta Rugientes. Una serie de cadenas de bajas presiones se sucedieron día tras día, y los icebergs que amenazaban en el horizonte y quince horas de oscuridad a través de las que navegar hicieron que mantener el rumbo supusiera un reto para el navegante y el contramaestre.
Con la fuerte lluvia y las constantes turbulencias, el Erebus perdió de vista al Terror en poco tiempo. La disparidad entre las dos embarcaciones todavía irritaba a Ross. Anotó con no poca irritación que hubo de moderar las velas del Erebus mientras buscaba a su barco gemelo, más antiguo, «con no pocas molestias, pues la nave se balanceaba en demasía como consecuencia de no desplegar las suficientes velas para mantenerlo firme». Al final, abandonó la búsqueda y el Erebus continuó solo.
Por irónico que parezca, fue durante uno de los pocos días favorables cuando aconteció lo peor.
La tripulación estaba ocupada limpiando y había hombres en las jarcias que desplegaban las velas para que se secaran cuando se soltó la vela de un estay que golpeó al contramaestre, el señor Roberts, quien, según cuenta un testigo, «salió volando y cayó por la borda». Se le lanzaron inmediatamente un salvavidas y varios remos, pero el barco avanzaba a seis nudos y quedó rápidamente atrás. Se bajaron dos cúteres al mar, pero, como habían tenido que reforzarse sus ataduras a causa de las tormentas, se perdió un tiempo precioso mientras los soltaban. El cirujano McCormick, que se encontraba en esos momentos paseando por el alcázar, presenció la tragedia. «La última vez que lo vi asomaba por la cima de una ola, donde uno o dos gigantescos petreles que volaban sobre su cabeza quizá lo golpearon con sus poderosas alas o el no menos poderoso pico, pues desapareció por completo entre dos olas».
Uno de los cúteres que fueron al rescate recibió el impacto de una ola en un costado que lanzó a cuatro de sus ocupantes al agua. Es poco probable que ninguno de ellos supiera nadar, pues existía entre los marineros la superstición de que aprender a nadar traía mala suerte, como si hacerlo fuese admitir de antemano que las cosas iban a ir mal. El intento de rescate, por lo tanto, podría haber provocado la pérdida de varias vidas de no haber sido por la rápida reacción del señor Oakley, el suboficial del Erebus, y del señor Abernethy, el artillero, en el otro bote, que se apartaron inmediatamente del barco y rescataron a los cuatro hombres de entre las olas, «completamente entumecidos y estupefactos por el frío». El sobrecargado cúter tuvo entonces que navegar junto al barco durante un tiempo y se llenó cada vez más de agua, hasta que, finalmente, lo izaron a bordo.
Se recuperó la gorra de Roberts, pero eso fue todo. La figura del contramaestre es tan importante para la vida de un barco que su muerte debió de conmocionar a todo el mundo. El sonido de su silbato y su orden de «¡Todo el mundo a cubierta!» eran, con toda seguridad, un sonido tan habitual a bordo como el de la campana del barco. La expedición había sufrido su primera baja, justo antes del aniversario de su partida.
El 12 de agosto atisbaron una costa cubierta de nubes. Las cartas y el sextante les confirmaron que estaban frente al extremo suroccidental de Nueva Holanda (lo que hoy es Australia Occidental). Al recibir esa noticia, quizá creyeron que lo peor había pasado, pero la peor tormenta que sufrirían estaba aún por llegar. Al día siguiente, un temporal furibundo los azotó. El barco quedó atrapado; el viento soplaba con una intensidad tan diabólica que la gavia mayor quedó hecha girones y el aparejo de juanete de estay salió volando, por lo que el palo del que colgaba quedó desnudo. «Una enorme montaña semoviente de ondulante mar verde se acercó a popa —recordó McCormick—, y amenazó con sepultarnos. Pasó por encima de la popa por estribor y rompió sobre la cubierta; me calé hasta los huesos mientras me aferraba a un aparejo del palo de mesana para evitar que me arrastrara al mar». Su gráfica narrativa continúa con una memorable descripción de su capitán, atado en su puesto de cubierta para que no se lo llevara el mar y desafiando a los elementos, como si fuera el capitán Ahab en Moby Dick: «El capitán Ross mantuvo su posición en cubierta a barlovento gracias a haber ordenado que lo rodearan tres veces con la driza de la vela mayor de mesana para fijarlo donde estaba». La fuerte marejada continuó, y, aunque los vientos amainaron, las escotillas tuvieron que permanecer cerradas durante todo el día siguiente y «se encendieron velas en la santabárbara» para ahuyentar la oscuridad bajo cubierta.
La noche del 16 de agosto, a la luz de una brillante luna llena, Ross anotó, con lo que debió de ser un inmenso alivio, las siguientes palabras: «Frente a nosotros se extendía la tierra de Tasmania».