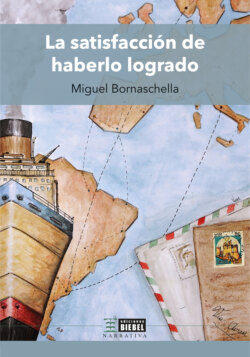Читать книгу La satisfacción de haberlo logrado - Miguel Bornaschella - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
Montaquilla, el pueblo natal
ОглавлениеCasi setenta años después sigo repitiendo la misma frase para ubicar mi origen: “Entre Nápoles y Roma, entre el Adriático y el Mediterráneo”. De esa forma ubico en el mundo y en Italia a Montaquilla.
Montaquilla es una ciudad de la Provincia de Isernia, en la región del Molisse, distante a veintiún kilómetros de la capital de la provincia y a 464 metros por encima del nivel del mar, al oriente de la cadena montañosa del Mainardi y al sur del monte de la Meta. Debe existir desde que sopla el viento, pero el primer registro de la intervención del hombre se encuentra en algunos documentos allá por el año 778. Allí se pueden leer algunas primeras aproximaciones a su nombre Montem Aquilam, Montis Aquili en 1150, o Mons Aquilus en 1168. Algunos lo traducen como Monte dell’Aquilone, haciendo referencia al viento del norte. Por otra parte terminaron dándose por válidas algunas constancias que indican que estas tierras formaban parte del vasto Monasterio de San Vincenzo de Volturno. Luego, por obra de distintas ventas y otras tantas donaciones las tierras han ido cambiando de dueños y de herederos. Entre ellos Andrea d’Isernia, Giovanni Caracciolo y sus hermanos y Ugo di Rocca y los hermanos de éste. Se supone que hacia el año 1305 Andrea d’Isernia logra comprar todos los territorios de Montaquilla unificando la propiedad que luego heredara Landolfo, el menor de sus hijos que logra ser el último titular entre los años 1316 y 1325, año en el que muere. La descendencia de Landolfo es incierta, pero tiende a suponerse que en la segunda mitad del siglo XIV Montaquilla era un feudo de una familia que termina adoptando este apellido para sí. Se estima que podría ser la misma familia d’Isernia y que asumiera ese nombre tanto como para adoptar el título nobiliario como para diferenciarse de ramas genealógicas colaterales de la familia d’Isernia.
Las primeras anotaciones de censos de población datan del año 1561, donde se contaban “fuochi”, hogares a leña y no personas y eran 53 en aquel año, 50 en el 1608, 55 en el 1669. En el año 1795 se cuentan 590 habitantes, 790 en 1848, 1271 en 1861, 1706 en 1907, 1857 en 1911, siendo la población actual de 2600 habitantes, más o menos la misma cantidad que cuando Dios me trajo al mundo el 5 de febrero de 1948.
Como era natural en aquel tiempo nací en la propia casa de mis padres, que era la que mi madre había heredado de su familia. Fui el último de los hijos que Giovanni Bornaschella y Filomena Ricci habían decidido traer a este mundo. Aunque según mi madre me contó ya en mi plena adultez y con la naturalidad que siempre la caracterizó, sin ponerle a la frase ningún agregado innecesario, mi llegada no había estado, por decirlo de alguna manera, exactamente planificada. Pero bueno, una vez aquí presente en este mundo, ya estaban mis tres hermanos, Ángel de once años, Livia de seis y Josefa de tres.
Nuestra casa estaba y está más firme que nunca más de setenta años después en Vía Piano 4 en el pueblo que se ha ido construyendo en torno a la montaña. Se deduce que ha sido una planificación bien estratégica. Apuntaba a la defensa de los habitantes ya que desde lo alto se tenía la visión de los que desde abajo pretendían invadir en tiempos remotos. Más aún, el pueblo tenía un portón enorme, que guardaba dentro a todos sus hijos cuando se cerraba por la noche, y ya nadie entraba ni salía, hasta que en la mañana siguiente comenzaban lo que eran las tareas habituales, básicamente cultivar la tierra y criar a los animales.
En Montaquilla no había desocupación. Todo el mundo tenía cosas para hacer todo el tiempo. Y siempre había algo más para hacer. Allí no había ni hay industrias. La mayoría y casi todas las cosas que se podían conseguir para vivir provenían de la tierra y de los animales. El valle sobre el río Volturno era la tierra más fértil. A lo largo de él cada cual, incluida mi familia, tenían sus pequeñas parcelas de tierra, que con un tanto de astucia y otro tanto de inteligencia hacían rendir lo suficiente. Los frutos de la tierra se comerciaban con sencillez y afecto entre todos los vecinos. Se trocaban unas cosas por otras y las que no, se llevaban a vender a pueblos vecinos con distinta suerte. Los valores de cada especie estaban fijados desde generaciones remotas, por una decisión desconocida e invisible, pero que nadie se atrevía a discutir y a nadie se le ocurría que fuera necesario cambiar de reglas: una unidad de esta especie era igual a dos de la otra y así, todas las cosas para comer tenían su precio y se comerciaban tranquilamente. El dinero era un bien escaso que se atesoraba de a pequeñas cantidades para ciertas ocasiones, y hasta la atención del médico podía ser pagada con una cesta de verduras o con otras cosas y servicios, sin necesidad de que interviniera el dinero. El trigo cosechado se llevaba al molino, allí se dejaba una parte y se retiraba la harina como contraparte de la cosecha. Lo que le faltaba a uno lo tenía el otro y luego a nadie le faltaba nada de lo necesario. Inclusive se intercambiaban los jornales de trabajo cuando uno iba a trabajar al campo del otro. Y todo se gestionaba en un estado de orden y hermandad, y la disputa que surgiera tenía un corto recorrido porque la justicia actuaba, aún apareciendo con gestos informales, y ya entonces no se discutía más.
Durante todo un año las familias criaban su animal para obtener la carne de cerdo. Se cortaba en porciones, bastante pequeñas, y se conservaba hasta el año siguiente en unas grandes tinajas de piedra que llamábamos “pila”, cubiertas por grasa que se guardaban en los ambientes que en las casas de cada cual se destinaba a las conservas. Entre otras cosas allí se almacenaban los tomates disecados o en botellas ya procesados después del ritual de la cosecha. El ritual era una suerte de fiesta vecinal en donde cada uno ayudaba al otro a procesar lo suyo, y la única contraprestación era que luego fueran a colaborar con el que había colaborado antes, logrando así el intercambio de jornales. Participaban todos los miembros de la familia y eran uno de los divertimentos de la época. Donde no solo se procesaban los tomates, se pelaba el maíz y el choclo o se cosechaban legumbres. Terminado el trabajo, algunos tocaban música y otros la bailaban también. Mi padre participaba activamente y en todos los aspectos de la faena. Era muy trabajador, incansable pero también era bien reconocido en el pueblo por su habilidad para tocar la “verdulera” de dos bajos. Mi madre no festejaba mucho esa habilidad. Al tiempo que estaba embarazada de este servidor, el escenario se hacía complicado para que pudiera intervenir con su instrumento. Mi padre y sus amigos creyeron ser originales y montaron una comedia en las que unos lo iban a buscar y él se negaría tratando de ser lo más convincente posible. La comedia se desarrolló caída la noche con unos desde la calle y mi padre desde adentro intercambiándose mentiras desordenadamente. Mi madre los dejó actuar un tiempo hasta que la paciencia se lo permitió y a su tiempo le dio la venia para concurrir, haciéndole creer, como a menudo lo hacía, que la había convencido. Pero la noche se hizo un poco larga y papá no volvía a casa. El tiempo de la venia se agotó y mamá fue a buscarlo, imaginando sin equivocarse lo que estaba sucediendo: aquella frase que dice que “el que toca nunca baila” no se cumplió en esta ocasión. De manera que rápidamente la verdulera, mamá y papá volvieron a casa. Y la verdulera tardó un buen tiempo en volver a salir de casa.
Con los frutos de la tierra cosechados y los animales sacrificados, con los trueques correspondientes, con la labor de manufactura agregada, y con el poder de racionalizar y administrar lo que había, entonces se comía. La distribución que mi madre hacía a la hora de almorzar o cenar tenía la misma equidad y justicia que la utilizada por el pueblo para canjear sus bienes. Aquí se aplicaba la proporción de acuerdo al trabajo realizado por cada cual. Nadie tenía el derecho a discutir esa distribución, porque la única perjudicada en el reparto era doña Filomena, última en servirse y con la porción más pequeña. Las consecuencias de aquella dieta quedaron estampadas para siempre en su esmirriada y pequeña figura, aunque en general siempre fue muy sana. De no ser por los deterioros lógicos producidos por el avance de la edad, nunca la vi enferma, ni en cama, ni haciendo reposo, ni quejándose, ni jactándose de dirigir las decisiones de la casa, ni en Italia ni en la Argentina. Nunca se enfermó porque ella misma tomaba la decisión de no hacerlo. El hecho de enfermarse era como quitarse los engranajes del reloj. Los resfríos le pasaban, las gripes, los dolores en los huesos. Todas esas cuestiones le sucedían como a cualquiera, pero a ella no la enfermaban porque continuaba con lo suyo sin quejarse de nada. En la última etapa de su vida decía que todo el mundo la veía bien, que la halagaban por eso: “Claro está que ustedes me ven bien”, les repetía, “la cuestión es que yo nunca me quejo, no cambio nada con quejarme”.
Trabajó a la par de mi padre. Bien temprano ordeñaba la vaca y procesaba la leche para preparar la ricota y el queso. Administraba el desayuno a los hijos, enfriaba mi leche pasándola de taza en taza casi todos los días, y luego enviaba a mis hermanos a la escuela. Otras de las ocupaciones comunes de todos los días era ir a la fontana, portando la tina de cobre y recorrer trescientos metros para recoger el agua que seguía el recorrido desde lo alto de la montaña a través de un entramado de tuberías para llegar al centro del pueblo.
En los meses de invierno y mientras el deshielo era muy lento y paulatino el agua salía lánguidamente por la canilla al final del recorrido en un chorrito que no hacía más que demorar la actividad del pueblo. Así se formaban largas colas llenas de paciencia y no tanto. Visto desde el lado positivo se lograba integrar un vínculo social, que incluía el pretexto perfecto para que las jovencitas dieran esperanzas a los jóvenes y germinaran noviazgos. Pero no todas las relaciones eran tan amigables. Las pocas familias que podían les pagaban a otros vecinos para que hicieran todo este trabajo de trasladar el agua. Los problemas no tardaban en aparecer de tanto en tanto y cuando algunas tinas se adelantaban sin derecho a otras por obra de sus dueños comenzaban unas buenas reyertas con tinas pateadas y abolladas. Al fin y al cabo, mamá volvía a casa con los veinte litros de agua en la tina, portada sobre la cabeza, amortiguada adecuadamente con la base de un trapo enroscado formando una corona. Mamá no era ajena a aquellas reyertas. Su tina portaba también las abolladuras correspondientes. Con una destreza inigualable y un pulso determinante no perdía una sola gota y el agua llegaba a casa y de ahí nos servíamos para asearnos o cocinar.
La ropa se lavaba en el río y con el jabón que, como no podía ser de otra manera, también elaboraba mi madre cocinando grasa de cerdo y soda cáustica. La rutina continuaba con la preparación del almuerzo que luego llevaba hasta la parcela donde mi padre trabajaba. Mientras él almorzaba ella continuaba con las labores del campo y cuando terminaba de almorzar seguía trabajando. Volvía a la casa para la cena, esperar a mi padre, y si fuera el caso, y a su debido momento cumplir con los compromisos del amor, a los cuales, según le contaba a mi hija Lorena, muchos años después, era inimaginable negarse. De ninguna de estas cosas tampoco jamás se quejó. La naturaleza de su espíritu era la del sacrificio con naturalidad y en tantas otras cuestiones, absorber el sufrimiento sin recriminarle a nadie por su destino.
A este pueblo, como a tantos otros de Italia y Europa, la guerra lo atravesó dejando unos recuerdos que se transmitían de generación en generación porque el dolor de la acumulación de las heridas hacía que fuera imposible mantenerlo en silencio. El relato que en principio era muy natural, en la visión de los hijos y los nietos tomaba nuevamente la dimensión de la tragedia, que no por obvia fue sencilla de sobrellevar. El lugar común de decir que fue un sufrimiento brutal, no alcanza para denunciar su verdadera dimensión, su estructura escénica, su duración en el tiempo, sus consecuencias irremediables. Tratar de relatarlas es una tarea que no se concluye nunca.
En la Primera Guerra Mundial mi padre perdió al suyo cuando tenía apenas 6 años. No hace mucho tiempo pude recuperar esos datos con precisión. Obtuve la copia de un acta en la que constaba su nombre: Ángelo Bornaschella, que murió el 19 de octubre de 1918, apenas unos meses antes que la guerra terminara y a causa de una bronquitis que derivó en una infección generalizada. Murió en el Hospital de Campo Número 56, en Gubbio, región montañosa de Zangolo. También supe que su número de matrícula era el 20562, y había prestado servicio en la segunda compañía de la Brigada de Messina.
Algún tiempo después la madre de mi padre se casó con el hermano del abuelo Ángelo. Por aquel entonces esas formas de reorganizar la familia era algo natural. Entre otras muchas intenciones naturales, llevaba la intención de proteger a la mujer y ocuparse de sus hijos y mantener armado el hogar. Al amparo de esta nueva unión y de este amor renovado, mi padre tuvo cuatro hermanos más. Pero no todas las reorganizaciones familiares tenían el mismo destino.
En varios hogares se escuchaban historias fatalmente reales con epílogos de difícil relato. El que partía a la guerra, en la primera o en la segunda, abandonaba su voluntad a las conveniencias y caprichos del destino. En su hogar se terminaba por perder las esperanzas de sus noticias y su paradero terminaba pareciéndose al viento que pasaba sin saber por dónde y sin saber para cuál lugar. Podía ser prisionero y trabajar en esa condición en otros países, o a un muerto sin lápida, o perder la memoria o no saber cómo volver. Pero sucedía que, si por la gracia de Dios encaminaba su suerte y después de haber dejado de estar por años suspendido en el olvido de su mujer y de sus hijos, lograba retornar a su hogar, su casa ya no era su casa, sus hijos compartían la mesa con otros hijos nuevos de su mujer, y su mujer ya no era la suya porque él ya no existía más y era mujer de otro hombre que hasta podía haber sido su vecino antes que el desamparo de la guerra los pusiera en el mismo escalón de la tragedia.
Los recuerdos de mi madre también aportaron los detalles para comprender de cuál forma y a cuál extremo la resignación de la gente se le integraba al espíritu. Durante una de las avanzadas de los alemanes un tío de mi padre junto a otros vecinos del pueblo, trataron de repelerlos a puros piedrazos desde lo alto de la montaña. Los repelidos resultaron ser ellos a pura ráfaga de ametralladoras. Las esquirlas hirieron al hombre que con una modesta curación y con la pierna ensangrentada regresó a los refugios improvisados en los bosques y las montañas, hasta que días después la Cruz Roja se lo llevó para asistirlo en mejores condiciones dada la avanzada infección. La ausencia del tío en el refugio también fue resignación y así fue durante los siete meses que duró, y tampoco hubo sorpresa, ni sobresaltos, ni contraste entre su ausencia y su presencia. El tío abuelo volvió y la vida en el refugio y su propia vida continuó como si el hueco en la historia nunca hubiera existido, pero no por la indiferencia o el desamor sino por el puro sentimiento de desamparo y dolor de todos.
Cuando los alemanes decidían bombardear, el pueblo quedaba en carne viva sumido en el miedo y corriendo de aquí para allá buscando refugio entre huecos y cavernas de la montaña. En una de esas corridas mi hermano Ángel le avisó a mi padre que había perdido su zapato izquierdo. Mi padre quiso recuperarlo, pero hubiese sido mejor si mi hermano denunciaba el hecho ni bien ocurrido, tres kilómetros atrás. La misión de recuperarlo era suicida e inútil, de manera que el pobre Ángel vivió los siguientes seis meses con un pedazo de tela atado con cuerdas al pie y al tobillo reemplazando el calzado extraviado.
Finalizada la segunda guerra mundial, además de las heridas que se veían, y las que no se veían, quedaron otras consecuencias más palpables y menos dolorosas. A causa del avance de las tropas hacia el norte, por la prisa necesaria o por buscar protegerse, en su retirada las tropas dejaban distintas cosas en el camino. Cuando sobrevino la calma y el pueblo y sus alrededores dejaron de estar ocupadas por las tropas de uno y otro bando, se podían encontrar restos de sus pertenencias tiradas por todas partes. Era muy común encontrar borceguíes, camisas sucias, proyectiles en cantidades que asombraban guardados en bolsas de arpillera, cubiertas en desuso, restos de los jeeps y camiones de las tropas y hasta un tanque de guerra. Las partes de hierro se recuperaban y vendían como chatarra en distintos lugares del país con lo que se conseguía paliar un poco la economía de cada cual. Con las cubiertas se fabricaban un calzado casero que se dio en llamar scarponi. Eran unos verdaderos certificados de pobreza, pero a falta de lo necesario resultaban de gran utilidad. Las piernas se cubrían desde los pies y hasta debajo de las rodillas con un trapo de lino. Luego se colocaban, convenientemente recortadas, las cubiertas a la medida del pie con un borde a cada lado con algunos agujeros. Por allí se pasaban unas cuerdas de cuero con lo cual se terminaba la operación: se cruzaban emulando los cordones de la “edad moderna” y con la misma idea se continuaba por la pierna hasta llegar debajo de la rodilla. Mucho más afortunado era el que encontraba neumáticos de moto que por ser más angostos se adaptaban “anatómicamente” al pie. Además, unos u otros daban la ventaja de no andar pensando en nimiedades tales como lustrarlos o diferenciar cuál era derecho o izquierdo.
En una oportunidad, junto a un paisano mi padre encontró una cubierta. Inflada y con su llanta. Dispuestos a hacerse de sus scarponi arremetieron contra ella con la primera herramienta que tenían a mano. Y allí fueron a intentar agredirla con un hacha y como si la cubierta tuviera vida le devolvió la embestida haciéndolos rebotar a su vez al uno y al otro. No se dieron por vencidos y con el hacha y con otras herramientas consiguieron herirla lo suficiente para que exhalara su aire hasta darle finalmente la utilidad deseada.
Mi padre también había encontrado un camperón militar, bien utilizado en el invierno. Y en el tren de encontrar cosas también la suerte le adjudicó cruzarse en un camino con un arma semiautomática, que estimo por lo que escuché en sus relatos debería ser calibre 45. Por la apariencia del arma y por su calidad se suponía que habría pertenecido a un oficial de rango elevado del ejército. Mi padre, que sabía utilizarla, orgulloso le enseñó a mi madre a valerse de ella. Por los proyectiles no había que preocuparse porque se habían encontrado sin esfuerzo. Mis padres guardaron sigilo sobre el hallazgo, no la ostentaban ni la exhibían, pero por algún lado se había filtrado el dato y era un secreto a voces que había un arma algo sofisticada para la época, y quién la tenía. El arma siempre estuvo a buen resguardo y oculta en un hueco entre los gruesos muros de la casa. Cuando mi padre emigró a la Argentina, mi madre quedó a cargo de ella y del camperón militar. Para aquella época de escasez de alimentos era algo común en los sembrados que hubiera algunos actos de pillaje sustrayendo el fruto de la tierra, que por pequeño que fuera, entre medio de tanta justeza hacía un daño enorme. Para llevarlos a cabo algunos se quedaban en los lotes más allá de lo que lo hacían los demás o pasaban la noche en barracas cercanas, de manera que cuando llegaba el momento oportuno incursionaban en propiedades que no eran las suyas. Mi madre, que entre otras cosas si algo le sobraban eran recursos, volvía al valle junto al camperón y al arma y descargaba algunas balas a modo de ráfaga de ametralladora aturdiendo la tranquilidad del valle y previniendo inequívocamente a cualquiera que osara tocar lo que no le correspondiera. El eco de las balas se propagaba como una señal de advertencia, y se sabía de dónde venía, quién la llevaba y qué camperón militar la abrigaba. El comisario insistió algunas veces visitando nuestra casa preguntando por el arma y reclamando su entrega. Mi madre siempre negó la especie y el comisario terminaba por aceptar con respeto la negativa.
Pero no fue solo el comisario quien le brindaba respeto, cuando las mujeres la cruzaban y la veían vestida con el camperón militar la saludaban especialmente y mucho más los hombres. Después de nuestra partida a la Argentina y pasados unos años, en la casa de Vía Piano 4 se hicieron algunas reformas para las cuales se hizo necesario derribar un muro, y allí apareció el arma. Se denunció el hecho y el comisario pudo, después de mucho tiempo, cerrar la historia. Contaron los presentes que con el arma en la mano y con una sonrisa nostalgiosa dijo: “Al fin… después de tanta búsqueda”.
Lo que quedó bastante a salvo de los estragos de la guerra, además de la vida de toda mi familia, fue el gran caserón. Debo reconocer que aún dentro del clima de cierta pobreza, nuestra casa se destacaba de entre las demás del pueblo. Mi bisabuelo Giovanni Ricci provenía de una familia que había estado acomodada económicamente un poco mejor que otras. Todo gracias a algunos artilugios de su madre. Ella se casó con un Ricci adinerado, padre del bisabuelo Giovanni Ricci. Para la época era bastante común arreglar estas cuestiones mucho más allá del amor. Se usaban los argumentos más extravagantes sobre la conveniencia de estipular los matrimonios de los hijos. La madre de Ricci recurrió a una aparición en sueños que recomendaba ese matrimonio, con aquella persona, que “casualmente”, era de una familia de posición económica que sobresalía. Verdad o mentira, recomendación providencial o argumento práctico, el caso fue que con el tiempo nuestras familias se vieron favorecidas por aquel artilugio. Y el caso fue que aquel matrimonio tuvo acceso a construir una casa que terminó sobresaliendo en el pueblo. Su construcción había comenzado en el año 1850 y terminó en el año 1855, tal como quedó grabado para siempre en la arcada que corona la entrada principal. Así quedó erguido el palazzi, isolati, tal como se llamaba a ese tipo de edificaciones. Tenía un patio central llamado “cortillo” rodeado de varias habitaciones que se distribuían, como era habitual en la época, para los distintos integrantes de la familia, y que a su vez la ocupaban con las suyas propias. Como era lógico y justo las propiedades se pasaban de generación en generación, y como era habitual que ninguno de los herederos pudiera comprar la parte de los otros, entonces con cierta precisión se dividían las habitaciones entre todos los que tenían derechos. De igual forma se dividían las tierras y donde hacía falta participaban agrimensores, y si todavía hacía falta, la justicia dirimía definitivamente cualquier controversia, y era la última palabra posible.
Cada familia disponía de su cocina, donde también se comía. Tenía un hogar a leña para cocinar y calefaccionar la casa y un horno para cocinar el pan y la pizza. También al costado tenía una hornalla alimentada con las brasas del hogar.
En otra habitación dormía toda la familia. Y en otras dependencias tenían su lugar para guardar las herramientas para trabajar la tierra, su establo, en general habitada por la vaca, la mula y el caballo, estrictamente uno y uno, la vaca para el suministro de la leche, y el caballo y la mula para tirar del carro y labrar la tierra. Había también un espacio para guardar todas las conservas de las cosechas procesadas y de los animales, de las cuales se retiraba económicamente lo necesario para comer o para comerciar cuando hiciera falta. Era habitual ver también trapiches donde se molían las aceitunas y se producía el aceite, o se fabricaba el vino.
No había límites entre una familia y la otra y todos conocíamos sus secretos, sus conversaciones, sus alegrías y sus tristezas. A los oídos de unos y otros llegaban todas las conversaciones, un poco por la proximidad inevitable y otro poco por la costumbre de hablar con bramidos que retumbaban entre los enormes muros. Sin embargo las comodidades de la casa eran las suficientes. Por un lado, porque sí y además porque no se conocían otras. Había llegado la energía eléctrica pero además de la luz por las noches, no había otros aparatos para conectar.
Toda la casa en sí misma se ha conservado igual hasta el presente, erguida casi en la cima de la montaña. Seducido por tanta sencilla majestuosidad decidí, hace ya unos años, comprársela a todo un grupo de herederos con los cuales he lidiado con distinta suerte, pero con el objetivo cumplido. La he comprado por impulso del corazón, aunque después le he encontrado excusas más razonables con las cuales me he convencido de que la precipitada decisión no había estado equivocada. Como ven, los saltos entre el pasado y el presente parecen inevitables.
Hacia 1945, al producirse la avanzada del ejército americano determinó el principio del fin de la guerra. La gente del pueblo salía de sus refugios en el valle y volvían a sus casas motivados por un clima de seguridad que se perpetuó durante algunos meses en convivencia con los soldados. Entretanto repartían carne enlatada, chocolates, abrigo, frazadas y en gratitud las mujeres del pueblo, incluida mi madre, le lavaban sus ropas. La tarea salía de lo común ya que al sumergir la ropa de los soldados en el agua caliente brotaban de ellas gran cantidad de piojos y otras impurezas de distinta especie. No obstante, las resignaciones que las consecuencias de la guerra habían dejado en la gente y la incorporación silenciosa del sufrimiento a la vida cotidiana, lo cierto era que la economía, por rudimentaria que fuera, se había debilitado en medidas que ya eran difíciles de soportar. El racionamiento que se hacía de la comida obligaba a mi padre a salir a trabajar cortando trigo y otras labores solo para que se le pagara con un plato de comida. Aunque sea solo por eso, en ocasiones cada vez más frecuentes no se conseguía ese plato de comida. La pobreza se hacía sentir cada vez con más crudeza, pero se seguía sobrellevando con una dignidad soberana. Era más habitual ver a los vecinos con remiendos en la ropa. Más aun, mis padres habían visto y contaban cómo un hombre de camisa blanca llevaba un remiendo con un género rojo, y lo llevaba con dignidad. La pobreza de ese hombre había llegado a tal extremo que ni siquiera tenía un trapo del mismo color de la camisa estropeada, pero solucionado el remiendo lucía orgulloso su camisa reparada.
Luego nuestra familia y algunas otras del pueblo, con el correspondiente y largo trámite burocrático y amparándose en los beneficios que otorgaba el Plan Marshall fomentado por los Estados Unidos, recibieron pequeñas indemnizaciones que tendían a subsanar las pérdidas de olivares, animales y algunos daños en las viviendas. El monto cubría una parte de lo perdido, pero era bien recibido y se agradecía con toda sinceridad.
Pero no eran solo esos los perjuicios cotidianos de la guerra. Otros se solucionaban, en algunos casos, con la intervención de los miembros del clero. Con mucha paciencia intervenían entre vecinos que a causa de bombardeos o incursiones militares veían mezcladas sus pertenencias. Y útiles tan elementales como una pala o una cacerola terminaban en casa del vecino, dando paso a una trifulca para dirimir la cuestión.
Este tipo de enfrentamientos pintaban el carácter mismo del pueblo donde las enemistades serias y sin resolver eran enfrentamientos para siempre, generacionales, definitivos. Así como también las amistades eran una fraternidad infinita con códigos de lealtad persistentes también por generaciones.
Las causas de las disputas podían ser por política, porque un animal había incursionado en otro sembradío y arruinó sus plantaciones, por cuestiones de amores contrariados o por promesas incumplidas. Los escenarios de esos enfrentamientos eran de lo más diversos, pero en la memoria colectiva en general y en la mía en particular ha quedado una en especial.
Un domingo a la salida de la misa, una mujer con su embarazo ya avanzado se detuvo a enfrentar al responsable, que no venía cumpliendo sus obligaciones y con sus anteriores promesas. Se detuvo delante de él. Al poco tiempo la mujer supo que la conversación era inútil pero nunca había imaginado que la premeditada reacción que venía madurando en muchas noches de insomnio, hubiese estado ahora tan justificada. El hombre la despreció, la insultó y después intentó apartarla con su brazo para continuar su camino. Fue lo último que hizo. La mujer sintió que la sangre se le hacía espuma y que le marcaba el destino definitivamente. De sus ropas desenvainó una cuchilla que tenía el tamaño en proporción a la tragedia y la llevó hasta el fondo de la humanidad del hombre dejándolo siquiera con el tiempo suficiente como para sufrir su propia muerte. La mujer tuvo a su hijo en la cárcel. El niño creció y estudió en allí y se hizo un hombre de bien, licenciado en Comercio Internacional, que en la actualidad vive en París, que vuelve frecuentemente a su pueblo y al cual tuve el gusto de conocer.
“Entre Nápoles y Roma, entre el Adriatico y el Mediterraneo”; de esa forma ubico en el mundo y en Italia a Montaquilla.
El árbol genealógico de la familia Bornaschella, desde mis abuelos hasta mis hermanos y yo.
El pueblo se ha ido construyendo en torno a la montaña, se presume en defensa de invasiones desde tiempos remotos.
Mi madre trabajo a la par de mi padre. Bien temprano ordeñaba la vaca y procesaba la leche para preparar la ricota y el queso. Aquí se me puede ver: el mas pequeño de todos, junto a mi madre y mis hermanos.
Otra de las ocupaciones comunes de todos los días era ir a la fontana, portando la tina de cobre y recorrer trescientos metros para recoger el agua. Desde el lado positivo se lograba integrar un vínculo social.
La tina donde mi madre recogia el agua de la fontana del pueblo.
El trapiche utilizado para prensar la uva y las aceitunas, para luego procesar el vino y el aceite de oliva.
Torchio utilizado para prensar la uva luego de la molienda durante el proceso de elaboración del vino. El que se ve aquí fue construído por el “bisnono” Pasquale alrededor del año 1900.
Hacia 1945, al producirse la avanzada del ejército americano determinó el principio del fin de la guerra.
Luego de la retirada del ejército americano era muy común encontrar abandonadas municiones de todo tipo, ropa de los soldados, frazadas e incluso, restos de los jeeps y camiones de las tropas.
Uno de los homenajes a los caidos luego de la 2da. Guerra Mundial.