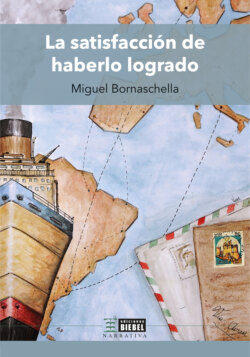Читать книгу La satisfacción de haberlo logrado - Miguel Bornaschella - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
El mundo del otro lado del océano
ОглавлениеEn la cubierta del barco mamá miraba las laderas de las montañas de Génova, sus casas, sus chimeneas, pero además veía su propia vida proyectada en lugares inciertos. Veía un pasado reciente que dejaba atrás tan rápidamente que no le dio siquiera tiempo para oponerse. Debía resignarse plácidamente al haber sido despojada de su tierra y de su memoria y continuar como si nada hubiera cambiado. Yo la contemplé con la certeza de saber de su melancolía y su tristeza y creí que la mejor opción era irrumpir con palabras que rompieran el silencio: “arrivederci Italia”. Mi madre se quebró. Si había llorado entonces no lo sé, pero ahora sí porque no solo lo vi, también lo escuché. Se inclinó hacia mí y siguió llorando un poco más y me abrazó con un solo brazo, porque con la otra mano seguía sosteniendo la bolsa del tejido.
Ya desde la llegada a Roccaravindola nos habíamos encontramos con la familia Rossi, Berenice, José y sus ocho hijos y compartimos la travesía con ellos, para luego seguir siendo vecinos en Villa Clara. Con Pepe, uno de los hijos, pasamos mucho tiempo jugando a las damas en el barco y Adriano, otro de los hijos, con el tiempo fue empleado mío en uno de todos los emprendimientos que tuve.
Aunque teníamos que conservar nuestro espacio en la tercera clase el transatlántico era una nave majestuosa, solo de pasajeros, donde se desayunaba, almorzaba y cenaba atendidos como nunca lo hubiéramos soñado. Había sitios destinados para que los más chicos jugaran y los grandes se distrajeran. Compartíamos el camarote con una señora que iba con un hijo, donde el ojo de buey por donde entraba la luz y la oscuridad enmarcaba la línea de flotación de la nave.
Mi madre seguía inquieta y nerviosa. Caminaba por la cubierta y se sentaba de tanto en tanto con el tejido en el regazo, pero sin tejer. A pocos días de andar comenzaban a correr los rumores sobre lo peligroso de llegar al Estrecho de Gibraltar. Sin ningún sentido y nacido y propagado de la ignorancia de unos tantos, se contaba que si al momento de atravesar el estrecho otro buque llegaba en el sentido contrario corríamos riesgo de colisionar, lo que a todos los niños, conmigo incluido, nos tenía bastante temerosos.
Luego llegamos al Puerto de Dakar y aún sin bajar del barco me sorprendí viendo transitar por tierra firme gente de color. Algunos pasajeros bajaban en los puertos donde la nave se reabastecía. Nosotros y otras tantas familias permanecíamos en el barco sencillamente porque en tierra firma tampoco teníamos nada para hacer. Una vez zarpado de Dakar, sabíamos que la próxima parada iba a ser del otro lado del océano. Vivimos el almuerzo de Pascuas en alta mar con huevo de chocolate incluido.
Mientras duraba nuestra travesía mi padre iba al puerto de Buenos Aires de tanto en tanto para informarse y confirmar paulatinamente la fecha de arribo del barco. Mi madre me había preparado para el clima que nos aguardaba en la Argentina. Como era su costumbre compraba la ropa unos talles más grandes para que nos acompañara en nuestro crecimiento sin que tuviéramos que comprar otro. Era tan grueso como una frazada y tan grande que no me dejaba ver las manos. Cumpliendo su propósito me acompañó durante el viaje, el desembarco y muchos años más. Pero me hacía sentir mal, ridículo y mal trazado.
En la mitad del Océano Atlántico el Giulio Cesare se cruzó con el Augusto, de la misma compañía y que hacía el viaje inverso. Fue un estrépito de sirenas y gritos y manos al viento saludando al desconocido. Fue otro hito del viaje clavado en la memoria. El siguiente fue el puerto de Río de Janeiro, en Brasil y luego el de Santos. Para ese entonces mi padre ya tenía confirmada la fecha de nuestro arribo a Buenos Aires: el sábado 16 de abril de 1955.
El puerto de Buenos Aires era un mundo de gente. Tanta gente junta como no había visto antes. Todos los del barco se saludaban con los que estaban en tierra sin reconocerse unos con otros igual que nos habíamos saludado en el medio del océano con los pasajeros del Augusto. Después de esperar algún tiempo descendimos. Mi padre y mi hermano habían venido a buscarnos. Todos nos saludábamos una y otra vez. Después de cuatro años mis padres volvían a verse y eso los mantuvo emocionados durante un buen tiempo. Toda la familia vivió un clima de alboroto y sobresalto del corazón por el reencuentro, mientras yo permanecía ajeno a esa agitación festiva. Por los registros que hasta ese momento recogía la memoria, puedo decir que ese fue el momento en que conocí a mi padre. Volvimos todos a Villa Clara en colectivo, con los ojos ávidos y curiosos moviéndose por todos lados, descubriendo el nuevo paisaje. A medida que nos alejábamos del centro de la ciudad el rostro de mi madre se iba demudando al tiempo que se preguntaba cómo sería el lugar de nuestro destino. Cuando después de más de una hora finalmente llegamos permaneció en silencio, registrando cada cosa de nuestra nueva casa y la inmensidad de campo apenas salpicadas con algunas casas que nos rodeaban, sin emitir comentarios.
Villa Clara era entonces una inmensa porción de campo de cuarenta hectáreas, en buena parte desolada y con algunas pocas construcciones modestas, a la altura del kilómetro 28 entre el Camino General Belgrano y la Ruta 2 y a unas veinte cuadras estaba la estación ferroviaria de Bosques. La mayor parte de la actividad, modesta, por cierto, estaba representada por algunos tambos cuyo producido era el suficiente y no mucho más que el utilizado para comerciar entre los miembros del pueblo. El más conocido de todos era el de la familia Callegari, y con uno de sus hijos, Jorge, hemos cultivado una entrañable amistad. A no ser por esas manifestaciones humanas y productivas, todo lo demás era desértico y hostil, con todos sus caminos de tierra y con pasto que le iban ganando su territorio por la falta de tránsito. No le faltaron sucesivas promesas de asfalto y luz eléctrica, y gas, que llegarían bastante tiempo después. Todo lo que hubiera que calentarse, comida, agua o lo que fuera, era con el único calentador a querosene que había en la casa. Inclusive la lámpara que iluminaba por la noche también era a querosene, hasta que más de un año después llegó el “sol de noche”.
La casa que mi padre había podido construir tenía una cocina y dos habitaciones. En una iba a dormir él y mi madre y en la otra los cuatro hermanos separados en dos camas: mujeres en una y varones en otra. Por la mañana las camas se sacaban afuera y la habitación era entonces para almorzar y cenar.
Mi padre estaba contento. Había llevado hasta la casa una vitrola RCA con la que repetía las canciones de Beniamino Gigli, Feliciano Brunelli, óperas y otros cantantes italianos que ahora ya no recuerdo. Al terminar uno de esos discos de pasta, la vitrola seguía girando en vacío y haciendo un leve rebote contra el final de su recorrido. Observé cómo repetía inútilmente su trayectoria, y entonces me dirigí por primera vez a mi padre: ¡Oh! –le dije sin saber todavía decirle papá o su nombre– ¿puede parar la vitrola?
Al rato mi padre le preguntó a mamá cómo estaba del golpe de la cabeza, y escuché que mamá le respondía que bien, pero que tenía que evitar que me golpeara en donde había quedado la herida: ¿que me golpeara yo o que me escarmentara él? El caso fue que escuché la conversación y desde ese momento en adelante, por cualquier travesura que mereciera escarmiento, adelantaba mi cabeza mostrando la cicatriz perpetua y lograba apaciguar la virulencia de los correctivos.
Todos venían a saludarnos y darnos la bienvenida. Nos reencontramos también con el tío Fortunato y su familia que ahora también eran nuestros vecinos. Era como si todos quisieran recrear la vida y las costumbres que habían quedado del otro lado del océano. Pero mamá no dejaba de mirar absorta la soledad del paisaje. Lo contrastaba con lo que habíamos dejado y sacaba un saldo negativo. Se apenó. Lo veía en su rostro. Más temprano que tarde arremetió contra mi padre. Le reprochaba haberse instalado en un lugar que no era mejor de donde éramos nosotros, inmersos que estábamos en un pueblo en marcha, que en poco tiempo más hubiese salido del estancamiento. No teníamos luz ni agua corriente. La discusión no fue sencilla. Mamá continuó con sus reproches porque le había hecho vender todas sus propiedades para venir a invertirlas en un lugar propicio solo para terminar descapitalizándose. Papá sabía que era verdad, había elegido mal y con poca visión. Pero tenía la virtud de no disfrazar sus desaciertos con excusas o pretextos. Sólo apenas trató de excusarse diciendo que “no había podido construir más porque todas las veces que había podido, le había enviado dinero”. Casi se disponía a sacar un papel que convenientemente tenía preparado en el bolsillo de su pantalón donde especificaba con prolijidad contable, día y monto de cada envío. Mamá no lo dejó continuar y dijo de una vez y para siempre la única frase que le hizo falta para poner término a la controversia y empezar la nueva vida: “No hace falta ningún detalle”, tomó la bolsa del tejido que no tejía, la puso sobre la mesa y continuó –Aquí está todo tal cual lo mandaste. Prolijamente, cada vez que recibía el sobre con el dinero, hacía un ovillo de lana con los billetes dentro, y así lo fue guardando todo el tiempo como un tesoro intocable. Luego, antes que mi padre saliera de su asombro, dijo una segunda frase con la cual definitivamente todos empezamos una nueva vida: “Esto es lo que tenemos ahora”, refiriéndose a todas estas nuevas circunstancias, “y con esto saldremos adelante”, y nunca más se quejó de su destino. Al menos ella.
Cuando se hizo de noche y ya habíamos cenado mi padre y ella fueron a la habitación y se cerró la puerta ante mi desconcierto. Mis hermanas me explicaban que así debía ser. Pero lo único que yo entendía era que se ponía un ingrediente más para que la vida se partiera en dos. Para comprender, de uno o varios golpes, que ya nada iba a ser como antes.
Al día siguiente, en un pequeño camión del vecino Juan D’Angelo, fueron nuevamente hasta el puerto para retirar el baúl con el resto de nuestras pertenencias junto con la familia Rossi con la cual habíamos hecho todo el viaje.
Las dependencias de migraciones y Hotel de los Inmigrantes en la Argentina.
Útiles de uso doméstico en la llegada a la Argentina.
Olla, sarten y fuentón: Utilizados en Italia, también “emigraron a la Argentina”. Ahora reposan de todas sus buenas tareas en mi casa aportando su testimonio.
Aquí la balanza que se utilizó en Villa Clara en los tiempos que se vendía el producido de la quinta, que yo mismo utilizaba siendo niño.