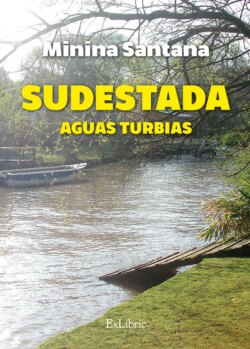Читать книгу Sudestada. Aguas turbias - Minina Santana - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 3
LA FIESTA
ОглавлениеAño 1948.
El tren disminuyó la marcha. La próxima estación era San Fernando y sabía que allí quedaría prácticamente vacío. Las personas se estaban amontonando en los pasillos cerca de las puertas, con un semblante agotado por un largo día de trabajo en la ciudad. Muchos de ellos hacían allí una combinación a otros destinos de la provincia. Hasta los vendedores ambulantes habían abandonado el tren en San Fernando. En la próxima estación se bajaba Ana. Cambió de asiento para quedar a la izquierda y poder ver en la segunda curva las embarcaciones que a esa hora estaban cubiertas, preparándose para pernoctar sobre la costa del río Reconquista. Escuchó el silbato anunciando la llegada a la última estación, Tigre. Solo quedaban unas pocas personas que seguro vivirían en las islas del Delta del Paraná. Cuando paró el tren en la vieja estación, herencia de la época en que los ferrocarriles pertenecían a los ingleses, era solo cruzar la calle y se encontraba la estación fluvial también desierta a esa hora y en día de semana. Ana corrió a la ventanilla para sacar su pasaje para el río Espera. Cuando pasó por la panadería, la pastelera le gritó: «Hoy no tengo ningún pedido para Frau Hilde, pero si quieres llévale este budín de limón, le va a gustar». La abuela de Ana le hacía pedidos por intermedio de las lanchas de pasajeros y por el mismo medio se las entregaban. Cuando pasaba Ana, le pagaba la compra.
Los pasajeros ya estaban subiendo y el marinero de Pedro, el capitán, estaba colocando los bolsos y mercadería en el techo de la lancha.
—Vamos —gritó Pedro—,ya partimos.
—Ya va —respondió la señora Santander, quién estaba mirando cómo ataban a su perro en el techo, pues no se podían llevar animales abajo.
—Hola Fräulein Ana. ¡Qué frío! Y mi Tom ahí arriba. ¿A usted le parece?
—Espere a salir —le contestó Ana—, y después le pedimos a Pedro que se lo baje. No puede hacerlo acá porque le pueden colocar una multa.
—Gracias, querida —respondió la señora.
Ana se sentó frente a la señora Santander. A ella le gustaba estar sobre la ventana y mirar el río, mirar los muelles iluminados con los faroles a kerosene y las casas en donde ya se podía ver el humo que salía por sus chimeneas. Era doblar por el río Sarmiento y respirar hondo con la sensación de paz y tranquilidad que da el regreso al hogar. A pesar de lo habitual de ese viaje, había cosas que la emocionaban como en Múnich, el aroma a madera quemada, por ejemplo. Siempre era como si hiciera ese viaje por primera vez. En la isla era una mezcla de madera y césped recién cortado que envolvía el ambiente. Ana explicaba que era un aroma a humus, mezcla de hojas, césped y humedad que daba un intenso aroma a verde, como ella decía.
Cuando la embarcación paró en el primer muelle, aprovechando que allí bajaban dos hermanas maestras, la señora Santander le recordó a Ana lo de Tom. Ella se levantó y habló con Pedro que parecía siempre enojado.
—Que me lo pida ella. Si alguna vez me ponen una multa los de gendarmería, me lo va a pagar la señora —contestó Pedro.
Siempre la misma pelea y siempre Pedro le daba la orden a su asistente de desatar al perro y aparecía Tom agitando su cola, saludando a todos los pasajeros. Cómo si supiera, cuando pasaba por el lugar que ocupaba Ana, le lamía las manos agradeciéndole y Ana le acariciaba su cabeza negra. El viaje siguió tranquilo. Tom se acostó entre su dueña y Ana. Lo más probable es que tuviese el mismo frío que todos los pasajeros. Cuando llegaron al río Espera, la lancha dobló y paró en uno o dos muelles para entregar kerosene y otros encargos. La lancha se iba anunciando tocando su bocina, conocida por los isleños.
—Ana, estamos llegando. —Pero ella ya estaba parada hablando con el asistente.
Un suave viento de otoño hacía que las hojas formaran una lluvia dorada sobre el césped mojado. La lancha de pasajeros la dejó en el muelle público del río Espera. La casa de Moro tenía las ventanas iluminadas y una línea de humo zigzagueaba sobre la chimenea, danzando con el viento. Ya estaba oscureciendo. En la isla siempre oscurecía alrededor de las cinco en los meses de otoño e invierno. La vegetación y la cantidad de árboles y arbustos formaban un entramado de tal modo que la sombra lo cubría todo.
Se colocó la cartera sobre su hombro y se dispuso a caminar. Recordaba el tiempo en que habían bautizado aquel sendero El camino de la reina. Eran muy jovencitos, adolescentes y transitaban por él corriendo, apostando quién llegaba primero al río Espera.
Algún palo de escoba como arma, porque Roque decía que podía aparecer algún carpincho y los podrían atacar. Aquellos años habían pasado y ya era una joven de 23 años. Estaba caminando sola por ese camino, un atajo que atravesaba las quintas por la parte de atrás, junto a un arroyito. Cuando estaba llegando a la quinta de su abuela se formaba un descampado que se aprovechaba para colocar los cajones en los días de recolección de las manzanas.
Desde allí, Ana ya se metió entre las hileras de árboles frutales y de lejos pudo ver la luz encendida de la casa de la Oma Hilde. Sabía que estaría sentada en su sillón escocés frente a la salamandra, escuchando a Schumann y tejiendo.
—¡Oma!
Hilde salió a la galería de la casita.
—¿Qué haces acá, has venido en la lancha de las seis?
—Tenía ganas de verte abuela. ¿Qué hay de rico?
—Nada mi amor. No te esperaba. Pero tengo un trozo de cordero que trajo el lanchero, te lo voy a preparar a la cacerola con verduras —le dijo su abuela.
—Qué rico Oma, con el frío que traigo. ¿Quieres que invite a Moro a cenar?
—Pero Ana, ¿volverás a salir?
—Abuela, voy por la orilla del Gelvez, que está mejor el camino.
Ana se volvió a poner el abrigo y tomó un farol a kerosene. Se dirigió hasta el río Espera a unos 500 metros, donde estaba la casa de su amigo.
Subió las escaleras de madera y gritó. Los perros ladraron y Moro no tardó en salir.
—¿Qué haces acá a esta hora?, ¿por qué has venido? Hoy es jueves. ¿Le pasa algo a Hilde que yo no sepa?
Moro era un médico jubilado recientemente y aunque su especialidad era la psiquiatría, atendía a todos los isleños que lo necesitaban.
En las islas siempre fue todo más complicado. Había una salita en el río Capitán y para asuntos más serios debían trasladarse a Tigre, al hospital. No fue nunca fácil.
—Morito, tengo tanto que contarte. La Oma te invitó a cenar, pero no voy a contar nada frente a ella —comentó Ana.
—Me estas preocupando nena. Cojo un abrigo y guardo a los perros —dijo Moro.
Desde que se conocieron, se hicieron grandes amigos. Moro era el padre que a Ana le faltó. Caminaban despacio, pues la oscuridad era total y el farol era pequeño.
—¿Qué pasa Ana? —preguntó Moro.
Ana le contó en ese poco tiempo parte de la fiesta a la que fue invitada y las personas que conoció.
—¿Eso te preocupa?
—No Morito. Pero conocí a un hombre que dijo ser el dueño de la casona del río San Antonio y es alemán —comentó Ana un poco preocupada.
—¿El dueño de la casa Ostende? ¿Le dijiste que eres judía?
—No, pero sí tiene amistades importantes, y sobre todo en el gobierno, a estas alturas ya lo sabrá.
—Te dije que las islas están infectadas de nazis y no lo creíste. Me dices que Perón estaba en tu fiesta. Bueno es él, el que se está enriqueciendo, trayendo y dándole refugio a tanto alemán corrido por los juicios de Núremberg. Ten cuidado Ana.
—No hablemos de esto con mi Oma. Pero tengo un plan y el fin de semana lo charlamos bien y te cuento toda la fiesta.
—Bueno… y mientras tanto yo con los isleños, que saben vida y milagros de todo el mundo, averiguo que gente está llegando a las islas.
La cena se desarrolló muy linda. Se reían. Hilde adoraba al doctor Moro y los tres formaban un buen equipo, como decía siempre la Frau.
Hablaron del precio de las manzanas que Hilde vendía a la fábrica de Sidra Real. Hablaron del río, porque en las islas nunca se deja de hablar del río, de las últimas crecidas. Después de la cena, tomaron un oporto que llevó Moro.
—¿Te quedas hasta el lunes? —preguntó Moro.
—Estás loco, quieres que me despidan. Veré si puedo venirme el viernes temprano —respondió Ana.
Ya en la galería, Moro la abrazó y le volvió a recordar que tuviese mucho cuidado.
Ana se quedó sola un rato mirando el río, sentada sobre uno de los últimos escalones. Le fascinaba observar el movimiento del agua y notó que en esa fiesta se detonó un sinfín de sentimientos, de odios que tenía guardados como en una cajita dentro de su cerebro.
Esos sentimientos no se habían hecho palpables desde las noticias que les llegaron de Alemania, sobre la suerte corrida por su familia. Por eso a pesar de ser mitad de semana, Ana tuvo la necesidad de estar con su abuela. Hilde le había comprado a su nieta un pequeño piso en el barrio de Belgrano, desde que había entrado a trabajar en el Banco Central. Allí se quedaba durante la semana y también lo utilizaba la Oma los días que tenía que ir al médico al centro de Buenos Aires, y Moro cuando invitaba a Ana al teatro a ver ópera.
Pero ese día era jueves y Ana tenía que hablar con su abuela, pero al mismo tiempo temía hacerlo y reflotar toda esa miseria vivida en la guerra.
Un escalofrío recorrió su espalda y decidió callar.
***
Habían pasado tres semanas de aquella fiesta. Aquella mañana Susana, una compañera del banco, fue a su oficina.
—Tienes que venir conmigo a una súper fiesta. Te va a encantar. Te voy a presentar a lo mejorcito de Buenos Aires. Hasta el presidente y su esposa van a concurrir. Me lo vas a agradecer toda la vida.
—¿Y tú cómo los conoces?
—El dueño de casa está saliendo con una actriz excompañera de colegio. Hay que aprovechar, porque cambia de novia cada dos semanas y nos quedamos sin fiesta. Es el hermano de Eva, la esposa del presidente, y se llama Juan o Juancito como le dicen todos. Su hermana lo protege y no sé cómo hace, pero siempre está metido en cuanto negocio hay dando vueltas. Verás la casa que tiene, bueno casa no, pero vive en un piso hermosísimo sobre la avenida Libertador en Martínez.
—¿Tú ya has estado allí? —preguntó Ana.
—Sí, nos invitó a tomar el té. Las masitas eran del Molino y había sándwiches con pepinitos y jamón. Una delicia. Conté tres mucamas que ayudaban en el servicio —comentaba Susana.
—Pero yo no tengo ropa para ir a esos lugares.
—Te vienes dos horas antes, yo te peino y te presto un vestido. ¿Zapatos tienes?, porque yo tengo los pies más grandes —solucionó Susana.
—Llevo un par negros con un poco de tacón.
Llegaron a las ocho. Se iba a servir una comida. En la puerta, un mayordomo recibió los abrigos y las carteras. Ya en la sala, había invitados tomando tragos, se escuchaba música, los hombres fumaban y algunas mujeres también.
Cuando las vio el anfitrión se acercó y le dio un beso a Susana.
—Juan, os presento a Ana, una amiga —dijo Susana.
—Che, qué amigas lindas tienes.
Se acercó y Ana extendió la mano para saludarlo y él le dio un beso.
—Estás en tu casa Ana, adelante —invitó Juan.
Se fueron acercando a un grupo formado por mujeres.
—Mira, la rubia es la esposa del ministro de justicia. Se tiñe su cabello con el mismo color que usa Eva Duarte. A ella no le debe gustar nada —comentaba su amiga Susana.
Ana fue observando la decoración del piso. No se podía dudar; lo que más resaltaba era el lujo. Había algunos muebles muy lindos. Predominaba el estilo francés. Grandes jarrones verdes adornaban mesas pequeñas de madera y mármol. En el hall de entrada, había una mesa redonda en el centro, con un gran ramo de flores en un jarrón de cristal. La araña del salón era inmensa, estilo imperio con caireles de cristal de bohemia. Había algo de toda la decoración que le molestaba y al rato se dio cuenta, era la presencia de tanto dorado. En las rayas de la tapicería de los sillones, en detalles de la boiserie. Tan diferente al recuerdo que tenía Ana de la decoración alemana de sus padres, austera y oscura.
A las nueve entraron el presidente Perón con su esposa. Ella tenía puesto un traje azul y una blusa blanca sin cuello. Sobre el escote, llevaba una cadena con una cruz de zafiros. Saludaron sin acercarse a nadie y luego el dueño de casa indicó que pasaran al comedor.
Ana se disponía a sentarse donde le indicó una mucama, y en ese momento Juan le pidió que cambiara de lugar con un senador y la llevaron a ocupar el lugar junto a él, a dos asientos del de Evita.
—Qué hermosa era —pensó. Una piel blanca, traslúcida, pequeñas venas surcaban su frente. Su cabello recogido en un rodete bajo, dorado y brillante. Notó que apenas estaba maquillada. Casi no habló con nadie, solo cuando le preguntaron por su trabajo, sonriendo dijo que le causaba gran placer ayudar a los necesitados. Cada tanto su marido le tomaba la mano y la besaba.
Frente a Ana estaba sentado un señor alemán, joven, con unos hermosos ojos grises, muy fríos. En un momento el joven mencionó la isla.
—¿Vive en el Delta? —le preguntó Ana.
—Tengo una casa allí, me parece un lugar perfecto —mencionó el joven.
—Sí —respondió Ana—. Yo voy muy seguido al río Gelvez a 500 metros del Espera. Allí vive mi abuela. Tiene razón, nunca conocí un lugar con tanta paz y magia. Aun sus sudestadas no dejan de ser fascinantes.
—Fascinantes para usted, que debe tener una casa muy alta. Una vez a nosotros nos entró agua en la planta baja de nuestra casona.
—¿Dónde vive señor? —le preguntó Ana.
—En el río San Antonio, pero realmente no vivo allí todo el tiempo. La adquirieron mis padres hace algún tiempo, como casa de fin de semana y para recibir invitados. Mi casa se llama Ostende.
Un frío recorrió su cuerpo. Tenía frente a ella no sé si él, porque era joven, pero sí su padre, uno de los colaboracionistas nazis más conocidos. Ana recordó lo conversado con Moro y recordaba muy bien la casona del San Antonio.
Ana se levantó para dirigirse al tocador. Allí encontró a Eva, recostada en un sillón. Tenía la frente mojada.
—¿Se siente mal señora? ¿Quiere que llame a su marido?
—No por favor. Alcánzame una toalla mojada. No comentes esto nena. Tienes cara de honesta y tú sabes cómo es la política. Van a comenzar a inventar cosas —dijo Eva.
—Pierda cuidado señora. Nada saldrá de mi boca —la tranquilizó Ana.
—Gracias. Debo tener algo de fiebre.
A la media hora vi cómo se retiraban sin saludar a nadie. Solo le dirigió una sonrisa a Ana.
La fiesta prosiguió, escuchando música, bailando y bebiendo.
—¿Le pasa algo a su hermana? —preguntó un señor vestido con traje militar.
—No —respondió Juan—. Cosas de mujeres, coronel.
Juan Duarte no dejó de agasajar a Ana, le sonreía, le ofrecía dulces.
-¿Os puedo invitar algún día a la casa de Herr Freude? Os va a encantar. Tienen una laguna con garzas, detrás de la casa.
—Sí, me gustará conocerla.