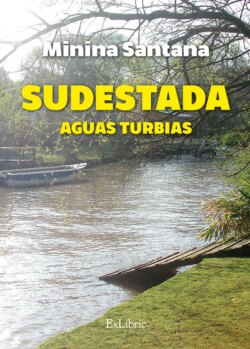Читать книгу Sudestada. Aguas turbias - Minina Santana - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 1
LA CASA DE LAS ROSAS
ОглавлениеAlemania, ciudad de Múnich año 1940.
Estaba colocado sobre la pared de la puerta de entrada «La casa de las rosas». Una casa de piedra con un precioso jardín por delante y un terreno en la parte trasera que llegaba hasta el bosque.
Hilde pasaba gran parte del día en ese lugar con sus plantas y sobre todo en primavera, había que limpiar lo que había destruido la nieve del invierno. Acomodar canteros, cambiar almácigos, arreglar el sendero, pintar el cerco de la entrada… Pero nada de eso la cansaba. Era su gran vocación, su jardín. Pero últimamente mientras trabajaba con sus rosas, una serie de presagios de grandes desastres volaba sobre su cabeza como cuando sus huesos sentían el avance de la lluvia. Lo estaba sintiendo en su garganta que se le cerraba casi, impidiéndole respirar.
La primavera se podía sentir en el aire. Los días eran más largos y la tarde se desplomaba sobre un horizonte rojizo que marcaba el final de la jornada. Unos abejorros pululaban entre los jazmines, trepando sobre las paredes de piedra. Hilde se sentó junto a un castaño y volvió a sentir de pronto un viento helado que la hizo estremecer. Sin saber por qué sintió un profundo miedo, aunque debería estar feliz. Su nieta volvía a vivir con ellos. La situación en Alemania se hacía cada vez más peligrosa. El país tenía grandes dificultades económicas y un hombre del nacional socialismo estaba liderando con fuerza.
Ana vivía ese cambio con alegría porque le gustaba estar en la casa de los abuelos. También el cambio de colegio lo tomaría de forma natural, pues ella ya había estudiado en ese establecimiento y tenía amigas en Múnich en un barrio apartado del centro llamado Feldmoching. Julia, su madre, se quedaría una semana. Su esposo Franz, había llegado con ella a la casa de sus padres desde Trossingen, donde vivían desde hacía un tiempo, pero había recibido un mensaje en donde era convocado para trabajar como ingeniero en una fábrica militar en Hamburgo. Una familia desmembrada, pensó Hilde, pero no le hizo ningún comentario a su hija. Esa tarde encendieron el gran hogar de la sala, la temperatura todavía bajaba por la noche, y las tres comieron cerca del fuego. Ana se quedó dormida sobre el regazo de su madre. Tenían mucho de qué hablar y al mismo tiempo temían hacerlo. La situación era delicada.
—Mamá, si las cosas siguen así, es probable que no nos podamos comunicar. Están persiguiendo a las familias judías. Estuve pensando que podrías hablarle al doctor Hering, es muy amigo de Franz y nos va a ayudar.
—¿En qué hija?
—Es necesario que tengan que abandonar Alemania y lo tienen que hacer pronto. La guerra es inminente y luego no van a poder salir.
El pasado miércoles Julia, la mamá de Ana, se dirigía al hotel donde trabajaba. Estaba caminando por Odeonsplastz, una de las avenidas de Múnich, y vio un grupo de personas paradas. Quiso ver que estaban mirando. El local de sombreros de Herr Rosembaum tenía los cristales rotos y varios hombres con camisa color caqui con una banda roja en donde tenían grabada la cruz gamada, estaban quemando los sombreros. A Herr Rosenbaum lo tenían tirado en el suelo y le estaban pegando con una especie de bastones. El resto del público gritaba «judíos fuera». Julia apuró el paso. Ya había visto en solo una semana dos atentados similares. Cuando llegó a Feldmoching se lo contó a su madre.
—Eres muy pesimista Julia —dijo su mamá.
—No mamá —respondió Julia—. Tengo conocidos de Franz y me cuentan cosas. Ellos acusan a los judíos del malestar económico que vive el país, porque no donan su dinero para ayudarlo y están creando odio en la población. Tienes que irte mamá. Tienes que salvar a Ana y después nosotros nos reuniremos con ustedes.
En ese momento llegó Herr Josef, el marido de Hilde. Había estado trabajando en el campo y luego fue a tomar una cerveza a la casa de un vecino.
—¿Tomas un chocolate? —le preguntó su esposa.
—No gracias, acabo de beber una cerveza —le respondió Josef.
Hilde le contó lo que su hija pensaba y que a ella le parecía una locura.
—Además, ¿irse dónde? —sentenció Hilde. Josef bajó la cabeza y les dijo:
—Yo estaba pensando lo mismo. En Polonia ya comenzaron los problemas y me contaron que hay gente desaparecida.
—Me asustas Josef —le contestó su esposa.
Su marido le confirmó que hacía dos semanas vio un camión y llevaba gente dentro.
—No es para asustarse. Es una realidad y hay que enfrentarla. Nosotros nos quedaríamos más tranquilos si ustedes se van bien lejos —comentó su marido.
—Pero ¿dónde? —respondió Hilde—. ¿A algún país escandinavo?
—No. No pueden quedarse en Europa.
Ana se despertó al escuchar a su abuelo.
—Abuelo me prometiste que me dejarías montar a caballo —es lo primero que le preguntó—. ¿Mañana?
—Sí querida —le respondió Herr Josef, —. Mañana.
Josef salió nuevamente y se dirigió a la casa del doctor Hering. Sabía que en esa casa estaban muy agradecidos desde la guerra anterior. Josef había construido en el sótano de su casa un cuarto y el doctor le ayudó a instalar la gruesa puerta de hierro y estanterías con provisiones, colchones y mantas. Cada vez que faltaban alimentos, los vecinos sabían que debían correr a la casa de los Frenkel y seguro allí conseguirían comestibles, sobre todo para los niños y ancianos.
La casa del médico estaba cerca de la estación de tren. Golpeó y una señora de servicio abrió la puerta. De muy mala manera le informó que el doctor no atendía a esa hora. En ese momento el médico abrió la puerta de la cocina.
—Hola Josef, ¿qué le pasa?
—Tengo un fuerte dolor en el pecho —le respondió. —Cuando pasaron a la consulta le contó todo.
—No alce la voz porque desconfiamos de mi asistente —mencionó el doctor.
—Necesito que se vayan mi esposa y mi nieta.
—Tengo que ir a Baden-Baden a llevar dos aparatos de rayos, podríamos arreglar el viaje —pensaba el médico en voz alta—. Josef ya pasamos una guerra y estamos vivos.
—Sí, pero esto es diferente doctor. Para nosotros son dos guerras —apuntó Josef.
Cuando se abrió la puerta, la asistente los miraba.
—Tómese dos cápsulas al día. Se sentirá bien —indicó el médico.
—Gracias doctor. —Cuando Josef saludó a la señorita, esta solo levantó el brazo.
Le contó el proyecto a Hilde, de lo que habían hablado. Irían al banco y sacarían todo el dinero en varias veces, luego comprarían joyas de oro y piedras preciosas, y eso es lo que llevaría Hilde para el viaje.
—¿Podría Hering llevar algún mueble? —pensaba.
Él pensó en todo el plan. Las llevarían en un pequeño camión y cerca de la puerta colocaría dos máquinas grandes de rayos X y a ellas las pondría entre los muebles. La ruta más segura era entrar lo antes posible a Francia, luego llegar a España y dirigirse a Vigo. La mudanza la harían en medio de la noche. Entrarían los dos sillones que tanto amaba Hilde, las bibliotecas y el piano.
Esos días se hicieron interminables. Temían que en cualquier momento los fueran a buscar. Julia se quedaba a dormir en el hotel donde consiguió trabajo, en el centro de Múnich. Era buena cocinera y rápidamente la tomaron. Fueron comprando las joyas en lugares ocultos del mercado negro y esperaron para marcharse en una noche lluviosa, aprovechando que todos estarían en sus hogares.
La despedida fue desgarradora.
—No llores Hilde, ahora tienes la responsabilidad de cuidar de Ana. Tienes que tener confianza mujer. Ya vivimos otra guerra —continuó su marido—. En cuanto menos lo esperes nos aparecemos Julia, Franz y yo. Van a viajar a Argentina en un buque de la compañía Dodero y, cuando lleguen a Buenos Aires, tienes que tratar de comprar un campo, aunque sea pequeño. Yo no me adaptaría viviendo en una gran ciudad. Tienes suficiente dinero como para vivir bien. Apenas podamos, viajamos nosotros tres. Cuando lleguemos nos tienes que sorprender viendo un hermoso jardín lleno de flores y muchos frutales.
—Si ni siquiera sé que clima hay allí. ¿Y si es un desierto? —se planteaba Hilde.
—Mujer —le contestó su marido—. Acá con la nieve que tenemos y te las has arreglado para tener tantas rosas. Vamos Hilde, tu nieta depende de ti. Tienes que pensar con un poco más de optimismo.
Se abrazaron muy fuerte y salieron esa misma noche. Antes de ubicarse entre los huecos que formaban los muebles, Julia se quitó una cadena y se la colocó a su hija. Le tuvo que quitar la estrella de David que tenía prendida, por si las paraban, pero al sentir Ana que llevaba algo de su madre, ya la hizo feliz. Julia y Josef se quedaron en la calle hasta que el transporte apenas se divisaba a lo lejos y recién en ese momento Julia pudo llorar sin ser vista por su hija. El doctor Hering colocó las máquinas de rayos X. Si los paraban diría que la idea era montar un consultorio en Baden-Baden. Se colocó el brazalete con la cruz gamada y partieron.
El viaje no era fácil. Se movían por caminos secundarios y paraban muy poco, solo para comer algo que el doctor podía comprar en los pueblos. Una de las noches casi llegando a Francia, vieron luces y camiones del ejército.
Hering fue parando, y bajándose hizo el saludo nazi. Los soldados estaban un tanto ebrios y se reían.
—Documentos —le gritó un soldado que aparentaba más rango.
Hering sacó sus papeles y les comunicó que transportaba máquinas de rayos X para la zona cerca de la frontera con Francia.
—Abra —le pidió el soldado.
Hering tranquilamente abrió el camión. Junto al lado de la puerta había colocado dos cajas de vino, una de ginebra y varias cajas de cigarrillos. El soldado saltó al interior y comenzó a correr lo que podía con su fusil.
—Qué frío está haciendo —comentó Hering. El soldado no contestó.
—¿Qué es esto? —preguntó el militar.
—Soy médico y se necesitan máquinas de rayos X en el frente. Un colega me las pidió porque no pueden evaluar a las tropas sin ellas. —Para intentar cambiar el tema continuó—. ¿Quieren que bebamos una ginebra para calentarnos un poco? Nos vendría bien para este frío húmedo. Tengo los pies helados y estirar las piernas me sentará mejor. —Sin esperar respuesta, el doctor comenzó a abrir una caja con alcohol. Los soldados no pusieron resistencia, sobre todo al ver que el hombre no estaba apurado por irse.
En ese momento se acercaron varios soldados más, que ya se habrían bebido varias botellas antes. Apenas se podían mantener parados.
Hering abrió una botella.
—Me temo que no tengo copas tenientes.
—No soy teniente aún. ¿Herr? —prguntó mirando nuevamente el documento que lo tenía en su mano—. Herr Hering.
—No creo que le moleste tomar por la botella. Se lo dice un médico. Esta ginebra mata a cualquier bacteria. —Y consiguió sacarle una sonrisa.
Se sentaron sobre la tapa del camión. Hering abrió también un paquete de cigarrillos y le ofreció. Cuando el soldado tomó uno le ofreció el paquete.
—La noche es larga, lo van a necesitar. Ustedes nos están protegiendo —les agradeció el médico.
Cuando terminaron de tomar, el soldado saltó a tierra, Hering lo imitó y el soldado cerró con un fuerte golpe la tapa del camión. Se saludaron levantando el brazo nuevamente, Hering subió y puso en marcha el transporte. El camión comenzó a moverse y no habrían hecho ni cien metros cuando se escuchó un fuerte silbato. El médico sacó su cabeza y fue frenando.
—Herr doktor, ¿puede llevar hasta la frontera a un oficial? —preguntó el militar.
—Por supuesto —respondió.
Un oficial vestido con el típico abrigo alemán subió en el lugar del acompañante. Partieron. Hering no tenía idea qué conversar y lo que más temía era escuchar algún ruido de las dos mujeres. A los pocos kilómetros el oficial se quedó dormido. Ya estaba amaneciendo cuando llegaron a un pequeño pueblo de campaña. Hering lo despertó y le dijo que sería buena idea pedir algún café en alguna casa que estuviese iluminada.
—Sí Herr doktor, lo necesitamos.
Recorrieron el pueblo y Hering golpeó la puerta en un bar. Vieron cómo se encendían las luces de la planta alta. Cuando el dueño vio al oficial enseguida bajó. Abrió la puerta y los saludó.
—Adelante señores, pasen. ¿Quieren desayunar? —preguntó el señor del bar.
—Si es posible —le respondió el médico.
El señor colocó unas maderas y avivó el fuego, y les trajo café, leche, panes con mermelada y dos lonjas de salchichón ahumado. Hering pensaba lo bien que les sentarían a sus pasajeras, que estarían sin moverse y con tanto frío.
—¿Cuánto falta para la frontera? —le preguntó el oficial.
—No mucho.
—Entonces yo me quedo. Seguro que mi división pasa por acá —decidió el oficial—. Gracias por el viaje Herr doktor.
—Por nada señor —contestó el médico.
Hering intentó pagar, pero el oficial se lo impidió. Al rato llegaron a Francia y pararon en un hotel y pudieron bajar Ana y Hilde. Ana se había hecho sus necesidades encima y estaba toda mojada. Al mediodía continuaron el viaje mucho más tranquilos. Comieron bien en una granja y por la noche durmieron en el camión. No querían llamar la atención. Se notaba que Europa estaba al borde de una guerra. En Alemania por ser judías y en Francia por ser alemanas, siempre corrían peligro.
Por la mañana partieron hacia la frontera de España. Llegaron a Gerona y viajarían hacia el norte rumbo a Vigo. En España notaron la tristeza y la hambruna que había dejado la guerra civil, pero fueron bien tratados por las autoridades, que históricamente fueron aliadas de los alemanes. El viaje fue largo y estaban muy cansados, sobre todo el médico que era el único que conducía.
Al llegar a Vigo se instalaron en un hotel. Hilde salió con Ana para comprar ropa, porque adonde iban las estaciones estaban cambiadas. Allá comenzaba el otoño y no tenían abrigos ni prendas adecuadas para el vapor.
Hilde sacó dos pasajes en primera clase. Hering ya las dejó instaladas a días del embarque. —Cuando nos juntemos todos al terminar esto vamos a reír y contar nuestra odisea a toda la familia.
—Gracias doctor. Usted fue nuestra salvación.
—Nuestra salvación fue su marido al construir esa especie de refugio con provisiones y salvar tantas vidas. Gracias Frau Hilde y que tengan un buen viaje —se despidió el doctor.
Hilde y Ana realizaron los trámites del transporte de sus pertenencias. Al ir en primera clase tenían más beneficios. Finalmente, llevaron los dos sillones escoceses, que tanto amaba Hilde, dos bibliotecas y el piano. Salieron el 28 de abril de 1942 para Argentina. A las siete un sonido grave y estridente anunció la partida del buque. Los familiares que se encontraban en el puerto agitaban pañuelos, gritaban, lloraban. Muchos corrían siguiendo el recorrido de la dársena hasta donde terminaba. Ellas miraban en silencio. Toda la fuerza que demostró Hilde en el recorrido por las rutas pareció desvanecerse. Un frío intenso la sacudió y Ana se dio cuenta.
—¿Te sientes mal Oma? —preguntó su nieta.
—No querida, tengo un poco de frío, es todo.
—En poco tiempo vas a ver como todos nos vamos a reunir y esto va a ser una anécdota —argumentaba Ana para animar a su abuela.
—Sí hija, seguro que sí —contestó finalmente.
Hilde se quedó en cubierta hasta que no vio más la costa. Ana estaba ansiosa por conocer todo el buque. Su abuela se trasladó a su cabina para abrir los baúles y las maletas. Cuando llegó Ana, le contó a Hilde todo lo que había visto. Grandes salones, cubiertas con reposeras para el que quería tomar el sol. Ana le propuso a su abuela un baño bien caliente y Hilde le hizo caso. Parecía que los roles habían cambiado. Ana la notó tan destruida, tan desamparada. Cuando Hilde salió del baño le dijo a su nieta:
—¿No querrías, solo por hoy, bajar a cenar tu sola?
—Sí Oma, ponte el pijama y luego yo hago que te envíen una cena liviana acá.
—Gracias Ana. Solo por hoy —agradeció su abuela.
En el salón comedor, cuatro músicos ejecutaban música muy suave para no molestar a los comensales. Ya estaban las mesas preparadas y los lugares señalando donde debían sentarse. La que les correspondía a ellas era una mesa redonda donde ya se encontraba un señor tomando un Martini y un matrimonio alemán de mediana edad con su hijo de 14 años. Ana apenas habló con los otros comensales. Le preguntaron si viajaba sola y ella les dijo que su abuela se sentía enferma en la cabina.
Pero ese solo por hoy, la mantuvo a Hilde en cama cuatro días. El médico de a bordo la auscultó, le tomó la fiebre, pero nada. Hilde no quería levantarse. Mientras tanto su nieta recorría el buque, escuchaba jazz en cubierta, hasta llegó a tomar Martini con un abogado italiano. Bailaba con una señora española, sacaba libros de la biblioteca y acompañaba a Hilde en su reposo. El tiempo cambió y unas nubes oscuras presagiaron tormenta. Lo que le preocupaba a Ana era el poco apetito que tenía su abuela. Solo tomaba caldos y agua. Una fuerte tormenta se descargó sobre el mar. El barco parecía una cáscara de nuez en semejante océano. El comedor estaba casi desierto. Muchas personas lo estaban pasando mal con ese movimiento. Ana, como todas las noches, se vistió y bajó a cenar. Esa noche en la mesa que les habían designado solo estaba el abogado y el niño alemán. Aun así, los músicos tocaron y Ana le propuso al jovencito salir a bailar. Le extraño que con lo tímido que parecía aceptó. Las pocas personas que estaban en el salón los miraban girar, danzar, reírse. Luego también bailó con el abogado. Esa noche Ana regresó a su camarote a las 12 de la noche.
A la mañana siguiente, un resplandor le molestó. Estaba soñando con su amiga Helga. Abrió los ojos y encontró a su abuela vestida, maquillada, con un hermoso collar de perlas diciéndole. —Ana llegaremos tarde a desayunar.
Parecía un milagro. Ya nunca más se puso enferma, y hasta bailó cuando el capitán la invitó a una fiesta.
Los días transcurrían muy divertidos, jugaban a las cartas, escuchaban música... Hasta una noche, una soprano que subió en uno de los puertos donde atracaron y cantó Arias de Madame Butterfly. Fue muy lindo. Una noche después de la cena, el abogado las invitó a tomar una copa. Se sentaron en dos sillones que había distribuidos en un salón.
—¿Saben dónde se van a radicar? —comenzó directamente diciendo el abogado.
Ana con un batido de chocolate, se adelantó a Hilde y le dijo:
—En el campo.
—Ah, yo pensaba que querrían vivir en Buenos Aires.
—No señor —respondió Hilde—. No sabríamos vivir en una gran ciudad. A mi marido le gusta la naturaleza y cuando nos reunamos quiero que estemos ya instaladas, criando animales de granja o cultivando algo. Yo pensé en una gran quinta donde haya frutales.
—Mire Hilde, un abogado amigo tiene una propiedad a unos 40 kilómetros de Buenos Aires. El lugar es muy tranquilo. Cultivan fruta, sobre todo manzanas que se las venden a una fábrica de sidra que está en la zona. Piénselo Hilde. Si quiere cuando se instalen en el hotel las acompaño para firmar la escritura. La casa no es muy grande, pero es muy acogedora. Seguro les va a gustar —comentó el abogado.
Por la noche se quedaron pensando.
—¿Tú qué piensas hija? —preguntó Hilde a Ana.
—Yo no entiendo nada de negocios y de manzanas menos, solo sé que me gustan en tartas como las que tú haces.
—Eres incorregible Ana. No se puede hablar en serio.
—Oma, lo único bueno es que no tendríamos que viajar viendo propiedades por toda la provincia. Esa ya está al alcance nuestro —argumentó Ana.
La cuestión es que a los pocos días el abogado les comunicó el precio. Como Hilde tenía tasadas todas las joyas, con un collar de esmeraldas y algo de dinero que había cambiado en el barco, le compró la quinta de frutales. Brindaron y el abogado quedó en visitarlas alguna vez. Además, todavía faltaba la firma de la escritura de la propiedad que se haría en Buenos Aires.
—¿Dónde se van a hospedar? —preguntó el abogado.
—En el hotel Plaza, señor.
—Las llamaré allí para llevarlas personalmente —se ofreció el abogado.
Ya faltaban dos días para llegar. Habían salido de Río de Janeiro y navegaban por la costa de Brasil. En Montevideo descendieron parte de los pasajeros y entraron a la mañana siguiente en el Río de la Plata. Una llovizna suave los acompañó desde Montevideo y la temperatura había bajado bastante. Ya los pasajeros tenían sus maletas y baúles preparados para el fin del viaje. Hilde y Ana habían salido para mirar la ciudad desde el río. Ese sería su nuevo hogar y estaban ansiosas por ver lo que les deparaba esa ciudad, que ya en Europa la llamaban la París de América.
—Oma, el agua es marrón. El Rhein es verde.
—Sí Ana, no comencemos a comparar.
La llegada al puerto de Buenos Aires fue un infierno. Por una parte, ordenar todas las pertenencias y presentar la documentación en la oficina de inmigraciones. Les preguntaron si se iban a alojar en el hotel de inmigrantes, pero Hilde ya había enviado una carta a un hotel en la zona del parque San Martín. El personal de la tripulación les dijo que sus pertenencias quedarían en un depósito hasta que las vinieran a retirar. Todo era confuso. Nadie se entendía. Tantos idiomas, tanta gente. Solo les llegaban gritos y se respiraba un ambiente de gran ansiedad. Había carros tirados por caballos que ofrecían alojamiento en distintas zonas de Buenos Aires. Había familiares que corrían al ver a sus seres queridos. Todo era caótico. El puerto cubierto por cajones, mudanzas, baúles. La lluvia hacía que todo fuese peor. Una fina capa de barro cubría las calles y más allá, altísimos edificios hacían lo imposible para dejarse ver entre la niebla que cubría la ciudad. Hilde pidió si la podían ayudar con sus cosas y la condujeron a un taxi. Una vez ubicadas en el vehículo, el señor le preguntó:
—¿Adónde la llevo doña?
—Al hotel Plaza, por favor —respondió Hilde.
El vehículo se puso en marcha y cuando salieron del puerto, recién pudieron comenzar a ver la gran ciudad que era Buenos Aires. A esa hora carros, tranvías, bocinas y mucha gente, que tal vez estarían saliendo de sus trabajos, se agolpaban para subirse a algún tranvía. Todo el mundo estaba apurado. Los vendedores de diarios gritaban y también los floristas. Hilde comenzó a manejarse con el poco español que había aprendido en Alemania cuando era muy joven. Ellas venían de una casa en el medio del campo y eso era… lo pensó y no supo definirlo. Tenemos que acostumbrarnos.
—Estoy pensando cómo se va a asustar el abuelo cuando vengamos a buscarlo al puerto —comentó Hilde observando el bullicio.
—Oma, pero no hay camiones con soldados.
—Tienes razón Ana —le respondió Hilde.
Ana siempre la llamaba a la reflexión e Hilde conseguía apaciguarse. Ana la llevaba a otro terreno. Le daba paz. Era una niña que veía la vida desde otro punto de vista. Ana, no se quejaba. La abuela rara vez la veía triste o pensativa. Ana sabía trascender de los problemas. A lo inevitable lo enfrentaba con valentía y lo que se podía solucionar lo enfrentaba con optimismo.
El automóvil se desplazaba con dificultad por la zona céntrica y recién allí vieron lo imponente de esa ciudad. Grandes parques y más grandes avenidas surcaban Buenos Aires. Ana entendió por qué la llamaban la París de América. Al llegar al hotel, salieron a recibir su equipaje, mientras ellas se dirigían al gran mostrador de caoba que formaba la recepción. Realizaron los trámites y un botones las acompañó hasta su habitación en el tercer piso. Un dormitorio grande con un balcón sobre el parque San Martín. A la izquierda del hotel vieron un gran palacio que tenía tres banderas. Hilde todavía contaba con algo de dinero en efectivo que había cambiado en el barco. Le entregó una buena propina al joven que las ayudó abriendo las maletas.
—Si necesitan algo, no tienen más que llamarme. Gracias señora —añadió el botones agradecido.
—Bueno, Ana. Al fin estamos en un lugar agradable y salimos de ese sitio siniestro del puerto. Mañana nos compraremos varias cosas que necesitamos para la casa, las haremos llevar al depósito donde tenemos nuestras pertenencias y, si todo va bien, en tres días nos vamos a nuestra casa. No veo la hora de estar arreglando nuestro hogar Ana —decía entusiasmada Hilde.
Al día siguiente caminaron por Florida, una de las calles céntricas más importantes para hacer compras. Hermosas confiterías y casas de moda. A Hilde le llamó la atención la elegancia de ese sitio y también de sus negocios y su gente. Ella pensó que, ahí tan lejos de su patria y en ese lugar tan al sur, se encontrarían con un país decadente. Sobre todo, lo pensó cuando vio el puerto. Ana se había puesto un abrigo azul con botones dorados, una falda celeste y zapatos de charol negros. —Oma, mira esa blusa. Es de seda. ¿Y si se la compramos a mamá y le damos la sorpresa cuando venga?
Hilde se sobresaltó. Faltaría tanto para que Julia y su marido pudiesen venir, pero entraron al local y una señora muy elegante las ayudó a elegir la blusa.
—¿Desea probarse usted algo, señora? —preguntó la dependienta.
—No gracias, ya compré ropa en España antes de venir —respondió Hilde.
—Pero Oma, mira ese traje negro, te va a quedar precioso —insistió Ana.
—No Ana, no insistas. En otro momento —sentenció la abuela.
De allí fueron a un banco a hacer tasar dos de las joyas que llevaban y así quedarse con efectivo para hacer las compras y vivir un tiempo. Compraron ropa de cama, artículos de cocina, manteles, dos veladores que después sacaron de la compra, porque no sabían si al lugar donde irían habría luz eléctrica. Compraron cosas muy lindas. Un juego de porcelana azul y blanco, cubiertos. Todo eso lo eligieron en una tienda de varios pisos, Harrods, que Ana había escuchado que era la única sucursal de la casa central que estaba en Londres. Comieron en un restaurante por la calle Florida y regresaron al hotel cuando ya estaba oscureciendo.
—Acá oscurece más temprano Oma.
—Lo que pasa es que acá están en otoño y en Alemania comenzó la primavera.
Estaban muy cansadas pero felices porque compraron cosas muy lindas. Hilde quería poner ese hogar lo más bonito posible. Sobre todo, el cuarto de su nieta. Temía que comenzara a extrañar.
—Mañana iremos por una avenida que el maitre del hotel me dijo que está repleto de librerías y casas de discos.
En la recepción les dijeron que tenían un mensaje. Dentro de un sobre estaba un número de teléfono de un abogado.
Hilde llamó y era el abogado italiano que conocieron en el barco. El dueño de la propiedad las esperaba al día siguiente a las 3 de la tarde. Le pasó la dirección y le recordó que llevara los documentos.
Mañana concretarían la compra de su nuevo destino. Se quedó pensando frente a la señorita de la recepción. Cómo le hubiese gustado contárselo a Josef y a Julia. Necesitaba tanto sus consejos. Pero ellos estaban a miles de kilómetros de allí y eso era su realidad.