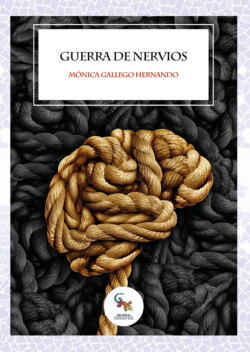Читать книгу Guerra de nervios - Mónica Gallego - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 2
Mi nombre es Jorge Azkano. En la actualidad tengo treinta y nueve años y estoy jubilado. Sí, has leído bien. Soy pensionista, a pesar de que mi piel refleja juventud. No llevo un bastón. No estoy aquejado de los huesos por el desgaste del paso de los años, ni de alta tensión, diabetes o colesterol. Lo que me pasa a mí tiene un nombre que no me gusta pronunciar: EPILEPSIA. La padezco desde los nueve meses de edad, si bien no recuerdo el comienzo de esta dolencia, solo lo que me han contado. Era un bebé por aquel entonces en que tuve que estarme semanas ingresado en la UCI, viendo a desconocidas, que no eran mi madre, cambiarme el pañal, y susurrarme cosas bonitas al oído y darme alguna que otra caricia. Supongo, quiero pensar ahora a la edad adulta, que muchas de las enfermeras y auxiliares que se ocuparon de mí tuvieron que decirse a ellas mismas «pobre criatura» o quizás palabras tales como «qué injusta es la vida». Ciertamente, la vida a veces azota con fuerza y hace que una única palabra se convierta en una lucha diaria. Como un golpe de mar, la vida cambia de repente. Nunca en mi vida le he preguntado a mi hermano mayor lo que supuso mi enfermedad, ni tampoco a mis padres, quienes nunca han querido hablar del tema conmigo. Quizás de haberlo hecho, de haber normalizado mi situación, a lo mejor, en parte, lo hubiese llevado mejor. Pero ellos fueron los primeros en tachar la epilepsia de «silenciosa», de «miedo al qué dirán», cuando yo no tuve culpa alguna. Es una losa grande que quitaría sin dudarlo si pudiera dar todo lo que tengo en la vida para así sentirme una persona «normal», por mucho que mi mujer diga que soy y sigo siendo yo, Jorge. Unas fiebres y un exceso de confianza de mi madre hicieron que, de padecer treinta y ocho de temperatura a las diez de la noche esta ascendiera por encima de los cuarenta a primera hora de la mañana. Se fue a la cama. Mientras yo convulsionaba en la cuna, en lugar de quedarse a mi lado vigilándome, se fue a dormir a pierna suelta.
Puede sorprender leerlo. La cara de Jorge cambia cuando me narra la razón de su enfermedad y cuando me explica que fue hace unos cinco años cuando supo la verdadera causa del mal que le aplasta más y más cada día que pasa. Tras sufrir un estatus convulsivo, en una de las revisiones médicas en la habitación de la segunda planta del Hospital en la que estaba ingresado, el neurólogo preguntó a la madre la razón por la que podía haberse derivado la enfermedad, explicando con detalles, tranquila, sin conciencia alguna, las fiebres altas del mediano de sus tres hijos. Quizás la epilepsia hubiese acontecido igualmente, esas son las palabras que le digo a Jorge para intentar calmarle, si bien no duda en contestarme que a lo mejor hubiese sido un muchacho sano de haber actuado su madre de otra manera bien distinta, no aquejado de esta enfermedad que llevaba en épocas pasadas a ser quemados en la hoguera por creerse poseídos por el diablo. Nunca se llegará a saber la verdad de lo que hubiera sucedido de haber ingresado en urgencias con treinta y ocho de temperatura en lugar de con más de cuarenta como sucedió aquel 28 de diciembre de 1978. Este episodio será retomado nuevamente más adelante. Que sea Jorge el que continúe narrando su historia y no yo, porque el corazón se me encoge al escucharle y ver sus lágrimas caer por sus mejillas sin tener palabras que expliquen lo que ahora mismo siento.
De mi época infantil pocos son los recuerdos que vienen a la memoria. Tenía casi prohibido moverme por casa. Recuerdo a mis hermanos corretear, jugar ellos dos juntos mientras a mí apenas me hacían caso alguno. Era como un apestado, como un marginado al que nadie prestaba atención alguna. Es más, puedo decir que mis padres no me ayudaron en el momento de la escolarización. Todo lo contrario. La epilepsia, o más bien la medicación, me hacía ir un poco más lento que el resto de mis compañeros y, cuando no, me producía irritación y pérdida de atención. El consejo que mis progenitores dieron a los profesores fue que me dejaran apartado, que me dejaran hacer lo que me diera la gana. La misma actitud que ellos tuvieron conmigo. Cuenta mi madre que ya era muy movido siendo un niño. Aún hoy me pregunto cómo puede creerse la siguiente mentira: que siendo un bebé me escapara de la cuna y me metiera en la bañera a dormir. ¿Un nene de menos de un año? No lo veo factible. Más bien… imposible. Nunca se lo he discutido porque mi padre no dejaba de decirme que soy un cabezón y que conmigo no se podía hablar, así que, día tras día, según fui creciendo, decidí aislarme más y más. Guardarme en mi interior todo aquello que sentía o que me atormentaba. Escondía la fruta debajo de la mesa de la cocina, la odiaba; los vegetales nunca me han gustado; y observaba a mi madre pasar de todo, dejarme, en definitiva, abandonado. Mis hermanos eran dos chicos normales que disfrutaban de todo aquello que se les antojaba: que si campamentos, que si actividades extraescolares, que si piano, porque el niño quiere aprender a tocarlo. Y yo, el bicho raro. Nada de lo que pedía me era concedido. Solo tengo recuerdos buenos de los días que pasábamos en Burgos en casa de mis tíos, junto a mis primos, correteando por el campo y escuchando las confidencias de mi primo Alberto cada noche antes de ir a dormir. Con él compartía habitación. Pocos son los recuerdos de mi niñez; una pena. Si echo la vista atrás, pocas cosas podré contar a mis hijos o hijas, si es que tengo alguno en el futuro cercano que se avecina, porque todo se me pone cuesta arriba. Poco a poco descubriréis qué es lo que me ocurre, todo derivado de esta enfermedad y de la sociedad que me rodea, gente sin corazón, sin escrúpulos a insultar y criticar aun cuando no saben de lo que hablan.
Atrás dejé el parvulario para comenzar una etapa que duraría ocho años. La temida EGB, así se llamaba entonces, educación general básica. Con seis años entré en aquella aula llena de compañeros nuevos y también conocidos, esos que, como yo, habían cursado el parvulario en el colegio Aurrentzi al que mis padres decidieron apuntarme sin comprender el porqué. Como mi padre nos hablaba en el idioma de la tierra, ese que aprendió de mi abuelo, el cual se negaba a hablar español por mucho que Franco se lo ordenara, cursé mis estudios en euskera, lengua del País Vasco. Una profesora, a la que no debía caerle muy bien, decidió que los estudios me irían mejor en castellano si no querían ver mi futuro echado por la borda. Insistió e insistió en que era lo adecuado, para que ambos progenitores pudieran ayudarme en las tareas escolares, dado que mi madre poco euskera sabía. Por este motivo recurría a mi padre ante cualquier problema con los deberes, cada noche al llegar del trabajo. Hasta que, como bien habréis supuesto, dejé de hacerlo porque solo recibía malas caras y desprestigios, haciéndome creer que era más tonto de lo que realmente era. Comencé mi andadura en castellano con compañeros y compañeras nuevas que me miraban como un bicho raro cada vez que me daba una crisis de epilepsia delante de ellos. Me tiraba algo más de un mes sin ir a clase, debido a los largos periodos que estaba hospitalizado. Perdía muchas clases, muchas explicaciones de profesores que no se dignaban en explicarme las dudas que tenía al respecto sobre la materia no dada. No tenían tiempo que dedicarme. La epilepsia era mi problema y a ellos no les salpicaba. Su trabajo era el que era: leer el libro, poner deberes, corregirlos y, en época de exámenes, pasar al tutor la nota conseguida por cada alumno, deseando todos ellos que llegara la época veraniega para ostentar tres meses a la bartola, como suele decirse, sin dar un palo al agua. Fue en segundo de EGB cuando me di cuenta de lo bien que viven los profesores. Solamente tuve dos profesoras que hoy en día mi corazón las tiene una gran estima, Edurne y Nieves. Me trataban por igual. Entendían lo que la enfermedad me hacía. Lo que para mí suponía. Fueron las únicas que me prestaron apoyo en todo aquello que necesité. Que me preguntaban «¿Qué tal estás Jorge?», algo que me llenaba de alegría y satisfacción; me sentía querido, y me ayudaban en todo aquello que me era dificultoso, ya fuera la materia que ellas impartían o en situaciones de auténtico vacío por parte de quienes eran mis compañeros. No es fácil para un niño de una edad comprendida entre seis y catorce años sufrir lo que hoy en día las televisiones califican de bullying. No es fácil para un niño entender por qué le insultan llamándole «bicho raro», «subnormal», «cortito», por el solo hecho de padecer una enfermedad que, en mi caso, afecta al sistema neurológico. Cuando, en realidad, bien medicado, soy un niño como cualquier otro al que no se le nota mi cruz (así la llamo yo), porque es una losa de piedra que año tras año, día tras día, me va aplastando más y más. Podía jugar al futbol, al baloncesto, al pilla pilla, al escondite, a multitud de juegos a los que se jugaba en la hora del recreo, sin necesidad de ser marginado y apartado a una esquina observando a todos ellos reírse de mí en mi cara, susurrando por lo bajito lo raro que era. Si hoy en día les tuviera enfrente no dudaría en decirles lo crueles que fueron conmigo. El poco corazón que tuvieron. El daño tan grande que me hicieron, hasta tal límite de hacer que ese niño que quizás pude ser quedara relegado a otra parte, convirtiéndome en quien soy ahora, un muchacho retraído que no habla para nada. Tuve que ponerme una coraza si no quería que nadie me lastimara. Tuve que aprender a divertirme solo, a ver a la sociedad como seres diferentes que no tenían nada que ver conmigo. Tan solo Edurne y Nieves se dieron cuenta de mi sufrimiento, cada día a la hora del recreo. Lo sumamente mal que lo pasaba. Cómo ponía excusas tontas para no salir al recreo Prefería quedarme en clase mirando a la pizarra esa media hora libre que estar en una esquina viendo a mis compañeros y compañeras reír, divertirse, o incluso caminar por el patio del colegio, dando vueltas y vueltas al redil sin parar, deseando escuchar la sirena pulsada por la secretaria del director indicando el fin del recreo y el regreso a las aulas.
Hacemos un descanso porque hasta a mí me está resultando difícil escucharle. Siento cómo toma aire, cómo le cuesta hablar y recordar aquella época que ningún niño o niña debería vivir. A mis recuerdos vienen gente mala de mi colegio, gamberros sin escrúpulos que hacían bromas nada graciosas a compañeros o compañeras, o aquellos que a sus espaldas criticaban por ser «diferentes», llamémoslo así, cuando en realidad nadie es distinto a nadie, sino que todos somos humanos, con unos u otros rasgos, con uno u otro color de piel, o con una u otra enfermedad. Recuerdo a mi compañero Paco, muchos le apodaron «Porki»; me detengo en la escritura porque hasta hoy no me había preguntado por qué comenzaron a llamarle así, si bien hubo varias ocasiones en que le dije «¿Por qué lo permites?». Ciertamente nunca he llegado a comprender por qué se reía en lugar de imponerse, ante unas bromas que no tenían ninguna gracia. Tenía que parar ese apodo que no le hacía ningún bien, dado que muchos eran los que a sus espaldas, a su paso por delante de ellos, pronunciaban el sonido que el cerdo hace en forma de habla. ¿Qué tenía esto de gracioso? Nada, esa es la respuesta correcta. Ahora bien, quizás algo de culpa pueda derivarse a los profesores cuando la mano, en aquella época, estaba muy suelta y podían lanzar a un alumno un borrador a la cara, mandar a alguien sentarse en una papelera y empujarle hacia el interior de esta o incluso pegar una bofetada o una colleja por el solo hecho de colgar de su casa un diploma en el que rezara «Diplomado en magisterio». Algunos conocen la historia siguiente que me hizo enseñar a todos que era mejor no meterse conmigo. Cursaba segundo de EGB cuando el profesor de inglés pasó a mi lado y me dio un capón en la cabeza porque, según él, estaba hablando, cuando realmente estaba atendiendo a sus explicaciones. Reconozco que era una buena alumna a la que le gustaba estudiar, que sacaba sobresalientes. Era más que ilógico que hubiese escuchado mi voz en mitad de su conversación sobre la materia a dar. Me hizo tanto daño que cogí mis cosas y me marché a casa, no sin antes decirle: «Tú no eres mi padre y no tienes derecho a pegarme». Como cabía esperar, llamó a mi madre (no penséis que fue para hablar de mi comportamiento, todo lo contrario, para disculparse). Minutos después supo que era mi compañera Ainara, y no yo, quien no atendía a la explicación del pretérito imperfecto. Había obrado incorrectamente; incluso en el caso de que hubiese sido yo la que hubiese estado cuchicheando no tenía ningún derecho a ponerme la mano encima. Mi madre, como matriarca, sabía muy bien cómo era. El coraje de su pequeña la hacía valerse por sí misma. Le dejó claro al profesor que no iba a permitir que a su hija le pegaran y que, si no se disculpaba, no volvería a ir a sus clases. Mi profesor de inglés acabó llorando al otro lado del hilo telefónico. Cosas del destino, así estaba marcado; al día siguiente la clase de inglés era a primera hora de la mañana. Mientras mis compañeros se iban sentando a su mesa yo me quedé en el quicio de la puerta esperando su llegada ¿Qué creéis que hizo al verme? Disculparse delante de ellos, pedirme perdón, agachando la mirada hacia el suelo. A pesar de ello yo no dudé en decirle a la cara que no se le ocurriera ponerme la mano encima. Tenía siete años en aquel entonces pero, cinco años después, en que volvió a ser designado mi profesor de inglés nuevamente, aún se acordaba de tal acontecimiento, siendo él quien me lo recordó. Me miraba y sonreía como preguntándome «¿Lo recuerdas?». Una época totalmente distinta a la de ahora en la que la educación se ha perdido. Muchos son los días en que observo a la juventud y me pregunto cómo es posible que la sociedad haya cambiado tanto. ¿Dónde han quedado los valores de respeto, cordialidad y educación? Hoy en día no me hubiera gustado ir al colegio porque creo que no hubiera soportado ver lo que los niños y niñas hacen a otros iguales que ellos, hasta el punto de suicidarse algunos o tener que cambiar de ciudad para dejar atrás una herida que nunca se les curará. A colación de esto último pregunto a Jorge sobre excursiones y actividades extraescolares. No tiene reparo en contestar, si bien me vuelve a dejar claro que no tiene mucho que contarme.
La única excursión que hizo con el colegio fue la visita al pueblo de Balmaseda para conocer uno de los más bonitos pueblos de las Encartaciones. Nunca más sus padres le permitieron apuntarse a otras que hubo durante todo el largo periodo de EGB, y no sabe el motivo de su negativa a participar en una de las actividades que más ansían los niños y mucho más a esas edades. Le apartaban, insiste una y otra vez en esa palabra; no le hacían caso, no se preocupaban ni una pizca de él. La enfermedad era un tabú, una lacra en su familia. Mejor ocuparse de los hijos «sanos» y, al «enfermo», apartarlo. En cuanto a las actividades extraescolares, no hizo ninguna. Tan solo gimnasia, una hora de deporte y una hora de piscina a la semana; las obligatorias. No se le permitía apuntarse a nada, ni siquiera en fin de curso ir de campamento, no fuera que le sucediera algo. «Y tú, ¿has hecho alguna?». No dudó en preguntarme. En ese instante reconozco que no supe qué contestar. Me considero sincera, así que no iba a mentir a una persona que me estaba abriendo su corazón en una vida que le estaba resultando sumamente dura. Por supuesto que hice actividades extraescolares. Mi colegio organizaba todos los años una diferente. Según el curso en el que estuviéramos sabíamos de antemano cuál nos tocaba. Nuestro recinto escolar no tenía piscina así que los dos primeros cursos de EGB disfrutamos de cursillos de natación. En tercero y cuarto conocimos a la bruja que habitaba una escuela colonia en Pedernales. Allí aprendí a hacer queso y cestas de mimbre, a la par que dar de comer a diferentes animales, gallinas, caballos y cerdos entre otros, a los que desmigábamos las acelgas como si de humanos se trataran hasta que el cuidador nos dijo que no era necesario hacerlo, que bastaba con dejárselas en el suelo, que ellas mismas las picoteaban, o bien les dábamos pienso compuesto en nuestras pequeñas manos sonriendo viéndoles comer a nuestro lado. En cambio, a vela no fui; no me llamaba la atención navegar por la ría de Bilbao. Dejé pasar un curso sin actividad extraescolar, sin importarme para nada después los comentarios que escuchaba acerca del frío que estaban pasando. Y llegó hípica; mi caballo se llamaba Castaño, con sus grandes ojos marrones y su pelo marrón brillante, que me miraba a los ojos como intentando descubrir si le tenía miedo alguno. La monitora nos dejó claro el primer día de cursillo que ni por asomo se nos ocurriera hacerlo porque si no él podría con nosotros. No hubo día que, a escondidas, no le llevara zanahorias o la piel de peras o manzanas. Aún le recuerdo, a pesar de haber pasado ya muchos pero que muchos años de aquello. El viaje de estudios puso fin a la EGB, algo a lo que Jorge tampoco fue. Me di cuenta de que se había perdido grandes cosas de la vida. Experiencias que todo niño o niña debe vivir. Con ellas uno se hace más independiente. Aprende a valerse por sí mismo. Entre otras cosas, a no estar tan enmadrado. Se las tiene que apañar solo, desde atarse los cordones de los zapatos a bañarse cada mañana antes de bajar a desayunar. Algo que muchos padres y madres no entienden que podemos hacer desde bien temprana edad.
Poco a poco mi bloc de notas se va llenando de anotaciones, de la dureza de la vida de una enfermedad tabú, de un muchacho que no ha sonreído en la hora y media que llevo entrevistándole, únicamente, por decir algo, cuando menciona a las dos profesoras que de alguna forma le mostraron su apoyo. Deseaba verle sonreír, mostrar una sonrisa auténtica de felicidad plena. Ansiaba que me dijera, «la enfermedad no me aplasta» (verbo que ha estado usando continuamente), que solo le acompañaba. Cuando pienso que el periodo de EGB ha llegado a su fin, que no tiene nada más que aportarme, me interrumpe, me pide disculpas contándome lo siguiente.
Recuerdo sexto de EGB. Fue una época dura porque tuve que repetir curso. Me vi nuevamente con compañeros nuevos. Otra vez el miedo se apoderaba de mí, más si cabe teniendo en cuenta que íbamos siendo adolescentes, con lo cual mucho más crueles. Solo dos continúan hoy en día siendo amigos míos, si bien no tengo mucho trato con ellos. Es una época que no quiero recordar; fue un periodo sumamente difícil para mí que prefiero olvidar. Séptimo de EGB se me hizo cuesta arriba pero con mi fuerza y constancia logré superar el curso, no así octavo en que de nuevo tuve que repetir, o eso pensaba yo, que podría hacerlo, porque el director del colegio no me lo permitió. La normativa imperaba aún por encima de mi enfermedad, de los largos periodos de hospitalización que a la fuerza me impedían ir al colegio y atender a las materias dadas. Ante tal acontecimiento, ¿qué crees que hicieron mis padres? En ese momento no dudé en contestar, «te apuntaron a un colegio nuevo», sin esperar para nada lo que escucharía a continuación. ¡Ni por asomo! No me escolarizaron. ¿Para qué hacerlo? Según palabras textuales de ellos, no iba a servir para nada. Con dieciséis años terminé mi andadura estudiantil, al menos eso es lo que ellos querían que hiciera, a edad más temprana que la que al final fue. Sin apoyo alguno, sin una palabra de aliento, con broncas continuas que eran puñaladas que provocaban heridas que no cicatrizaban. Mi enfermedad fue para ellos como un castigo; no entendían que no era culpa mía y que para mí era una dificultad y un problema que cambiaba totalmente mi vida. Muchas actividades, muchos empleos soñados, se quedarían ahí; no los podría ejercitar debido a mi enfermedad. ¿Por qué mi familia no me apoyaba? ¡Qué menos; cojones! Ante este sufrimiento solo puedo intentar hacerle entender que no podemos decidir en qué familia nacer. No podemos decir no al nacimiento o dar marcha atrás porque nuestra madre o padre no sea perfecto. A la familia no la elegimos; de alguna forma se nos impone. Tenemos que convivir con ella, con sus normas, con su amor o desamor hasta la edad adulta e incluso más allá. Cuántos hay que mandarían a la mierda a sus padres y hermanos, que desaparecerían dejando atrás esa vida de dolor y sufrimiento para intentar comenzar una nueva a kilómetros de distancia del lugar natal pero, sea por el motivo que sea, no tienen el valor o el coraje suficiente para decir adiós por el hecho de su conciencia. Del qué dirán. Del si está bien hacerlo. Cuando en realidad están hipotecando su vida, no siendo felices, poniendo buena cara a todo cuando, en verdad, ansían llorar, huir, luchar por eso que anhelan. La piedra de la familia no debe ir en la «mochila de la vida». El pasado se debe dejar atrás. Se debe vivir sin odio. Dejar vivir a quienes llevan nuestra sangre. No desearles ningún mal. Que sean felices y que permitan que nosotros lo seamos. Que hagamos con nuestra vida lo que queramos. Si erramos que sea porque nosotros hemos tomado ese camino y no porque ellos nos lo han marcado. Eso es realmente la vida. Jorge insiste en que no sabe de qué piedra le hablo, si bien yo sé, porque se le nota, que aún carga con ella en la mochila que lleva a sus espaldas.