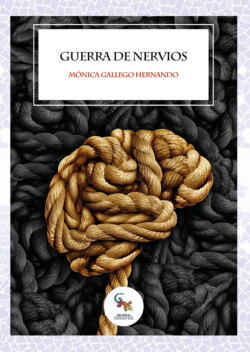Читать книгу Guerra de nervios - Mónica Gallego - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 4
Vuelvo a reunirme con Jorge al cabo de unos días. Desconozco si su pérdida de memoria le hace retomar la conversación en un punto ya comentado o si, por el contrario, es importante para él volverme a hablar del curso en que hacía sexto de EGB. De aquel momento exacto en que se vio obligado a repetir, a dejar atrás a niños y niñas que, aunque claramente le habían hecho un vacío, los prefería a los nuevos compañeros, quienes, por supuesto, desconocían la enfermedad que padece, planteamiento este que le debió atormentar durante días, o quizás durante todo el verano de 1990, y que aún hoy en día le acompaña como una sombra más de su vida. Un sufrimiento que dio lugar a miedos. El miedo al rechazo. A lo que pensarían de él al enterarse de su enfermedad, la cual no debería ocultarse, por su propio beneficio. ¡Qué menos que ser esa una razón más que suficiente para no ser tratada como algo tabú! El miedo a los insultos. A tantas y tantas cosas que mirarle a la cara, profundamente a los ojos, me hace empatizar con él. Siento una opresión en el pecho que casi no me permite ni tragar la saliva que mis glándulas salivares fabrican. El propio paso por la garganta se escucha en la estancia en la que continúo la entrevista, perfectamente, interrumpiendo un silencio que me hace hasta sentirme incómoda. Miedos que le han acompañado durante sus treinta y nueve años de vida y que, sin dudarlo, seguirán formando parte de su futuro no muy lejano. Todo aflora en él en recuerdo a una época pasada, si bien sé que los sucesos, al menos algunos, se repiten en la época actual por mucho que, de alguna manera, quiera aparentar lo contrario frente a mí o frente a todos aquellos que quieren estar en su presencia. Ha sido aislado, apartado; ha vivido un auténtico calvario por culpa de gente cruel que en su día a día se han cruzado con él, para mal, no para bien. Un estigma social que nada tiene que ver con la realidad de una enfermedad desconocida. En lo referente a su familia, me lo deja más que claro. Cómo sus hermanos no jugaban con él, considerándosele «el bicho raro», sin que su madre o su padre les hiciera comprender a ambos que humano e hijo suyo era, a la par de aleccionarles a que lo que hacían no se debía hacer, y mucho menos a un hermano, sangre de su sangre. Le provocaban un daño interior que quizás jamás sabría llevar. Como así parece haber sucedido. Un dolor que ha trasladado a su propio matrimonio, vulnerando una pareja que podía haber sido feliz. Dañando a una mujer auténtica. A una gran persona como es Natalia.
Durante esa nueva etapa de su vida conoce a dos amigos que aún hoy en día conserva, si bien en la actualidad no tiene apenas trato con ellos, Alain y Ander. Este último marchó a vivir a Madrid a la edad de trece años al trasladarse su padre a trabajar a la capital de España; Alain sigue viviendo en la tierra que le vio nacer, bailando las danzas vascas que tanto le apasionaban ya desde edad bien temprana. En la actualidad, ambos muchachos son padres, el primero de dos niñas, el segundo de dos niños, hermosos todos ellos, inteligentes y risueños, que ven la vida del color del que todos la percibimos a la edad que tienen actualmente, no más de siete años: bella, digna de ser contemplada por la inocencia que todos ellos emanan. Ojalá a la edad adulta los días fueran tan mágicos como a esa edad donde los problemas no existen, donde las rabietas son con nuestros hermanos o hermanas por algún juguete hurtado sin permiso, generalmente, o con nuestros padres por no querernos lavar los dientes o ir a la cama a la hora estipulada. Muchos son los días que miro a los niños y niñas que he conocido gracias a la publicación de mi primer libro infantil, susurrándome a mí misma. «No tengáis prisa por crecer, por haceros mayores; a vuestra edad la vida se ve de color de rosa y merece la pena disfrutarla». Aunque la verdad es otra bien distinta; nunca antes había caído en la cuenta, porque nunca había pensado en ello realmente. No siempre es de ese color. Se desea que lo sea pero con lo que ha existido y existe en los colegios hoy en día, donde los niños y niñas se llegan incluso a quitar la vida por el bullying de compañeros de su misma clase, o de aulas contiguas, es muy difícil. El acoso a los más vulnerables ha existido siempre, si bien quizás ahora sea ejercido con más dureza. Esos pequeños que sufren en sus carnes un dolor tremendo, muy duro de llevar, verán la vida de un color negro muy intenso en lugar de un color rosa bello que les haga sonreír y desear madrugar para ir al colegio a aprender y jugar. Yo me he sabido defender, ya lo he comentado anteriormente. Aún recuerdo el sopapo que le di a Aitor al sentir su mano en mi trasero. Si cierro los ojos viene a mi memoria la cara de la profesora, de sorpresa absoluta, quien no me regañó; supongo que le pareció bien que lo hiciera, después de escuchar lo que yo tenía que decirle respecto a ese acto nada sano e incívico para una niña de la edad que yo tenía por aquel entonces. ¡Qué era eso de comprobar si llevábamos una compresa puesta!
Jorge comienza su andadura en la Escuela Técnica de Formación Profesional del municipio contiguo al que reside. El colegio no le ha apoyado en los estudios. No le ha liberado de la norma impuesta de no poder repetir dos cursos en el mismo centro. Teniendo en cuenta su dura situación personal podían haber mirado hacia otro lado. Se puede decir, sin lugar a dudas, que le dieron la espalda o que se quitaron ese lastre que ellos pensaron que era Jorge. Con miedo e incertidumbre comienza una nueva etapa de su vida, en plena adolescencia, mientras ve cómo sus hermanos siguen con la suya con una normalidad absoluta. Me alegro al escucharle hablar de Jon, un muchacho que para caminar se tenía que valer de unas muletas, cuyos pasos eran pequeños saltitos en lugar de serlos individualizados, uno tras otro. Una persona que transmitía fuerza a todo aquel que estaba a su lado. Que nunca tuvo que escuchar «¿cuál es tu problema?» porque jamás nadie le miró como a un bicho raro y, si lo hicieron, él los dejó a un lado. Vivió desde niño con sus cuatro piernas. Afortunado, como solía decir él, a quien le miraba con cara de lástima. Pocos podían decir que desde sus primeros «pasos», cuatro fueron sus piernas, dos de ellas metálicas. No quería una silla de carreras, así llamaba a las sillas de ruedas en cuanto veía una; no le gustaba la velocidad. ¡Ni que estas fueran tan rápidas como para poder hablar así de ellas! De haberla tenido, de haber querido una, la hubiera tuneado. La hubiera hecho suya, totalmente distinta a las habituales, con parches bordados de grupos musicales, esos que le hacían bailar en su habitación. O incluso hubiera cosido la bandera de la ikurriña, la representativa de su tierra, del País Vasco, para que, al cruzar un paso de peatones, a distancia, los coches y autobuses le vieran bien, impidiendo así un atropello fortuito, logrando con ello, seguramente, que muchos se susurraran a sí mismos, «ahí va un vasco, vasco», provocando una sonrisa en todos ellos al ver lo valiente y echado para adelante que él era. Sus brazos musculosos le permitieron trabajar en la tienda de muebles que sus padres tenían en el mismo municipio de residencia, cerca de la autovía principal de la zona, en sus ratos libres, sin que estos le obligaran a hacerlo. Como fan número uno de los puzles que le regalaban tanto familiares como amigos, con los que se podía tirar horas y horas montando uno, una mañana le dijo a su padre que quería hacer puzles con los muebles de la tienda cada vez que llegara una caja. Obviamente, como os habrá sucedido a vosotros, la cara de asombro del patriarca fue por él percibida, así que la respuesta que en el almacén se escuchó no fue otra que «quiero ayudarte a montar los muebles», frase que le llenó de alegría al ver que su hijo se interesaba por un negocio familiar que heredarían él y su hermana mayor a su muerte. Pero el destino fue caprichoso y la muerte le sobrevino a edad muy joven. Con apenas treinta años abandonó el planeta dejando a una mujer viuda, totalmente abatida, y a una familia que perdía un apoyo muy grande en sus vidas. Su pequeño, que vio la vida como nunca ellos, por sí solos, de no haber nacido él, la hubieran visto. Junto a su fuerza, junto a su sonrisa diaria, siguieron viviendo como si una enfermedad no se hubiera instalado en el cuerpo de su segundo hijo, algo que no hubieran conseguido de no haber sido Jon como fue. Luchador y optimista, a pesar de la dureza de su enfermedad, una de las muchas que hoy en día son conocidas como «enfermedades raras».
Una mañana, en el descanso de veinte minutos, le propuso buzonear propaganda. Jorge nunca antes había trabajado en nada pero la idea de ganar una peseta y media por folleto repartido le resultaba más que apetecible. Comenzaron la aventura repartiéndolos todas las tardes en que no tenían deberes de la Escuela Técnica, montados en la furgoneta de empresa de su padre. Uno a uno, con paciencia, ambos muchachos iban insertando folletos de “Muebles Noches” en los buzones de cada uno de los portales. Varios meses de buzoneo le sirvieron a Jorge para sentirse un pelín más útil. Pudo ver y darse cuenta de que la epilepsia no le impedía hacer cosas. Comenzaba a preguntarse si lo que su cabeza pensaba y el dolor que su corazón sentía no se debía más bien a lo que sucedía a su alrededor, a ese vacío, a la par del daño físico y verbal recibido durante años. Estuvo meses junto a Jon buzoneando, a pesar de la negativa de sus padres a que lo hiciera. Querían tenerle preso en su habitación, con la puerta cerrada, oculto a la sociedad.
Nos detenemos unos segundos. Doy un sorbo al vaso de agua; mi cabeza no deja de hablarme. ¿Cómo puede permitirse a una mujer ser madre si luego se avergüenza de su sangre? ¿Cómo puede ser que otras mujeres que desean serlo, buenas y cariñosas, sean castigadas con esterilidad, no pudiendo cumplir un deseo que nació en ellas desde el primer día en que en sus brazos tuvieron a ese muñeco bebé que tanto adoraban y que seguro conservan en una caja en el desván de sus casas? La vida es injusta, muy injusta. Muy dolorosa si uno observa la realidad del mundo que nos rodea.
La vida de Jorge pega un cambio radical cuando termina la Escuela Técnica. Con el graduado escolar en su mano, orgulloso de haberlo conseguido a pesar de la falta de apoyo total de su familia, es en el año 2000 cuando firma su primer contrato de trabajo. Es así como comienza su carrera en la hostelería, un trabajo esclavo, mal pagado desde mi punto de vista, donde cuarenta horas semanales se convierten en sesenta o más en la mayoría de los casos; donde muchos empresarios no abonan esas horas extras sino que «abusan» del trabajador bajo la amenaza de «si no te gusta, ahí tienes la puerta», más si cabe en los tiempos que corren hoy en día, con la crisis que nos rodea, que obliga a los jóvenes a emigrar ante la imposibilidad laboral existente en nuestro país. Tiempos en los que los altos niveles de paro llevan a muchos empresarios a un abuso incontrolado, donde las personas aceptan condiciones laborales infrahumanas por no haber unas leyes que protejan al trabajador, que le hagan sentirse al menos «valorado». Quizás algún lector se sienta identificado… La inocencia de Jorge, su corazón bondadoso, su forma de ser transparente le llevaba a decir la verdad de la enfermedad que padecía, sin darse cuenta de la cara que sus compañeros, o incluso su jefe, ponían al escuchar «tengo epilepsia». Muchas veces la sociedad se guía por lo que ve en televisión: un epiléptico que echa espuma por la boca, que agita manos y piernas. Sin llegar a informarse de lo que realmente es y de los diferentes síntomas y ramas que existen. Como cabía de esperar, Jorge era despedido casi al día siguiente de empezar, como si de un leproso se tratara. En cuanto decía la verdad, más que nada para ser honesto y así sentirse arropado en caso de que una crisis le aconteciera, la reacción de cada uno de ellos fue siempre la misma, apartarse a su paso, no mantener conversación alguna con él, e incluso ir contando mentiras al jefe, tales como que hacía mal su trabajo, que no valía para el puesto de camarero, o mentiras mayores como haber contestado indebidamente a unos clientes. Todas ellas infundadas, que el jefe propietario del local no verificaba porque, seguramente (no lo voy a afirmar), él también deseaba quitarse a Jorge de encima. Es cierto que algunas medicaciones antiepilépticas obligan al enfermo a ir algo más despacio de lo que se considera movimiento normal de una persona no consumidora de tal fármaco pero, desde mi punto de vista, esa no es razón para un despido, a todas luces, improcedente. Quizás en su empresa tenga a un trabajador que, digamos, no padece enfermedad alguna, pero que es más antipático que lo que Jorge era con los clientes que entraban en el bar, o peor aún, que tenga la mano larga y robe dinero de la recaudación diaria, o que, incluso, beba alcohol durante su jornada laboral. La epilepsia es una palabra que la sociedad no quiere escuchar, con un alto grado de estigma social. Injusto a mi parecer. Muy injusto. Siento mi sangre hervir cuando escucho a Jorge contarme historietas que voy a omitir por respeto a su persona. Los leprosos eran apartados de la sociedad y los epilépticos quemados en la hoguera. Eso era el pasado, si bien, en la actualidad, poco ha cambiado la historia, teniendo en cuenta testimonios reales que he podido escuchar, no solo de este caso, sino de otras personas con las que también he hablado para poder escribir lo que hoy llega a tus manos. Jorge abre una carpeta de plástico negra que porta sin saber bien qué es lo que contiene. Me quedo mirándole. Sus ojos cristalinos están intentando que sus lágrimas no se dejen ver. Que no desciendan sus mejillas para evitar así que yo me dé cuenta. «Los chicos no lloran», me lo ha dejado más que claro. Yo no comparto su opinión. Todos lloramos. Eso no nos hace débiles. Todo lo contrario; nos hace más humanos y mejores personas en el mundo. Nos deja ver el dolor interior que llevamos dentro bien guardado e incluso la calidad del individuo que somos. Yo he llegado a llorar en muy diversas ocasiones: por la muerte de un familiar o la de un amigo allegado; por las injusticias que veo en el día a día. El sol sale y se pone todos los días; eso no implica que marque al cien por cien las vidas de las personas, sean las que sean. También he llorado por escuchar una historia tan desgarradora como la de Jorge, dejándome helada, llena de rabia e impotencia al no entender cómo el ser humano puede llegar a ser así, de esa calaña. Palabras que me llenan de fuerza para luchar por el propósito que persigo: cambiar la visión de esta enfermedad y ayudar a todos aquellos que, como él, sufren a diario. No es justo para ninguno de ellos, ni para los familiares que les tienden su apoyo. Su vida laboral me es mostrada con suma transparencia; percibo la dureza de su vida que marca y coincide con lo que me enseña a continuación. Sus entradas y salidas del hospital, ya fuera por sufrir crisis epilépticas o por estatus convulsivos. Su historial médico también me es mostrado, desde su primer ingreso, con solo nueve meses de edad, hasta el último acaecido hace ya unos años. Me quedo mirando toda la información que me muestra, le echo un vistazo rápido, como queriendo memorizar datos que me serán revelados. Pierdo la cuenta de cuántos estatus ha sufrido Jorge porque lo que siento en ese momento es dolor, como si pudiera percibir lo que está pensando y no quiere contarme. Una incertidumbre constante en el día a día. Segundo a segundo. Minuto a minuto. El no saber si una ausencia, ataque o estatus acontecerá dentro de cinco minutos o una hora después de, quizás habernos dicho adiós, o quién sabe, durante nuestra conversación. La dureza de no saber lo que será de él, de estar tranquilamente paseando por la calle y, de repente, despertar en la UCI del hospital más cercano, intubado, rodeado de cables, con máquinas que controlan los latidos de su corazón, a la par que su pulso. Con la pregunta constante de qué ha sucedido o de si alguna secuela en su cuerpo quedará después de que su vida se haya detenido en ese momento que no llega a vivir por no ser consciente de nada de lo que acontece a su alrededor. Me pongo en su piel; intento imaginarme con esa enfermedad. Siento lo dura que tiene que ser para todo aquel que la padece, más, si cabe, no teniendo apoyo social alguno. Sigo leyendo para intentar así concentrarme en su vida laboral, en los distintos periodos de tiempo cotizados en cada una de las empresas en las que ha trabajado. Unos más largos. Otros más cortos. La razón que explica el porqué de ello no es que se topara con jefes–empresarios que apoyaran la epilepsia. La verdad fue otra muy distinta. Calló, ocultó la verdad, evitando así el despido inmediato. Aguantando en el puesto de trabajo, angustiado, no me cabe duda alguna, el mayor tiempo posible, hasta una nueva crisis que le llevara a un cambio radical en materia laboral, comenzando el periplo de búsqueda de empleo desde cero. Me quedo sin palabras al saber que llegó a crear explicaciones absurdas en las posteriores entrevistas de trabajo que tuvo después de tener claro que era mejor para él mentir. Desde «me contrataron para unos meses», «me fui de la empresa voluntariamente», «no es que duren mucho los trabajadores», argumentos que les obliga la sociedad existente a utilizar a todos los afectados de epilepsia si quieren labrarse un porvenir, con más o menos trabas e ingresos hospitalarios en todos ellos.
La entrevista finaliza al poco más de una hora. Mi cuerpo necesita dejarlo; no valgo para injusticias tan fuertes como las vividas por Jorge. Ningún ser humano se merece el sufrimiento y el aislamiento que la sociedad lleva a cabo con todos ellos. Creo que deberíamos analizarnos a nosotros mismos unos instantes antes de seguir leyendo. Ver qué actitud hubiésemos adoptado de haber sabido que contratábamos a una persona afectada de epilepsia o de haber sido compañero o compañera de Jorge en el colegio o en el trabajo. A lo largo de mi vida no he valido para callar las injusticias percibidas. Quizás sea esa la razón que explique mi signo zodiacal, libra. He protegido a quien he pensado que necesitaba un chillido de «¡Qué coño haces!», en el sentido de seguir un juego que de gracioso nada tenía, solo por su sumisión interna como persona frágil. He chillado a aquella persona que ha tratado indebidamente a otra porque, como todos, en mi piel he sufrido injusticias. He podido ver cómo la gente ha pasado de largo sin ayudar a quien necesitaba que le echaran una mano, por el motivo que fuera, sin entender aún hoy en día, a la edad adulta, cómo pudieron dormir a pierna suelta sin removérseles la conciencia. Antes de marcharme doy un abrazo muy fuerte a Jorge quien sé que lo necesita, susurrándole que siga luchando, que no se derrumbe; la vida merece ser vivida. Sigue siendo él, con mayor o menor grado de memoria. Muchos somos los que daríamos lo que fuera por poder leer nuestro libro favorito como cuando abrimos este por primera vez sin saber lo que va a acontecer en su interior. O incluso poder ver nuestra película favorita o serie sin recordar quién es el asesino o dónde está escondido el tesoro sagrado. Cuestiones estas que Jorge puede hacer día a día al verse afectada su memoria cercana, si bien es duro, muy duro, no lo lleva bien, y todo ello lo paga con su mujer. Se llega a ver a sí mismo, a mi entender, como un inútil, más si cabe al enterarse hace años que su lenguaje es el de un niño de ocho o diez años en lugar del de una persona adulta, hecha y derecha. No dudo de que es duro; no lo pongo en tela de juicio en ningún momento, pero quiero que vea que la vida continúa. Que sigue siendo Jorge, con mayor o menor memoria, con mayor o menor número de palabras memorizadas. Que puede hacer muchas cosas. Que si tiene que leer una receta un día sí y otro también pues que lo haga. Si tiene que leer las instrucciones de un aparato eléctrico para saber cómo se usa, qué más da. Eso es lo de menos. Tiene que disfrutar de la vida igual que la disfruta el resto de personas que conviven en el planeta Tierra y no dejar que la epilepsia ni la sociedad que le rodea le arruine su felicidad y la de su mujer que, también, indirectamente, sufre por cada cosa que a él le salpica.
Nadie deja de ser persona por el hecho de padecer una enfermedad. Nadie debe ser discriminado por el hecho de sufrir, epilepsia en el caso de Jorge, y otras muchas personas, diabetes, una cojera, ir en silla de ruedas, etcétera, porque la vida sigue en el grado en que cada uno la queramos seguir viviendo. No estamos muertos, para eso ya habrá tiempo, cuando seamos ancianos, con ochenta o noventa y pico años. Mientras tanto, vivamos y dejemos vivir. Ayudemos a quien nos necesita. No discriminemos. No hagamos daño. Con lo bonito que es dar y recibir un abrazo de una persona que nos lleva en el corazón, que empatiza con nosotros al escuchar la dureza de la historia de nuestra vida. Eso es lo realmente bello, querer y ser querido, amar y ser amado. Ya hay suficientes malas hierbas que crecen en jardines hermosos ocultando la belleza de lo sembrado. De lo fastuoso y bello que crece a su alrededor. Nosotros, personas humanas, sembremos valores que nuestros hijos aprendan cada día. Que gracias a nosotros, sus padres, su familia más cercana, se conviertan en personas de gran corazón, bondadosas y buenas. Dejemos atrás el sufrimiento, el acoso, el vacío, el insulto, el maltrato… Que los psicólogos y psiquiatras traten a pacientes felices y sonrientes. Que quede atrás el abatimiento, el estar tirado por el suelo, por el daño que el exterior provoca en todos ellos. Si me encontrara la lámpara de Aladino no pediría dinero como principal y único deseo. Solicitaría que se cambiara la visión del mundo, lo que llevo años deseando, respecto no solo de la epilepsia sino de otras muchas enfermedades que amargan la vida de las personas que las padecen y de sus familiares más allegados. Algo que yo, como escritora, con mis libros de autoayuda, percibo o veo en el día a día en el metro, autobús o paseando con mis perros. ¿Lo conseguiré? Lo desconozco. Todo depende del apoyo que los lectores den a mi proyecto.