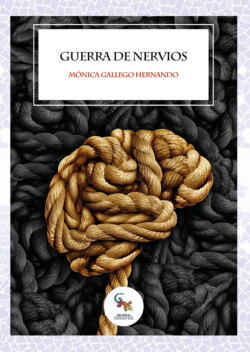Читать книгу Guerra de nervios - Mónica Gallego - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 3
Verónica no podía evitar recordar el sufrimiento de su vida anterior. Aunque las cicatrices habían sanado, nunca llegarían a cicatrizar al cien por cien. Los recuerdos siempre estaban y estarían ahí. Las imágenes estaban bien almacenadas en su memoria. Los sentimientos de la dureza de su vida no se podían dejar atrás y decir «hale, quedaos ahí y no volváis». Cada vez que observaba a un padre jugar con sus hijos se quedaba como hipnotizada viéndoles sonreír, darse amor de una forma tan sencilla como esa. Un momento de felicidad y alegría que padre e hijo siempre recordarían. Ella no albergaba ninguno pero, la verdad, era algo que no le importaba para nada. Había aprendido a vivir sin él, sin su figura. A sacarlo de su corazón sin desearle nada malo porque la maldad no le hubiera permitido seguir adelante y llegar a ser feliz como realmente era ahora. Estaba como en trance recordando momentos y sentimientos vividos cuando la pantalla de su ordenador comenzó a sonar con el ruido característico del programa Skype. Sabía quién era, aun sin mirar el nombre de la persona que en ella aparecía. Natalia.
—¡Esa! ¿Qué tal estás? —la voz de Natalia sonaba al otro lado de la pantalla similar a la que ella usaba en los periodos en que ocultaba el sufrimiento que padecía por no querer que la sociedad se diera cuenta de lo hundida que estaba— No has cambiado nada, tía. Sigues estando igual. De haberte visto por la calle te hubiera reconocido de inmediato. No han pasado los años por ti.
—Anda calla… —la interrumpió sin planearlo siquiera porque los halagos no iban con ella— Si vieses fotografías de años atrás te darías cuenta de que los años pesan. La cara refleja una edad aproximada. Ya no somos unas niñas, unas adolescentes cuyo corazón busca a su príncipe azul. Sabemos lo que queremos. Apreciamos las grandes cosas de la vida; cada una a lo que realmente damos importancia. Y nos quedamos con aquellas personas que nos llenan, dejando marchar a esas otras que estuvieron de paso y que ya no nos aportan nada.
—¡Qué filosófica te has vuelto! —Verónica no pudo evitar sonreír; si bien la vida le había enseñado que el corazón sufre y sana cuando uno se da cuenta de lo que realmente importa, aún le quedaba aprender a mirar por ella y no tanto por los demás, como seguía haciendo día sí y día también. Dejar de anteponer la vida de los demás a la suya propia. Decir «no» a situaciones que aún la paralizaban— No me creo realmente tus palabras porque de alguna forma te conozco.
—Aún tengo mucho que aprender pero poco a poco llegaré a ser la Verónica que ansío ser —A Natalia no le cabía la menor duda al respecto. Su amiga era una luchadora. Muchas otras personas, en su situación, con la vida que a ella le había tocado vivir, se habrían quedado en el camino o se habrían convertido en auténticos demonios a quienes nadie hubiese amado. Empero, ella era única; miles de personas que la conocían la amaban por su gran corazón y calidad de persona humana que albergaba—. Pero no soy yo el tema que nos ocupa sino tú. ¿En qué puedo ayudarte?
—No sé por dónde empezar. No he hablado de este tema con nadie. Es algo que llevo dentro de mí, que oculto cada día porque nunca jamás llegué a pensar que mi vida fuera tan triste como últimamente es. Me siento sola, auténticamente sola. El mundo se me viene encima. Me aplasta y no me deja respirar. Padezco de ataques de ansiedad día sí y día también hasta el punto que me falta la respiración. Hay momentos en que llego a pensar que me ahogo, así lo siento, angustiándome más y más. Me han dicho que eso no ocurrirá pero uno debe estar en la situación para saber lo que realmente se siente en ese momento en que falta el aire que llena nuestros pulmones. Me veo morir. Mi mente cree que es el último aliento que voy a dar, que ya es el fin de la vida angustiosa que en mi caso me está tocando vivir. Y, es curioso, aunque hay días en que deseo morir, que un cáncer me ataque para así palmar en unos meses (porque no creas que me daría quimioterapia, ni hablar, pondría fin a mi vida, a mi sufrimiento, a mi tormento), en ese instante de ahogo deseo que no sea el último segundo de vida que me reste por vivir en la tierra.
—Te entiendo perfectamente. Yo también sufría ataques de ansiedad, esos ahogos que describes. Aún recuerdo los niveles altos que tenía y los ejercicios que la psicóloga me mandaba para irlos disminuyendo, nada sencillos por cierto.
—En el momento en el que estoy sufriendo el ataque me resulta más que imposible recordar nada de lo que mi psicóloga me dice —Verónica se alegraba de que su amiga estuviera recibiendo asesoramiento, ayuda ante una situación que pintaba complicada. A ella le vino muy bien y así lo recomendaba a toda persona que por uno u otro motivo estuviera, en ese momento, pasando un duro bache en su vida—. Me siento morir. Te lo juro. No puedo hablar. No puedo respirar. Es como si mis pulmones no pudieran recibir oxígeno. Como si mi garganta se hubiera cerrado. Me fatigo más y más. Últimamente salgo a la terraza a respirar aire puro, como si eso me hiciera sanar más rápidamente…
—No es eso Natalia —la cara de esta fue de asombro. ¿Tenía una explicación para ello? —. De alguna forma, saliendo a la calle sales de la angustia. Tu hogar te recuerda el sufrimiento. En la terraza… ese desconsuelo está en el interior, no en el exterior que es donde te encuentras tú. Por eso comienzas a respirar mejor. Yo solía ir a la playa a relajarme. A dejar volar mi imaginación observando a las olas llegar y marchar de la orilla en la que yo estaba sentada. Era una forma de bajar mi nivel de ansiedad; de evadirme de alguna manera de la vida real que estaba viviendo. Y me resultaba muy duro volver a ella; no creas que era sencillo.
—Mi día a día está siendo muy duro Verónica —los ojos de Natalia comenzaban a humedecerse y las lágrimas a descender por sus mejillas—. Me levanto diciéndome a mí misma… «otro día más». Con ganas de luchar por mi matrimonio. Por una unión que dejó de serlo hace ya mucho tiempo. No llego a él. No sé lo que le pasa. Todo son malas contestaciones. Todo son monosílabos o falta de respuesta alguna. Es como si pasara de todo, como si le resbalase todo lo que le digo —Verónica no podía llegar a entender cómo un marido podía no darse cuenta del sufrimiento de su mujer pero desconocía lo que la enfermedad de la epilepsia suponía—. El afecto se ha quedado atrás. Ya no recibo ni un abrazo. Ni un beso. Ni una caricia. Ni una palabra bonita. Solo malas contestaciones. Me hace sentir culpable de todo. Si le digo que nos estamos distanciando, que al final me va a perder, su respuesta no es otra que «qué bonito, así luchas tú por el matrimonio». ¿Luchar? ¿Cómo me puede decir eso? Si lucho cada día. Me levanto y le pongo buena cara. Le hablo con amabilidad y dulzura. Intento no enfadarme cuando me contesta de malas formas o me empuja o me manda callar porque insisto en preguntarle qué le ocurre, en qué le puedo ayudar, o le doy consejos para que esto no se vaya al traste.
—Natalia… —el corazón de Verónica comenzaba a sentir el sufrimiento. Podía darse cuenta del dolor tan profundo que estaba padeciendo su amiga. De los miedos que pronto su cuerpo albergaría. De las múltiples preguntas y buenas acciones que estarían bombardeando su cabeza. En su vida algunas de ellas habían quedado sin responder asumiendo que nunca las obtendría— Vas a caer enferma, mi amor —Ya lo estaba. Hacía unos días que le habían diagnosticado fibromialgia y fatiga crónica, a la par que la ansiedad y depresión que su cuerpo albergaba—. Uno lucha y lucha y vuelve a luchar por conseguir lo que uno quiere; esa vida perfecta con la que todos soñamos. Luchamos por conservar una amistad cuando en verdad la otra parte quiere alejarse de nosotros y, cuando lo hace, sufrimos. Conservamos en nuestro interior una herida que permanece ahí, año tras año. Si hacemos eso por amigos, ¿qué no hacemos por un marido? Por ese que hemos prometido ante Dios y ante los invitados «en lo bueno y en lo malo». Te entiendo, Natalia; te entiendo. Comprendo tu lucha, que busques una solución al problema pero, te diré, que a veces no existe. Que las personas son así. Que no se dejan ayudar. Que quieren, de alguna manera, ser como son o permanecer inmersos allá donde estén. Yo podía haberme convertido en una persona totalmente distinta. Haber abandonado mis estudios. Haberme suicidado. Haberme convertido en una «maltratadora». ¿Por qué no? Mi padre me había maltratado, ¿por qué yo no hacerlo? Vi que no estaba bien. Lo que yo no quería para mí no quería para los demás; así que busqué ayuda a esa depresión y ansiedad. A esos miedos que me albergaban. A ese anclaje de mi vida. Y alabo que tú también lo estés haciendo. ¿Qué me dices de él? ¿Ha pedido ayuda psiquiátrica o psicológica? ¿Estáis en contacto con alguna asociación experta en esa enfermedad?
—Después de muchos años instándole a que acudiera a tratamiento (porque, sinceramente, esto no es nuevo; sé que su enfermedad le está hundiendo), por fin me hizo caso y pidió al médico de cabecera el volante para el especialista. Ahora bien, no te puedo decir qué cuenta. Ojalá lo supiera. Lo único que sé es que de cada sesión sale como crecido. Entra por la puerta de casa con una prepotencia y una chulería que no entiendo. He de ir con él a la siguiente sesión, si bien desconozco el porqué de ello. Llevo muchos meses instándole al neurólogo que por favor le mire bien qué le sucede. Si es todo producto de su enfermedad, si está aquejado de otra, si está intoxicado ante tanto cambio de medicación o, simplemente, después de diez años de matrimonio, ha aflorado la persona que es y que yo no conocía. Es cierto que siempre ha sido cerrado pero nunca hasta el punto que es ahora. ¿Cómo sobrevivir a un matrimonio sin amor? ¿Cómo subsistir en un matrimonio en el que una se siente «chacha» y nada más? No es esto lo que yo quiero. Me gustaría tener familia. Tener un marido con el que conversar. Con el que dialogar. Con el que planear un futuro. Pero es más que imposible. No llego a él. Todo le enfada. Mi vida se ha parado hasta tal punto que vivo el día a día sin nada en mi haber. Y conociéndome, como creo que me conoces, yo no soy así.
—Lo sé, eres luchadora, como yo, y apasionada del conocimiento. Te gusta aprender cosas nuevas. Intentar aquello que nunca has hecho…
—El «no» ya lo tengo, Verónica —Esta no pudo sino asentir ante tales palabras, acertadas, de su amiga—. Si me pongo a repasar inglés, porque de no usarlo el vocabulario se me va olvidando, eso provoca una discusión. Si quiero relacionarme con gente (lo necesito; no hablo con nadie), otra bronca argumentando que me involucro en muchas cosas. Intento estar ocupada. No me veo bien. Me miro al espejo y hay días que no me gusto. Me cuesta incluso levantarme de la cama, si bien lo hago, por aprovechar el tiempo en algo productivo intentando que la vida me sonría porque aún no me ha sonreído. Debí de ser muy cabrona en otra vida y ahora lo estoy pagando en esta —esa frase a Verónica le resultaba familiar. Ella misma se la dijo en más de una ocasión al no poder entender la dureza de la vida que le estaba tocando vivir—. Si le pido que me ayude a hacer alguna cosa, o bien la hace mal o me grita: «orden y mando, orden y mando». Me gustan las cosas bien hechas; no soy una maniática de la limpieza pero sí que me gusta que si barres lo hagas bien y no solo limpies la cara. No quiero vivir rodeada de mierda. El baño si no lo limpio yo sería un cúmulo de bacterias. Si no hago la comida, bronca, malas caras, en definitiva, no se come si no cocino. Y yo no tengo tiempo; me faltan horas. Seguro que te estás preguntando qué es de su vida. No hace nada. Desde que le jubilaron su existencia es estar con el móvil, sentado en la cama o en el sofá. Todo lo llevo yo.
—¿No le mandas hacer cosas? Creo que podría hacer mucho y no estar sin hacer nada día sí y día también.
—No sé cómo acertar porque no quiero malas contestaciones. Él sabe que hay que hacer de comer. Sabe que hay que preocuparse del dinero, de los pagos, que hay que lavar la ropa o recogerla porque ya está seca, que hay que planchar, limpiar la casa, ir a hacer recados. Lo que sea que implica una familia. No hace nada y ya me estoy cansando. No solo por la falta de ayuda, de pasotismo total, sino también porque no hay conversación alguna entre nosotros.
—¿Y qué te dice al respecto? ¿Te has sentado a hablar con él?
—Lo habitual es que no conteste. Que se tape los oídos. Que le dé una rabieta. Que me grite que me calle. Cuando dice algo productivo es, simplemente, «no lo sé». ¡No me jodas! ¡Enfréntate a la vida, cojones! Yo también estoy enferma. Y por tanta lucha, me estoy matando yo misma. Mi estómago lleva semanas que no tolera la comida. Me dan arcadas y a veces vomito lo ingerido. Hay días que mal como porque el ánimo está por los pies. Intento ir al gimnasio para adelgazar y verme así más guapa, si bien reconozco que se me hace cuesta arriba. No tengo apoyo alguno. Me gustaría una palabra bonita de aliento. Muchas son las veces que me pregunto qué estoy haciendo mal…
—¡No jodas! No te preguntes eso. Yo también me hacía la misma pregunta, por qué mi padre me pegaba. Por qué no tenía una figura paterna a mi lado; todo lo que ello conlleva. Me martirizaba a mí misma. El peor enemigo que puedes tener eres tú misma. Eres tú quien más daño te puedes hacer si no eres fuerte y permites que los demás te lastimen. Primero debes quererte tú. Si no te amas nadie te querrá. El mejor amigo tuyo eres tú misma. Ni yo, ni tu marido, ni tu familia, ni tu mejor amiga. Tienes que aprender a ir con la cabeza bien alta. Tienes que mirarte en el espejo y sonreír. Tienes que decirte a ti misma que vales mucho porque si no te hundirán y dejarás de ser Natalia.
—Ya hace mucho que dejé de ser yo. Dejé de bromear, con lo que me encanta a mí bromear. Hace mucho que dejé de sonreír, de divertirme en una reunión de amigos. Sonrío falsamente. La cabeza me duele, en especial entre los ojos. Los párpados me pesan. Me desvelo por la noche. El estrés que siento me produce padecer cistitis e incluso candidiasis. Es horrible. Deseo dejar de sentirme como me siento. Deseo ser amada, deseo que me quieran de verdad. Que el «te quiero» que escuchen mis oídos sea auténtico. Deseo que me hagan el amor (algo que llevo tiempo sin sentir), disfrutar con mi pareja (mejor me abstengo de decirte cuántos meses han pasado desde la última vez que su pene me penetró). No pido mucho; un beso y un abrazo, al menos. ¿Tan fea soy? ¿Tan mala soy? ¿Qué hago mal, Verónica?
—Nada —Verónica lo tenía claro. Ella también se martirizó en más de una ocasión, sobre todo al preguntarse una y otra vez por qué—. Deja de preguntarte qué es lo que haces mal. Deja de cuestionarte por qué te está sucediendo eso a ti. Deja de martirizarte a cada momento. Tienes que intentar estar ocupada el mayor tiempo posible. Debes consultar a los médicos una razón causante de ese comportamiento en él. Y debes tener claro que, aunque suene egoísta, primero tú, después tú y por último tú. La vida es solo tuya; solo tú debes regirla. Todos los seres humanos erramos; en este caso igual has hecho la labor por la que el destino te unió a él. Quizás sea el momento de volar, como hice yo, Natalia. Sé, más que nadie que me conoce, que no es fácil. Que seguro que te estás diciendo en este preciso momento que qué fácil es decirlo y qué difícil hacerlo. Y no te falta razón. Yo me hice la misma pregunta cuando me vine aquí. Si hacía bien. Si hacía lo correcto en alejarme de mi familia, de mis amigos, de mi tierra. Lo necesitaba. Tenía que empezar una vida nueva. Dejar atrás ese pasado que me hacía daño.
—Tú eres más fuerte que yo. No soy como tú —Natalia no dejaba de llorar. A Verónica se le encogía el corazón. Qué injusta es la vida; una muchacha como ella que no corría por sus venas ninguna maldad—. El mundo me aplasta. Actualmente, no tengo trabajo —Verónica se abstuvo de preguntarle. Ahora entendía la palabra «comercial» escrita en la carta que había recibido. ¿Desde cuándo formaba parte de la lista del paro?—. Estoy enferma y no tengo años suficientes cotizados para solicitar una incapacidad. Tengo proyectos en mente que no puedo llevar a cabo por falta de dinero, cuando sé que ellos me abrirían el camino que necesito. Todo se me tuerce. Es el pez que se muerde la cola. No sé cómo salir de este bucle en el que me he metido. Fui tonta Verónica, muy tonta. Paré mi vida por él, por mi familia, por todo aquel que me necesitó. Estuve en trabajos que cotizaron una mierda por mí, de ahí que ahora me arrepienta por no haber tomado la decisión de buscar otra cosa. Te preguntarás por el de comercial —así era—. Lo tuve que dejar, no tenía fuerzas. Perdí otros en los que ganaba bien por intentar conseguir un puesto de trabajo acorde a mi formación o por motivos personales que es mejor olvidar. No puedo más…
—Sí que puedes, Natalia. Pude yo, ¿recuerdas? —a Verónica se le saltaban las lágrimas al ver a su amiga tan derrumbada, padeciendo un dolor insoportable; al sentir lo sola que estaba; al preguntarse cómo nadie se había dado cuenta de su sufrimiento, ni siquiera su familia más cercana. Qué buena actriz puede llegar a ser una mujer para ocultar una situación de dolor como esa. Ella también atesoró su sufrimiento ante una situación de maltrato continuo— Natalia, debes hablar con los médicos. Debes exigir que te expliquen lo que ocurre. Saber la verdad. Una vez conozcas a lo que atenerte, si él es así y tú lo desconocías, si es consecuencia de su enfermedad o si otra enfermedad está aflorando en él, deberás decidir si los años que te quedan de vida los quieres vivir a su lado o si, como joven que eres, deseas una vida totalmente diferente. Lo que no puede ser es que sigas aguantando lo que estás soportando a diario. No puedes sentirte «chacha» de tu propia casa. No puedes ser infeliz el resto de tu vida. Llorar, desear morir, eso no es vida, amiga mía. Eres joven y aún te queda mucho por aprender y experimentar. Tengo un amigo que dice que la vida es maravillosa. Y lo es. Eso sí, cuando lo importante es tu persona, uno mismo, y cuando a nuestro lado tenemos a esos sujetos que realmente valen la pena. A las demás personas hay que dejarlas marchar. Una enfermedad no te puede aplastar y menos cuando quien la padece no hace nada por ti ni por él. El traje de víctima lo sabe hacer muy bien. Lo llevan puesto, pero ¿y tú, qué? Yo me di cuenta que llevaba el de superviviente.
—Se me está haciendo tarde… —estaba claro que Natalia deseaba cortar la conversación. Es muy duro escuchar lo que uno debe hacer, que no es otra que pensar en uno mismo. El ser humano se cuestiona todo. La sociedad critica libremente sin tener ni idea del dolor o sufrimiento que ha padecido y que, por su culpa, seguirá padeciendo— He de cortar. Te agradezco me hayas escuchado. Volveremos a hablar —Verónica no necesitaba un «gracias». Ella podía ayudar a su amiga a levantarse del suelo y salir adelante.
Natalia se quedó un instante inmóvil con el teléfono móvil en su mano derecha, con la mirada clavada en la pantalla aún iluminada. Como si no pensara en nada, como si esa conversación la hubiese dejado petrificada. Sin saberlo, su cerebro estaba removiendo las frases que su gran amiga acababa de pronunciar, como queriendo retenerlas en su memoria para que, en un futuro, sirvieran para tomar decisiones o darle las fuerzas que necesitara en ese momento duro de su vida, porque, instantes sencillos habían existido pocos. Llevaba mucho tiempo que se sentía la «cenicienta» de su propia casa. Sirviendo la comida y la cena en la mesa a un marido que ni siquiera le hablaba. Encargándose de las labores domésticas desde las siete de la mañana, en que se levantaba, viendo como él no hacía nada. Cada día que pasaba, su vida se iba enrollando más y más, cerrándosele las puertas a los deseos que ella tanto quiso cumplir. Entre ellos, el de ser madre. Acababa de hacer seis años que dejaron de contar los días en que una debe tener cuidado de cómo mantiene las relaciones sexuales para no quedarse embarazada y venir por sorpresa un bebé no deseado. Atrás habían quedado los días rojos en el calendario, del diez al veinte por una prevención más segura. Aunque las hormonas pedían a gritos que el pene de su marido la penetrara, que los espermatozoides de este fueran a la carrera del óvulo que esperaba impaciente que uno de ellos le penetrase, aguantaba por no complicar su vida más de lo que ya estaba por aquel entonces. Pero como mujer, como muchacha que siempre quiso dar el amor tan grande que impera en su interior a un pedacito de su ser, y de conformidad, decidieron ir a por familia. Sin éxito alguno, haciendo acto de presencia mes tras mes la dichosa regla, sin posibilidad de conocer lo que se siente al poder anunciar «voy a ser madre» y dar a luz a un ser humano que ansiaba mecer entre sus brazos. A pesar de que muchas medicaciones antiepilépticas causaban infertilidad, o incluso impotencia, no le había dado mucha importancia los primeros meses, si bien al año de intentarlo lo consultó con la médica neuróloga. Esta le restó importancia, pasando los años con unos u otros síntomas. Tuvo que ser tras más de cinco años de estarlo intentando cuando la neuróloga sustituta les dijera la verdad, «es posible que seas infértil o que tus espermatozoides vayan más lentos de lo normal y necesitéis que Fertilidad os ayude». Con tan mala suerte que aquel papel a punto estuvo de no ver la luz por ser «demasiado viejos». Nerviosos, sin saber muy bien lo que les harían ni qué les preguntarían, Natalia pensaba en su sueño de ser madre a la par de preguntarse si era una buena idea seguir adelante dada la situación que estaba viviendo. Atrás había quedado la mujer. Ahora solo estaba la figura de cuidadora. En pleno tratamiento psicológico y psiquiátrico para aprender a llevar la enfermedad de su marido, a la par de para darse cuenta del daño que todo en conjunto le estaba suponiendo. Este dato fue ocultado, un poco por miedo a que sucediera lo que sucedió a continuación. También por vergüenza, la verdad sea dicha. Tras una ecografía vaginal en la que se midió la anchura de dilatación y se verificó el estado de los ovarios y el útero, una hoja de prescripción de pruebas analíticas les llevó a sentirse esperanzados de conocer la realidad de su caso. Como era de esperar, a Natalia lo bueno no la iba a acompañar. Últimamente solo era un paño de lágrimas donde apoyarse y una esclava sin felicidad alguna. ¿Cómo un deseo se le iba a cumplir si ya había transcurrido mucho tiempo sin obtener fruto alguno? La ocultación salió a la luz. ¿Hasta qué punto llegaba la agresividad de su marido? ¿Qué vida en común hacían? ¿Era el ambiente propicio para el nacimiento y crianza de un niño o niña recién nacido? ¿Qué valores aprendería a lo largo de su vida de caer en una familia como la suya? Un bebé no es una moneda con la que probar a ver si con él o ella la felicidad inunda todas las estancias de la casa en la que uno reside. Un bebé es una persona que viene al mundo para ser feliz, algo que Natalia ansiaba dar a su futuro hijo o hija, si es que algún día tenía uno. Una entrevista con la trabajadora social del centro hospitalario dejó claro que la epilepsia y el ambiente que se respiraba en el hogar no era propicio para seguir adelante con un tratamiento de fertilidad, dejando en el aire una pregunta que Natalia también se hacía. ¿Hay algo más, además de la epilepsia? Hay muchos epilépticos que llevan a cabo su vida, con mayores o menores trabas, por desgracia, debido mayormente a la visión que de tal enfermedad tiene la sociedad en la que se vive, y que está muy equivocada. Hay epilépticos que son madres y padres. Que viven con su pareja, controlados o menos controlados, con la medicación impuesta. ¿Por qué a Natalia esta enfermedad le estaba truncando toda su felicidad? Es verdad que la conoció cuando ya era demasiado tarde. Una dolencia que desconocía y ante la que, hoy por hoy, lucha con todas sus fuerzas. No solo por conocer la verdad de la historia que a ella le toca vivir, sino también por concienciar y cambiar la opinión y perspectiva de los millones y millones de personas que pueblan el planeta, para ver si se dan cuenta, entre otras muchas cosas, de que la epilepsia no es discriminatoria ni diferencia a quien la padece de aquella persona que va en silla de ruedas o es ciego y, en cambio, ayudamos tan amablemente a cruzar el paso de peatones no regulado por semáforo. La epilepsia es una enfermedad más, y ante una crisis sería conveniente saber cómo actuar para ayudar a quien la sufre. Mientras tanto, no deberíamos dejar de lado que son personas como todas. Suspiró. Tocaba ir a hacer la cena. Sin ganas, muerta en vida, y con una tristeza que muchos minutos del día la aplastaba, se dirigió a la cocina hablando consigo misma, «Ánimo, Natalia, vayamos a ver qué cenamos antes de ir a la cama». Ya eran cuatro los días en que no hablaba con nadie que no fuera su yo interior o las paredes de su casa. Si la pudiera ver su psiquiatra no sé lo que pensaría de ella. Seguramente entendería que lo hiciera porque, ¿quién puede vivir sin pronunciar palabra alguna a lo largo de un día entero si uno está despierto? Hasta dormidos hablamos; en los propios sueños que mantenemos a la noche o a la tarde, con la media hora o una hora de siesta. Tocaba continuar adelante, un día más, por mucho que la espalda le doliera a raudales.