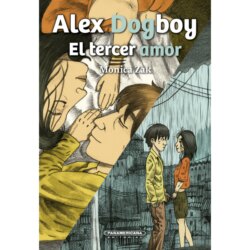Читать книгу Alex Dog Boy - Mónica Zak - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEn busca de una muchacha raptada
Jadeante, sudoroso y desesperado, se quedó parado en medio de la calle. Despertó hasta que un autobús le tocó la bocina y tuvo que subirse a la acera.
Se dejó caer contra un muro.
Los perros, que también habían venido corriendo, se echaron frente a él en la acera. Canelo le lamió la mano. Alex sintió la lengua áspera y caliente en su mano, pero hoy eso no le dio ningún consuelo.
Porque estaba seguro de haber visto a George. Era George quien había hablado con Margarita y la había hecho entrar a la camioneta. El extranjero George, que se lo había llevado con engaños a él mismo, cuando todavía era nuevo en la calle. George le había parecido bueno y amable, pero su cocinera había revelado que él vendía niños. Y seguramente también niñas. Alex ya no quería pensar. No se quería ni imaginar lo que les podía pasar a las niñas que eran vendidas.
¿Debería ir a la estación de Policía que estaba allá para contarles a los policías lo que había pasado? No. La experiencia que él tenía con la Policía era demasiado negativa. Además sabía que no iban a escucharlo ni le iban a creer a él, que vivía en la calle.
Por supuesto podía ir al orfanato donde vivía Margarita. Pero tampoco eso quería hacer. Ahí todos iban a estar enojados con él porque se había escapado, y también iban a intentar obligarlo a quedarse.
Mientras sus pensamientos daban vueltas como ratones borrachos en su cabeza, Alex llegó a una conclusión: el único que podía hacer algo era él. Puesto que era el extranjero George quien se había llevado a Margarita, seguramente la había conducido a la misma casa donde los llevaron a él y a los otros cinco niños.
Cerró los ojos y vio la casa con claridad. Era una casa blanca, rodeada por un amplio jardín. Alrededor había un muro alto, con alambres de púas que la cocinera había dicho que tenían electricidad y mataban a quien los tocara.
Pero ¿dónde quedaba la casa?
Recordó que George había conducido la camioneta todoterreno gris por una calle que serpenteaba subiendo una montaña, y recordó también una vista muy bonita de la ciudad. La casa tenía entonces que quedar en algún lugar de las montañas al sur de la ciudad.
Pero ¿cómo se llamaba el lugar?
Apretó los ojos aún más y pensó. Emergieron dos palabras: San Antonio.
El vendedor de periódicos, Juan Alberto, venía caminando en la acera. Alex acostumbraba hablar con él.
—Hola, Juan Alberto. ¿No sabe si hay un lugar que se llama San Antonio, que queda en las montañas en las afueras de la ciudad? Es un lugar con casas bien grandes.
—Sí, San Antonio es un barrio muy bonito. Ahí solo viven ricos.
Juan Alberto le dijo que a San Antonio se podía ir en autobús.
Alex metió las manos en los bolsillos de sus jeans y buscó, aunque ya sabía que no tenía nada. No tenía ni un solo lempira. El dinero que doña Leti le había dado ayer, por su ayuda con el puesto, se le había acabado en la noche. Y no tenía nada ahorrado.
Juan Antonio le dio unas palmaditas en el hombro y sacó un billete.
—Aquí tienes para el autobús.
Alex Dogboy puso el dedo índice en el timbre que estaba en el muro que rodeaba la casa. Estaba seguro de que este era el lugar. En el mismo momento en que puso el dedo en el timbre supo que estaba haciendo una estupidez. Nadie sabía que él estaba aquí. Ni siquiera había traído a los perros. Había sido una estupidez no traer a los perros. Ahora no tenía a nadie que lo defendiera. ¿Qué pasaba si quien abría era un guardián, un gorila con pistola y garrote? ¿Y qué pasaba si era el mismo George quien abría, el amable fantasma George? Seguramente el fantasma George iba a reconocerlo. Lo iba a coger del brazo, lo iba a meter en la casa y lo iba a encerrar en aquel cuarto del segundo piso donde lo había encerrado la vez pasada.
Alex sentía náuseas del miedo. Sin embargo, no se movió de su lugar.
Lo que le daba el valor para permanecer ahí era la creencia de que Margarita estaba dentro, detrás de ese muro blanco. Puso el dedo en el timbre otra vez, y ahora no lo quitó. Escuchó el eco del sonido dentro de la casa.
Una niña con sandalias doradas abrió la puerta, y junto a ella estaba una mujer que probablemente era su madre. Detrás de ellas, Alex pudo ver la casa blanca. No había duda, ahí era donde él había estado encerrado.
—¿Está don George? —preguntó.
La mujer dijo que ahí no había ningún don George, que su esposo se llamaba David.
—Don George es un extranjero —insistió Alex.
La mujer le aseguró que su esposo se llamaba David y que en absoluto era extranjero. Era hondureño y dentista. Ellos habían vivido algunos años en Estados Unidos y durante ese tiempo habían tenido alquilada la casa. Pero ninguno de los que la habían alquilado se llamaba George.
Esa noche, acostado en su colchón de espuma y rodeado por sus perros, Alex Dogboy no podía dormirse. Despierto y mirando la oscuridad, escuchaba ronquidos y la respiración de los perros, de doña Rosa y Carlos, y de Marvin y Nelson. No podía dormir. Margarita llenaba de preocupación cada rincón de su cerebro y su cuerpo. ¿Qué le habrán hecho? Sentía que ella lo llamaba. ¿Pero dónde estaba? Entonces recordó que George los había llevado, a él y a los otros niños que había engañado, a un elegante centro comercial donde les habían dado ropa nueva y bonita. La Castaña, se llamaba. A lo mejor George también llevaría ahí a Margarita para comprarle ropa nueva.
Alex solo se tranquilizó cuando decidió que al día siguiente iría de alguna manera al centro comercial La Castaña. Un momento después, sus ronquidos y su respiración se mezclaron con los de los demás que dormían en la ruina.
La parte de la ciudad donde vivía Alex se llamaba Comayagüela y era considerada la parte más peligrosa de la ciudad de Tegucigalpa. Pero aquí era donde él vivía, y aquí era donde se sentía seguro. Aquí sabía cuáles policías eran peligrosos y cuáles no, a cuáles vendedores de fruta les podía pedir una fruta cuando tenía hambre y cuáles dueños de restaurante lo dejaban entrar a comerse lo que había quedado en los platos de los clientes.
Atravesó uno de los puentes que cruzaban el río y llegó al centro de la ciudad. Por lo general no se acercaba por aquí. Le daba miedo porque no era su territorio. Pero hoy lo hizo por Margarita. El centro comercial La Castaña quedaba de este lado del río, en una de las zonas bonitas más alejadas.
La noche anterior, cuando se le había ocurrido lo de La Castaña, había estado seguro de poder encontrarla allí. Ahora empezó a dudar.
Seguramente iba a suceder como en la historia de miedo que había contado frente al fuego. Nunca más vería a Margarita. Se la llevarían al extranjero y nadie sabría más de ella.
De todas formas, quería hacer el intento.
Aunque fuera una locura, encontraría ese centro comercial y ahí la buscaría. Sabía que quedaba lejos. En vez de tomar el autobús, caminó para no gastar las pocas monedas que le quedaban del día anterior. Anduvo calle tras calle, tratando de no mirar a su alrededor.
Si se veía con miedo o inseguro iba a llamar la atención de los que querían robar, matar, atrapar, golpear. Miraba fijamente hacia delante, tratando de verse seguro. Le hacían falta los perros. Sin sus perros se sentía desnudo y desprotegido, pero los había dejado en la ruina con doña Rosa, porque ella le había explicado que era prohibido entrar con perros en un centro comercial.
Alex dejó tras de sí las calles aglomeradas del centro y salió a unas calles anchas, donde había muchos palacios bancarios con relucientes fachadas de espejo. Ahora caminaba más despacio, porque se sentía cada vez más desalentado. Qué idea más loca. Era imposible encontrar a Margarita en un centro comercial. Sin embargo, siguió caminando. Entró a un gran bulevar que se llamaba Morazán. Al bulevar Morazán y al bulevar Juan Pablo II venían los que querían comprar cocaína y crack. Cuando había droga andaban vendedores de globos para arriba y para abajo en la calle. Esa era la señal de que había droga a la venta. Mientras más globos tenían, más droga había para comprar. Esto Alex lo había escuchado, pero nunca lo había visto con sus propios ojos. Ahora vio acercarse a un hombre con un atado de globos rojos y azules. Cuando se encontraron, Alex no pudo evitar mirar al hombre. Entonces se dio cuenta de que lo conocía. El hombre era de la misma zona donde él vivía. Por eso lo paró. Pero no le preguntó el precio del crack o de la cocaína, sino que le dijo:
—¿No sabe dónde queda La Castaña?
El hombre de los globos hizo un gesto de sorpresa, porque esa no era la pregunta que le acostumbraban hacer, pero le explicó muy bien el camino al centro comercial.
Tan pronto Alex subió las escaleras de mármol supo que estaba en el lugar correcto. Aquí ya había estado. Desde la vez anterior sabía que en este lugar había guardias que cuidaban que no entraran niños de la calle. Pero, ¿él se veía como un niño de la calle? Un vistazo en un espejo le mostró la imagen de un muchacho con jeans casi limpios, una camiseta negra con el dibujo de un lobo, zapatillas no muy gastadas y una gorra roja.
Por la mañana, Marvin había acarreado un balde con agua a la ruina; y él se había lavado bien la cara y las manos con jabón, y luego se había peinado. La verdad es que no se veía como un niño de la calle. No creía que fueran a sacarlo.
Después de haberse visto en otro espejo se le fue el nerviosismo y empezó a deambular en la galería. Aquí adentro todos caminaban despacio. Una música tranquila salía de parlantes invisibles. Alex miró a través de los vidrios pulidos de tiendas de sombreros, de muebles y de perfume, y de tiendas que solo vendían flores sintéticas. Llegó hasta una tienda donde había manojos de collares y pulseras brillantes que colgaban en ganchos de la pared.
Miraba en todas las tiendas.
Especialmente miraba en las tiendas que vendían vestidos o jeans. Pero no la veía por ningún lado. Claro que era una locura creer que ella iba a venir aquí. Al final estaba tan cansado que se dejó caer en un sofá, junto a una anciana vestida de negro que abrazaba una muleta. Desde el sofá se podía ver la entrada de la tienda de ropas más grande. Cuando él la vio se llenó de esperanza. Si George quería comprarle ropa a Margarita era aquí donde seguramente vendría. Alex clavó la mirada en la entrada.
—¿Estás esperando a alguien? —le preguntó la señora inesperadamente.
—Sí.
—Yo también —dijo la anciana.
—¿De verdad?
—Estoy esperando a mi marido. Se metió en esa tienda. Entró a traer un paquete con un vestido que yo había apartado, pero nunca regresó.
—¿Se metió ahí?
—Sí. A mí me dolían los pies. Por eso me senté aquí en la banca, mientras él iba a pagar y a recoger el vestido. Y desde entonces no regresa.
—¿Hace cuánto entró?
—Hace siete años. Teníamos veintinueve años de casados. O quizá fue hace diez años que desapareció, o cinco.
—¿Y qué dicen en la tienda?
—Dicen que él no ha entrado ahí. Pero yo sé. Yo lo vi entrar por puerta y nunca salió.
—Quizá hay otra salida.
—Sí, la entrada del personal. Pero esa siempre está cerrada y tiene alarma. Además está la ventana. ¿Ves la ventana que está en la pared, detrás de esos vestidos de color turquesa? Ahí tiran los empleados los cartones y otra basura. Pero no creo que hayan tirado a mi marido a través de esa ventana. Desde entonces estoy esperándolo.
Una empleada pasó y le sonrió a Alex con compasión. Antes de entrar a la tienda hizo un círculo con el dedo índice sobre su sien y señaló a la anciana con la cabeza.
Aunque la señora de negro estaba loca, Alex quería decirle algo amable. Él sabía lo que dolía estar esperando a alguien que no regresaba. Le quería decir algo muy amable a la anciana, pero lo único que se le ocurrió decir fueron las palabras que se acostumbran usar cuando alguien ha muerto:
—Reciba mi pésame —dijo, observando a la anciana con detenimiento. Ella estaba completamente de negro. Tenía un vestido negro y una mantilla negra que le cubría el pelo blanco. Las piernas eran gruesas, y los pies estaban metidos en un par de zapatos negros y fuertes.
La anciana no reaccionó ante sus palabras. En vez de eso, fijó la mirada en los que entraban o salían de la tienda.
—Desde el día en que él desapareció me visto de negro. Y vengo todos los días aquí y me siento en la banca. Pero los empleados de la tienda son groseros. Siempre entro a preguntar por mi marido, pero me tratan muy mal...
Alex Dogboy dejó de escuchar a la pobre mujer. Por el lado derecho venía un grupo de personas, y él se puso rojo. En el centro venía el extranjero George; alto, larguirucho y más canoso que como él lo recordaba. Traía a dos muchachitas abrazadas por los hombros.
Una de ellas era Margarita.
Alex se quedó sentado ardiendo de rabia. Y al mismo tiempo sentía miedo, miedo por él mismo y miedo por Margarita.
La otra muchacha que venía con George se veía más joven que Margarita. Tenía unos doce años. Detrás de ellos venían cinco muchachas más, que parecían tener entre ocho y diez años. Y detrás de ellas venían dos hombres con chaquetas negras, mirando para un lado y para el otro. Actuaban como los guardaespaldas de las películas.
Alex bajó rápidamente la cabeza, porque no quería que George lo viera. Justo cuando el grupo iba pasando, oyó que George dijo:
—Pueden escoger los vestidos que quieran. En la noche van a llegar unas personas que quieren verlas y quiero que estén bien vestidas. Yo voy a pagar esta vez. Pero pronto ustedes van a ganar su propio dinero y me podrán regresar lo que he puesto. Hoy van a comprar todo lo que quieran. Primero los vestidos. Después vamos a comprar ropa interior. Y zapatos, claro. Y quizá algunas joyas...
Mucho más no pudo escuchar Dogboy, porque George y todo el grupo entraron a la tienda de los vestidos.
Los dos hombres que parecían guardaespaldas se quedaron en la puerta de la tienda, mientras George andaba con las muchachas ayudándolas a escoger. Las muchachas daban vueltas y se reían como niñas de guardería en una excursión. Cogían vestidos y ponían una prenda tras otra sobre sus brazos. Alex vio que habían agarrado vestidos rojos, rayados, turquesa, cortos y unos largos con lentejuelas y perlas. Cuando todas las muchachas tenían tantos vestidos en el brazo que ya no aguantaban cargar más, el extranjero George las arreó para los probadores.
—Pruébenselos con calma, les gritó. Cada una se puede quedar con tres vestidos. Quiero que por lo menos uno sea corto.
Los dos hombres de chaqueta negra estaban todavía en la puerta. Con los brazos cruzados miraban sin cesar hacia los probadores.
Entonces la anciana que estaba junto a Alex se paró y, cojeando apoyada en su muleta, se fue directamente hacia los hombres.
—¿Dónde han escondido a mi marido? —oyó Alex que dijo, y vio que agarró a uno de los hombres del brazo, con dedos que más parecían garras.
Alex Dogboy aprovechó para deslizarse detrás de ellos. Debajo de las puertas de los probadores pudo ver los pies de siete muchachas.
Corrió hacia el probador donde vio un par de zapatillas blancas, que creyó que eran los de Margarita. Sin atreverse a ver para atrás, se tiró de rodillas y se metió gateando.