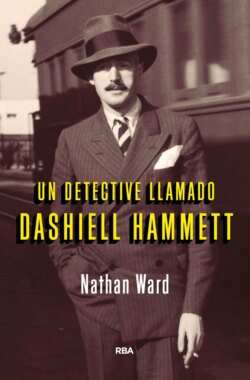Читать книгу Un detective llamado Dashiell Hammet - Nathan Ward - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRELUDIO
ОглавлениеCICATRICES
En un cóctel celebrado en Manhattan a finales de enero de 1939, un hombre adusto y elegante con traje cruzado tomó asiento y le tendió una de sus manos largas y pálidas a una adivina. El hombre era callado y tenía una actitud vigilante, el rostro atractivo a su manera demacrada y angulosa, la edad un tanto imprecisa por efecto del bigote entrecano y un peinado pompadour prematuramente encanecido. Quizá sostuviera una copa en una mano mientras ofrecía la palma de la otra para que se la leyeran, desde los dedos ahusados hasta la intersección de su destino y las líneas del corazón.
Si la adivina le hubiera examinado ambas manos, quizá hubiera visto indicios de que no siempre había vivido tan bien. En el pulpejo de la palma izquierda, cerca de la base curvada del pulgar, le había quedado alojada la puntita de una navaja que le clavaron durante una época de su vida en que no vestía con tanta elegancia ni vivía en el Plaza. Si le dijo o no su profesión a la adivina no habría tenido mayor importancia: era muy conocido gracias a la cubierta de su último libro, una exitosa novela que había inspirado tres películas en cuatro años.
Con los indicios a su disposición, la adivina hizo sus predicciones para la década en ciernes, que el hombre transmitió encantado a su hija mayor en una carta.
Me... han dicho que los años más exitosos de mi vida serían de 1941 a 1948, que la mayor parte de mis auténticos problemas habían quedado atrás, que ganaría mucho dinero gracias a dos profesiones por completo distintas, además de una actividad suplementaria y que, sobre todo, tendré suerte con las mujeres nacidas en diciembre. Así que si lograra creer en la quiromancia y si conociera a alguna mujer nacida en diciembre, estaría en una situación inmejorable.[1]
De hecho, aunque seguiría teniendo suerte con toda clase de mujeres, algunas incluso nacidas en diciembre, en el otro aspecto sus mejores años ya habían quedado atrás hacía tiempo. Más adelante le esperaban una guerra y un agradecido reenganche al ejército, una condena a prisión y verse incluido en una lista negra, mucho alcohol, la enfermedad y la pobreza. No volvería a terminar ningún libro, aunque empezaría varios, pero el eterno misterio de Dashiell Hammett no es por qué dejó de escribir, pues no lo hizo. Es cómo fue que llegó a dedicarse a la escritura.
Las cicatrices le habían conferido credibilidad. Cuando sus hijas eran pequeñas, Hammett solía enseñarles las marcas de su antigua profesión; les dejaba ver los cortes en las piernas o palpar la melladura en el cráneo donde una vez le golpearon con un ladrillo. Sus viejas heridas evocaban historias de un pasado romántico: a algunos les contó que el ladrillo lo había lanzado un huelguista furioso mientras él intentaba mantener a raya a los sindicatos en nombre de la agencia Pinkerton, pero las dos hijas de Hammett recordaban otra versión, más típica de su padre por la mezcla de burla de sí mismo y suspense. Después de todo, era un hombre que se había precipitado desde su escondite en el tejado mientras estaba de vigilancia y se había caído de un taxi durante una persecución en plena ciudad.
«Uno de mis primeros recuerdos es que me hiciera palpar la melladura que tenía en la cabeza de cuando le golpearon con un ladrillo después de que un tipo se diera cuenta de que lo seguía —recordaba su hija menor, Jo Hammett— y me dejara ver la punta de navaja que tenía alojada en la palma de la mano».[*][2] Su hermana, Mary, le contó al detective privado e historiador David Fechheimer: «En sus años de madurez se le notaba. Tenía una melladura en la nuca con la forma de la esquina de un ladrillo».[3]
Quizá se lo hubiera lanzado un huelguista furioso, como de vez en cuando aseguraba Hammett, o quizá le golpeara con él un tipo al que seguía que se volvió contra él en San Francisco, como diría su esposa, que durante días lo vio padecer las consecuencias en un sillón. En los años treinta dio otra versión, según la cual había resultado herido en Baltimore en el transcurso de la detención de una «banda de negros» acusados de robar dinamita durante la guerra. «Cuando entré en la casa había hombres vapuleándose con saña. En medio del jaleo tuve la sensación de que algo no iba bien, pero no deduje qué era hasta que miré hacia abajo y vi que un negro me estaba lanzando tajos a la pierna».[4] Al final, quedaron la melladura y las cicatrices y el don para la narración, sugiriendo en sus conversaciones una carrera de detective tan ajetreada como peripatética: el ladrón de joyas apodado el Bandido Enano, en Stockton (California); el timador en Seattle; el falsificador al que atrapó en Pasco (Washington); el imponente trabajador del ferrocarril al que detuvo por medio de un ardid en Montana; y el indio al que arrestó por asesinato en Arizona.
¿Cómo pasó de detective a escritor? Hammett nunca ofrecía una respuesta satisfactoria. Era un hombre de Pinkerton, luego estuvo muy enfermo, luego empezó a enviar relatos a revistas, sin que pareciera ambicionar mucho más, por lo menos al principio. En el primer relato de detectives de Hammett, «El camino de vuelta a casa», el agente flaco y de aspecto poco caballeroso dice: «Quizá la caza del hombre no sea el oficio más agradable del mundo, pero es el único que tengo».[5] Era el oficio que mejor conocía Samuel Dashiell Hammett a los veintiocho años, cuando sus pulmones en mal estado le obligaron a dejarlo.
Tres años después de abandonar Pinkerton, un día de finales de verano de 1925, Josephine Dolan Hammett le sacó una fotografía a su marido sentado al sol en la azotea de su edificio de apartamentos, en Eddy Street, en San Francisco: un hombre joven con gorra de tweed y chaleco de punto, lleno de confianza y cruelmente delgado, enciende una cerilla contra la suela del zapato para prender un vaporoso cigarrillo que él mismo ha liado, como un personaje que hubiera creado abajo ante su escritorio. En la foto se ve a un padre joven ya con canas que escribe cada vez con más aplomo sobre los tipos duros y los lugares que conocía. Para mediados de la década de los veinte, las experiencias como detective de Hammett eran una especie de herramientas a las que sacaba punta y recurría según le hiciera falta para su oficio.
«Seguir a alguien es el trabajo más fácil para un detective —alardeaba como exagente de Pinkerton—, salvo, quizá, cuando se trata de un hombre sumamente nervioso. Sencillamente deambulas por ahí sin quitarle ojo al sujeto; y, salvo que tengas un golpe de mala suerte, lo único que puede hacerte perderlo es una preocupación excesiva por tu parte».[6] Los integrantes del mundillo literario con quienes compartía semejantes saberes los devoraban.
Es posible que de no ser porque antes tomó un desvío hacia el accidentado camino del trabajo de detective, Hammett nunca hubiera escrito más que poesía amorosa y material publicitario. Le dio «autoridad», explicaría más adelante, así como un tema, permitiéndole sermonear en reseñas a otros autores de novela policiaca sobre la diferencia entre un revólver y una automática, por ejemplo, o sobre cómo funcionaban en realidad las redes de falsificación, lo que se sentía al perder el conocimiento de un porrazo o ser acuchillado, o dónde encontrar las mejores huellas dactilares. «Sería una tontería insistir en que nadie que no haya sido detective debería escribir historias de detectives»,[7] declaró, pero no parecía creer que fuera tan tonto si eso servía para cribar a los autores más chapuceros.
A principios de la década de los veinte, en la época en que empezó a enviar relatos, Hammett no era el único que examinaba la vida urbana norteamericana de un modo nuevo y despiadado, pero entre los escritores, tener tanta experiencia con los delincuentes y su llamativa manera de hablar lo convertía en una rareza. Anteriormente, después de leer revistas de quiosco en la Biblioteca Pública de San Francisco, le había comentado a su mujer: «Yo puedo hacerlo mejor», y resultó que podía. Ese verano de 1925, cuando ella le hizo el retrato en la azotea, estaba mal de salud, pero aun así seguía publicando su serie de relatos policiacos cada vez más conocidos protagonizados por un detective sin nombre de la ficticia Agencia de Detectives Continental, el Ag. Número 7. Si se leen por orden sus historias del agente, se ve cómo de manera gradual e improbable, un exdetective de veintitantos años, con mala salud y que ha cursado estudios solo hasta octavo, aprende por su cuenta a escribir bajo los auspicios de criminólogos, historiadores y novelistas que se llevaba a casa de la que él denominaba su «universidad», la biblioteca pública.
Hammett se abstraía en la creación de esas turbias aventuras, y mientras sus cuentos le reportaban dinero extra, también le permitían seguir realizando las investigaciones que no podía llevar a cabo físicamente:
Subí a Telegraph Hill para echar un buen vistazo a la casa. Era una casa amplia; una estructura grande pintada de amarillo huevo. Estaba vertiginosamente encaramada a un saliente de la colina, un saliente escarpado del que se había extraído la roca. La casa parecía a punto de bajar deslizándose sobre unos esquís hacia los tejados mucho más abajo.[8]
Lo que escribía estaba reñido con la tradición en su mayor parte inglesa de la ficción detectivesca, un ejercicio deductivo de caballeros en el que el lector seguía a un inspector de aire distante hasta la genial solución del crimen, a menudo ambientado en una finca de campo inglesa. Los de Pinkerton le habían enseñado justo lo contrario: que la mayoría de los delitos los resolvían detectives que eran observadores y se movían entre estafadores, gánsteres, falsificadores y drogadictos. «Un detective privado no quiere ser un erudito que resuelve enigmas —explicó Hammett—; quiere ser un tipo duro y furtivo, capaz de cuidar de sí mismo en cualquier situación, capaz de sacar lo mejor de todo aquel con quien entra en contacto, ya sea un delincuente, un testigo inocente o un cliente».[9]
Prescindía del juego de ajedrez del investigador, ciñéndose a un estilo más americano que era a un tiempo diestro y duro:
Sobre la mesa de Spade, un cigarrillo se consumía lentamente en un cenicero de latón repleto de colillas retorcidas. Copos grises de ceniza salpicaban la superficie amarillenta del escritorio, así como el secante verde y los papeles esparcidos. Por una ventana con cortinas beige, abierta unos veinte o veinticinco centímetros, entraba del patio un aire que olía ligeramente a amoniaco. La ceniza suelta bailoteaba en la corriente.[10]
Estas son las observaciones de un pintor de la escuela Ashcan o un poeta detective, una especie de estilo cinemático que a finales de los años veinte aún no había aparecido en una pantalla. Es la voz de un tipo duro y furtivo. Cuando los profesores discuten acerca de quién inventó la prosa norteamericana despojada del siglo XX —¿Hemingway? ¿Stein? ¿Sherwood Anderson? ¿Hammett?—, la disputa suele circunscribirse a la literatura publicada, a quién leyó qué y cuándo lo leyó. Pero si algo enseñó a Hammett a escribir de manera sucinta y prestando atención al lenguaje de los personajes callejeros no fue descubrir uno de los primeros relatos de Hemingway en Transatlantic Review, sino elaborar docenas de informes operativos para la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton.
Imaginen a un hombre alto y esbelto con traje pulcro y sencillo, las sienes pelirrojas asomando bajo el sombrero de fieltro, esperando sin llamar la atención apoyado en una pared igual que un rastrillo sin usar; o acompasando sus largos pasos para permanecer a cobijo de un grupo de desconocidos caminando por una acera del centro. Imagínenlo ocultándose detrás de la sección de deportes del periódico a bordo de un tren, cobrando por vigilar el vagón comedor, atento a pequeños robos, u observando al pasajero de pajarita en el pasillo, heredado de un colega de Pinkerton que ha acabado su turno.
Ser agente permitió a Hammett seguir trabajando a medida que se trasladaba por todo el país (Baltimore, Spokane, Seattle, San Francisco), y puesto que antes de entregárselos a los clientes de Pinkerton, los supervisores revisaban o reescribían los informes de los agentes, la experiencia fue una suerte de aprendizaje literario, tal como más adelante insistiría Hammett.
Aparentemente sin los años habituales de práctica y ambición, ¿cómo podía haber iniciado tan tarde su carrera como escritor el impasible autor de El halcón maltés o Cosecha roja? Una respuesta consiste en los cientos de informes operativos conservados en cajas en los archivos Pinkerton en la Biblioteca del Congreso de Washington. Por desgracia, los despachos del propio Hammett no se encuentran entre ellos, pero los de sus contemporáneos en la agencia demuestran hasta qué punto su enfoque conformó la formación general de los agentes: los hábitos de observación, la pincelada ligera y la ausencia de juicio al escribir con aplicación sobre gente de los bajos fondos. Él, sencillamente, lo llevó un paso más allá.
Sus cuentos del agente de la Continental evolucionaron con toda claridad a partir de esos informes de Pinkerton, lo que no quiere decir que cualquiera de sus colegas hubiese podido escribir sus historias o libros, sino que la experiencia que adquirió en el trabajo fue crucial para lo que Hammett llegaría ser. A fin de demostrar que se «codeaban» con los delincuentes adecuados, tal como el fundador, Allan Pinkerton, había insistido en que hicieran, los escritores más destacados de Pinkerton competían entre sí por ver quién citaba más apodos callejeros en los informes para la empresa.
Hammett aseguraba haber aprendido a escribir en la agencia, donde a todas luces adquirió parte de sus conocimientos leyendo docenas de memorandos como este (de 1901) del superintendente adjunto Beutler de la oficina de Nueva York, cuya «cuadra» de informadores bien podría haber figurado en cualquiera de los relatos de Hammett:
Esta noche, a mi regreso del hipódromo, me he reunido con mi informador Birdstone en Engel’s Chop, donde hemos cenado juntos. Ha asegurado que varias bandas de carteristas se están conchabando con intención de seguir al presidente McKinley en su periplo... Los maleantes van a reunirse en las inmediaciones de Houston (Texas). Una banda está dirigida por Hurley «el Toro», Charlie Hess, Fritz, alias «Big Eddie», y Pete Raymond, un carterista californiano. Otra por John Lester, Dyke y Joe Pryor, alias «Joe el Andarín», Reilly «el Clavo», Parkinson, un carterista de Chicago, y Billy Seymour.[11]
No cuesta mucho imaginar a Reilly el Clavo o a Joe Pryor el Andarín compartiendo celda unos años después con cualquiera de los integrantes de la banda reunida para el épico robo al banco de El gran atraco, de Hammett: Toby el Balas, el Gordo Clarke, Minialfabeto McCoy, el tipo de hombres que habría cultivado en sus informes un Pinkerton avezado.
Del mismo modo que el Kansas City Star (con sus famosas normas de estilo que requerían frases cortas y un inglés enérgico) ayudó a pulir la prosa del joven Ernest Hemingway, de las docenas de hombres preparados como agentes de Pinkerton salió uno capaz de gestar algo totalmente nuevo a partir de sus experiencias. «El trabajo de detective tiene sus momentos álgidos —recordaba Hammett en los años veinte—, pero el grueso del trabajo es lo más monótono que cabe imaginar. Esas mismas cosas que pueden resultar más emocionantes si se relatan bien, al hacerlas suelen ser las más mortalmente aburridas». Su mayor talento residía en esa manera de relatarlas.
En una racha de cinco años, Hammett tomó el mando del ámbito de la escritura policiaca, publicando entre 1929 y 1931 las novelas Cosecha roja, La maldición de los Dain, El halcón maltés y La llave de cristal, y añadiendo en 1934 El hombre delgado. Para principios de la década de los treinta, era un hombre pobre que de pronto estaba forrado y hacía fortuna mientras el país se sumía en la depresión; había ido a Nueva York con una mujer que no era su esposa, la escritora Nell Martin, tenía un coche con chófer y gastaba muy por encima de sus considerables posibilidades en hoteles de lujo en ambas costas, enviando postales y librillos de cerillas a sus hijas desde los vestíbulos de su nueva vida, que a menudo tenía la extravagante irrealidad de las películas.
A Hammett le gustaba adornar su antigua carrera en Pinkerton, sobre todo cuando vendía nuevos proyectos en entrevistas para la prensa. ¿Había sido su último caso el robo al funicular en California, un audaz atraco a medio día de la nómina de una empresa en un funicular en marcha, o fue el robo del oro a bordo del barco de vapor Sonoma? ¿Trabajó para la defensa en el primer juicio por violación y homicidio involuntario del cómico Fatty Arbuckle en 1921, o ya estaba muy enfermo? (Ofrecería una descripción convincente de haber visto a Arbuckle en el vestíbulo de un hotel en San Francisco: «Sus ojos eran los de un hombre que esperaba que lo vieran como un monstruo pero aún no estaba acostumbrado a ello».)
Unas veces era el caso del Sonoma el que había puesto fin a la carrera como detective de Hammett; otras, la captura de Schaefer, alias Gus el Lúgubre, por robo, aderezada con el relato de que Hammett se precipitó desde un porche que se vino abajo mientras estaba de vigilancia. ¿De verdad, como recordaría en 1924, había decidido que era «más divertido escribir sobre perseguir a delincuentes que perseguirlos en realidad», o le habían obligado a tomar esa decisión sus problemas pulmonares? Cinco años después dijo: «[S]er un entrometido profesional requiere más energía, más paciencia porfiada, de lo que cabría suponer. Si algo no me faltó nunca fue curiosidad».[12]
Una historia que le encantaba contar, acerca de que durante la huelga de mineros de 1917 le ofrecieron cinco mil dólares por matar a un organizador de Trabajadores Industriales del Mundo llamado Frank Little, sorprendió a la mayoría de la gente que conocía, pues no casaba con sus radicales convicciones posteriores. Cuando Hammett aseguró que había rechazado un soborno para matar al agitador sindical wobbly (como se conocía a los miembros de TIM), su hija recordaba en 1975: «Me llevé un susto y le pregunté: “¿Quieres decir que trabajabas para Pinkerton contra TIM?”. Y él dijo: “Así es”».[13] No le importaba «que sus clientes fueran canallas —añadió Mary—. Él se dedicaba estrictamente a hacer su trabajo». NO LE IMPORTABA QUE SUS CLIENTES FUERAN CANALLAS. ÉL SE DEDICABA ESTRICTAMENTE A HACER SU TRABAJO, sería un buen epitafio para su creación más famosa, Sam Spade.
Para cuando los detectives que había creado alcanzaran la fama por derecho propio, el agente operativo que fuera Hammett resultaba turbio, embozado en su propia simulación, y no contaba con el reconocimiento de la agencia Pinkerton que supuestamente lo adiestró en las «artes endemoniadas». Aun así, todos sus investigadores eran prolongaciones en un sentido u otro del que había sido él mismo: el obstinado hombrecillo de la compañía en los relatos del agente que vive para las tenaces alegrías que le granjea la investigación; el atractivo y lupino detective privado Sam Spade, que hace todo lo que sea necesario por sus clientes (un «hombre soñado —escribió Hammett—, lo que la mayoría de los detectives privados con los que trabajé querrían haber sido»); el amañador alto y tuberculoso en mitad de una mala racha en el juego, Ned Beaumont, batallando en una ciudad muy parecida a Baltimore, de donde era oriundo Hammett; y, por último, Nick Charles, tan elocuente como cínico, el exdetective de San Francisco cuya vida es una larga y maravillosa juerga.
Hammett no era diarista, y conforme se mudaba de aquí para allá se deshizo de la mayoría de sus cartas. Su transformación de detective en activo a escritor fue en parte resultado de su mala salud, y su historial médico del Ejército de Estados Unidos cuenta la biografía de su enfermedad: los devenires de su peso y su capacidad pulmonar y los juicios oficiales sobre su discapacidad desde el momento en que fue dado de baja en 1919. Poco a poco la tuberculosis lo incapacitó para desempeñar cualquier empleo convencional, sobre todo el de detective, que en gran medida le gustaba. Necesitado de dinero para su familia, pero a menudo tan enfermo que no podía salir del apartamento, probó suerte con la escritura.