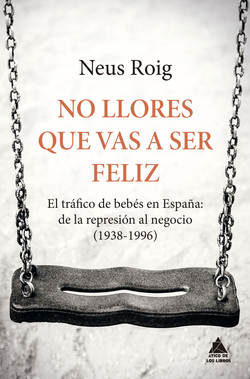Читать книгу No llores que vas a ser feliz - Neus Roig - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Los testimonios de la represión
ОглавлениеAntonia Abelló i Filella fue una de las primeras mujeres de la provincia de Tarragona que escribió artículos de opinión en tiempos de la República, así como relatos cortos. A instancias de la historiadora Carme Puyol Torres, que conocía de la existencia de varios escritos de Abelló, la familia y sus descendientes legaron toda la obra literaria y fondo personal de Antonia Abelló al Ayuntamiento de Reus (Tarragona). Entre estos documentos había un manuscrito: se trataba de un diario personal escrito en la cárcel en el que relataba su estancia y la de sus compañeras en la cárcel-convento de las Oblatas en Tarragona. En 2009, se publicó con apoyo del Ayuntamiento de Reus y del Institut Català de les Dones. Antonia Abelló no llegó a verlo impreso, pues había muerto en 1984, pero antes de empezar a leer el libro nos encontramos con una hoja en la que la misma Antonia nos habla (fragmento extraído de su diario): «Ahora necesito hablar y con quién mejor que conmigo misma […] quiero consignar hechos para acordarme de personas, porque sé que todo esto, si no me lo explico a mí misma, cuando esté en la calle olvidaré y me dolerá, sí, perder la memoria de estas mujeres, de estas chicas, de estas compañeras que, sin conocernos antes, nos hemos hecho hermanas por la desdicha».1
En la parte interior de la tapa del libro podemos leer: «La sala llarga» [La sala larga]. Se trata de un relato testimonial y memorístico que Antonia Abelló escribió como un ejercicio de catarsis necesaria y de efecto balsámico para su alma maltrecha por unos hechos que marcaron su trayectoria. Constituye, como dice Puyol en su introducción, «un desafío personal para entenderse a sí misma y para intentar ser comprendida. También hay un compromiso ético: el deber de la memoria contra el olvido».2
Una de las áreas de investigación esenciales para este libro han sido los documentos que quedaban en los archivos de las diputaciones provinciales a las que pertenecían las cárceles de mujeres y los archivos de las comunidades autónomas, con el objetivo de documentar los procesos judiciales de posguerra en las que se produjo una separación forzosa de hijos e hijas de sus madres. Alegando la Ley de Protección de Datos, las peticiones de acceso a dicha documentación recibían una negativa tras otra. Al acudir al archivo de la Diputación Provincial de Tarragona,3 la respuesta fue que había que pedir permiso al juez de la Audiencia Provincial. En caso de recibir este permiso, solo permitiría consultar y no reproducir la información hallada, aduciendo que muchos casos estaban ahora judicializados y otros se acogían a la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977. La autorización solo contemplaba el uso de datos a nivel estadístico, sin citar nombres, ni explicar las causas: solo el número de ingresos, el número de fusilamientos, etc. Únicamente los familiares directos de represaliados pueden solicitar el acceso a la documentación sobre su familiar que consta en el archivo para poder usarlo en causas judiciales o tener copia en su poder de los hechos acontecidos. Ante tal obstáculo, el siguiente paso consistía en identificar y entrevistar a personas que vivieron en la cárcel, pero la realidad es que las mujeres republicanas que parieron en las cárceles españolas y que sobrevivieron en ellas ahora eran demasiado mayores como para poder ser entrevistadas. Opté por localizar a historiadores e investigadores que las entrevistaron a ellas y, de este modo, poder contrastar la memoria escrita con la memoria oral.
Josep Maria Recasens i Llort nació el 29 de enero de 1934 en Blancafort (Tarragona) y es vecino de Montblanc (Tarragona). Fue alcalde de la población de Montblanc e impulsor del Arxiu Històric Comarcal de Montblanc, cuyo convenio de creación se firmó el 30 de julio de 1982 y que cuenta con fuentes documentales a partir de 1319. Es especialista en represión franquista y ha publicado una veintena de libros sobre la posguerra española en las cárceles de la provincia de Tarragona.4 La Editorial El Tinter le publicó en 2007 La repressió franquista al Baix Penedès (1938-1945) [La represión franquista en el Baix Penedès]. La Editorial Arxiu Comarcal del Priorat editó en 2009 La repressió franquista al Priorat (1939-1950) [La represión franquista en el Priorat] y la Editorial Guimet, en 2014, La Tarragona silenciada: L'opressió de l'aparell franquista (1940-1965) [La Tarragona silenciada: la opresión del aparato franquista].
Lamentable estado de algunos expedientes en los Archivos de los Juzgados de Torrejón de Ardóz (Madrid). No es el único archivo de España que está en estas condiciones.5
Recasens realizó el servicio militar en Capitanía de Barcelona entre los años 1954-55 y fue testigo presencial de consejos de guerra y de cómo se documentaban. Su propia investigación inicial, que se remonta a más de veinte años, buscaba contrastar documentos y relatos de vida. Su primera sorpresa fue encontrar montañas de documentos apilados en los sótanos de la Audiencia Provincial de Tarragona, con humedades y roídos por las ratas y ratones que campaban a sus anchas mordisqueando el festín. Realizó la impagable tarea de sacarlos de allí, llevarlos al Archivo de la Diputación Provincial para que fuesen analizados, clasificados y digitalizados. Así pudo revisar unos 30 000 expedientes de la provincia.
En un entrevista, Recasens me explica que, con la entrada de las tropas nacionales en Tarragona, en febrero de 1939, los detenidos eran casi todos oriundos de la ciudad y fueron hacinados en la Torre del Pretorio Romano, reconvertida en la Presó de Pilats. Al poco tiempo, trasladaron a las mujeres al Convento de las Oblatas, en la calle Portal de Carro.
En el Convento de las Oblatas ingresaron algunas embarazadas. En la mayoría de los casos en Tarragona, se permitió a las familias quedarse con los menores, y si los familiares no podían, los menores eran trasladados a orfanatos fuera de la provincia.
A los pocos días del traslado a las Oblatas, llegaron trenes cargados de mujeres provenientes de la Cárcel de Ventas de Madrid; estas mujeres sí iban acompañadas de menores de tres años, algunas estaban embarazadas y otras llegaron solas. Supuestamente, todas eran prostitutas de Madrid y las trasladaron a distintos presidios a nivel nacional para «borrar el mal nombre de España». En Tarragona, el médico que las atendió fue el doctor Aleu, encargado de intentar paliar con los pocos medios de los que disponía la disentería, difteria, colitis, gripes, gastroenteritis, úlceras de estómago por la mala alimentación, tuberculosis y sífilis, entre muchas otras enfermedades infecciosas. A las madres sifilíticas las visitaba cada quince días y las trataba con bismuto. Cuando una mujer se ponía de parto, la trasladaban al hospital de Santa Tecla para ser atendida por la beneficencia y siempre bajo la supervisión del doctor Aleu. En principio, y por la documentación encontrada, no se separó a ninguna madre de su recién nacido, aunque pudieron producirse casos en que el bebé muriera o a ella se le comunicase la muerte.
Castillo del pretorio y cárcel franquista de Pilatos.6
El Convento de las Oblatas estuvo habilitado como cárcel desde 1939 hasta 1941 y en él estuvieron presas más de seiscientas mujeres, así como los hijos que con ellas habían llegado.
La ración diaria para comida por ingresada que recibían las monjas era de 1,50 pesetas y 2 litros de leche por niño menor de tres años y para los hijos de madres tuberculosas, porque estas no podían amamantarlos. Para los que ya no necesitaban leche, la ración de comida equivalía a 75 céntimos, es decir, a media ración de la madre. La realidad era que solo entregaban 1 litro de leche por bebé y los niños y niñas comían lo que podían, a veces la poca comida de su madre.
Las cocinas estaban ubicadas en el primer piso del convento y los soldados de Capitanía traían los víveres y supervisaban cómo se cocinaban. La alimentación consistía en: para desayunar «café sucio», es decir, agua teñida de café y pan seco; al mediodía, caldo de huesos de ternera y pan seco; lo mismo para la cena. Los niños enfermaban y morían y las madres, en muchas ocasiones, también. Por ello, las monjas permitieron a las presas que eran de Tarragona y alrededores que los miércoles la familia les llevase comida y ropa limpia. Los alimentos eran revisados y requisados y a la reclusa solo le llegaba una pequeña parte de lo que le habían llevado. Como oficialmente ya tenía con lo que alimentarse, de la peseta y media diaria, se le descontaba la parte que las monjas consideraban que correspondía. No comían más porque les hubieran llevado comida de fuera, sino que simplemente comían cosas diferentes de las otras presas a las que no les habían llevado nada.7
Cuando había algún altercado o rebelión, o las monjas decidían que lo había habido, las reclusas eran duchadas con agua a presión y fría en el patio, daba igual si era invierno.
Se construyeron, además, unas garitas de un metro de ancho por dos metros de alto, donde se las introducía y se las dejaba sin alimento hasta que la reclusa se había oficialmente tranquilizado. Podían pasar días dentro de la garita. A todas, castigadas o no, les rapaban la cabeza. Oficialmente, la medida era para prevenir piojos, la realidad era para humillarlas y vejarlas mediante la erradicación de un símbolo femenino tan simple como puede ser el cabello.8
Con el paso de los meses, se les concedió la gracia de que si rezaban, cantaban, oían misa y cosían, podían conmutar y acortar penas. Les trajeron unas máquinas de coser Singer, pero a los pocos días, la maquinaria fue trasladada a la prisión San Miguel de los Reyes (Valencia). Como no podían cumplir los cuatro requisitos, porque les faltaba el de coser, las penas no podían ser reducidas.
Ellas solo podían redimir pena asistiendo a cursillos de adoctrinamiento católico. Cada mes, el consejo de disciplina revisaba las penas que podían oscilar desde los seis años y un día hasta los treinta años y un día o pena de muerte.9
Dentro del convento había economato, al igual que en la Presó de Pilats para hombres. Ellos sí podían trabajar y cobraban diez pesetas diarias, de las cuales, dos eran entregadas a la mujer, más una peseta por cada hijo, el resto se lo podían quedar. El jefe de prisión controlaba estrictamente el dinero. Las mujeres, como no disponían de máquinas de coser y era el trabajo que se les había asignado, no podían trabajar y por, tanto, carecían de ingresos y no podían acudir al economato. Una vez más, evidenciamos el trato discriminatorio hacia la mujer en las cárceles de posguerra españolas. Las hijas de Lilith10 eran las que decidían cómo tratar a las internas.
Ya en 1940, las enfermas tuberculosas fueron trasladadas al hospital de Portaceli de Valencia conjuntamente con sus hijos e hijas, si los tenían. Fue una manera de concederles una especie de libertad condicional ya que, en Tarragona, debido al hacinamiento que existía, los contagios se producían con mucha facilidad y el doctor Aleu, como único cuerpo médico de la cárcel, poco podía hacer por ellas.
En 1941, el resto de presas que sobrevivieron a las enfermedades fueron trasladadas a la Presó de les Corts de Barcelona. Con ellas iban diecisiete menores de tres años, que o bien habían llegado con ellas o habían nacido en Tarragona. Al cerrar definitivamente las cárceles de Tarragona, a los presos masculinos que quedaban los trasladaron a la cárcel Modelo de Barcelona.
Recasens explica el silencio que rodeaba las barbaries de la posguerra, como lo que ocurrió en Vilalba dels Arcs (Tarragona) y del que nadie oficialmente tiene constancia.
Hacia mitad de los años cuarenta, con los primeros indultos franquistas, llegó al pueblo un grupo de personas. Los vecinos los capturaron, los reunieron en la plaza del pueblo y los ajusticiaron pinchándolos repetidas veces con agujas de coser sacos. Pinchazos y pinchazos hasta causarles la muerte. Hubo enfrentamientos entre las familias ejecutoras y la de los asesinados. Los militares que custodiaban la cárcel, dícese por compensación o por miedo, soltaron a los que estaban presos, incluidos dos que estaban esperando al pelotón de fusilamiento. Al intentar documentar los hechos, me encontré con que el Ayuntamiento no dispone oficialmente de ningún tipo de información y me negaron el acceso a los documentos en él guardados. Los vecinos de Vilalba no contestaron ni a una sola de mis preguntas sobre los hechos. Nadie se acuerda de nada.11
En la provincia de Tarragona también se incautaron bienes a las familias por ser simpatizantes de la República, pero si pagaban 1 500 pesetas de multa, en algunos casos los podían recuperar. Esta ley de responsabilidad política no se abolió hasta 1961. Por otra parte, también en Tarragona hubo presos de las Brigadas Internacionales, que fueron trasladados a la cárcel de Miranda de Ebro (Burgos). En Tarragona no se ejecutó a ninguno de ellos.
Ramón Nebot y Rosa Roig en la fotografía por la que fueron condenados a muerte.
Joan Ramón Cros Nebot, nieto de Rosa Roig i Boqué, compañera de cárcel de Antonia Abelló, explica que a sus abuelos los detuvieron en Reus por culpa de una fotografía. La familia no quiso denunciar una vez entrada la democracia, solo recuperar la documentación a la que han tenido acceso.
Las tropas franquistas habían entrado el 15 de enero de 1939 y ocuparon Reus. Empezó la purga represiva hacia el pueblo. Mis abuelos eran un matrimonio que militaba en el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). Se habían hecho una fotografía de fotomatón coloreada que los representaba vestidos de republicanos. Por ella, fueron denunciados y se les aplicó juicio sumarísimo. Los trasladaron a Tarragona. Los dos con condena de pena de muerte.12
Ramón Nebot ingresó en el Pretorio Romano reconvertido en cárcel de Pilats y su esposa, en el convento de las Oblatas. En el momento de ser detenidos tenían cuatro hijos: Ramón, de seis años; María, de cinco; Juanita, de cuatro; y Rosa, de tres. Ramón y María se quedaron con la familia que pudo demostrar afinidad a las tropas nacionales. A Juanita la enviaron a un convento de monjas en Vitoria y a Rosa, a otro convento de Valencia.
El 16 de noviembre de 1939 comunicaron a Ramón Nebot que sería fusilado al alba. Por la noche, el capellán de la cárcel le confesó y le notificó que, al amanecer, sería trasladado para su ejecución. A los reos se les entregaba papel, pluma y tinta para que pudiesen escribir una carta que sería entregada a la familia a condición de referir que se arrepentían de haber sido republicanos y escribirla en castellano. Así lo hizo Ramón: fue la única forma que tuvo de poder despedirse de su mujer y sus hijos. Su nieto guarda la fotocopia de la carta como un tesoro.
Llegó el camión, los cargaron a todos y el vehículo tomó la carretera del Camí de la Oliva, donde está situado el cementerio de Tarragona. Los pusieron en fila y les dispararon para que cayeran directamente en la fosa abierta. A continuación, se arrojaban unas paladas de tierra encima de los cuerpos y se formaba la nueva fila. Este ritual macabro seguía hasta que todos los integrantes del grupo habían sido fusilados. Esa operación se realizaba casi a diario.
En el cementerio de Tarragona, frente a la fosa, se colocó una placa conmemorativa con los nombres de todos los fusilados. Es imposible exhumarla porque se construyeron nichos encima. Además, aunque se consiguiera abrirla, no se podría obtener ADN de los restos porque han estado mal enterrados y también por las lluvias caídas sobre la fosa. Sería imposible clasificarlos. El 16 de enero de 2010, el Diari de Tarragona anunciaba: «La fosa ha sido dignificada y señalizada y, a partir de ahora, se podrán leer los nombres de las más de setecientas personas que fueron enterradas allí».13 Fue la primera actuación de dignificación de una fosa en Catalunya.
En octubre de 2013 se beatificaron en Tarragona quinientos y pico «mártires» de la guerra. La pompa eclesiástica fue increíble, autobuses llenos de personas que vinieron dos días antes e hicieron actos conmemorativos. «No tuvieron tiempo» ni tan solo se acercaron al cementerio a rezar una oración por los fusilados. Todos los beatos eran curas y monjas y afines a su causa. Los familiares de los asesinados, junto con personas de la sociedad civil, sí fuimos a rendirles homenaje. Mi abuelo y los allí asesinados son tan mártires como ellos. La única diferencia es quién los mató.14
Diario de Guerra
08/10/2013
El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y miembro de la Coordinadora por la Laicidad y la Dignidad, Josep Sánchez Cervelló, ha enviado una carta al arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, mostrando su rechazo al acto de beatificación de 522 mártires de la iglesia muertos durante la Guerra Civil que se celebra el próximo domingo, 13 de octubre, en la ciudad. Sánchez Cervelló repasa la estrecha vinculación de la Iglesia católica con la Guerra Civil y el franquismo. Y considera que el acto masivo de beatificación tiene un «carácter político porque pretende hacer aparecer su institución como víctima de la guerra civil cuando también fue verdugo».15
Como recuerdo y reconocimiento a todas las personas fusiladas durante la Guerra y la Posguerra, reproducimos la carta que Ramón Nebot escribió a su mujer horas antes de ser ejecutado:
Anverso y reverso de la copia de la carta que fue entregada a Rosa Roig escrita por su marido.
Copia a máquina de escribir de la misma carta. Su nieto supone que es el modelo que debió de copiar para que le permitieran escribirla y le prometieran entregársela a su esposa.
Certificado de defunción de Ramón Nebot i Alabart. Murió el día 16 de noviembre de 1939 a las 6:15 h. de «hemorragia interna».
Antonio Vallejo-Nágera no fue el único represor de las mujeres encarceladas. Solo fue uno de los reproductores ideológicos del modelo nazi en suelo español, con los cambios eugenésicos ya mencionados. Podríamos decir, irónicamente, que su método salvó miles de niños y niñas que, de lo contrario, habrían muerto en las cárceles con sus madres o por la falta de ellas. «El mérito de Vallejo no era otro que aportar al régimen, desde la psiquiatría oficial y académica, una pseudofilosofía de la inferioridad y la degeneración social e histórica del adversario político, que amparase acciones, instituciones y políticas de segregación».16