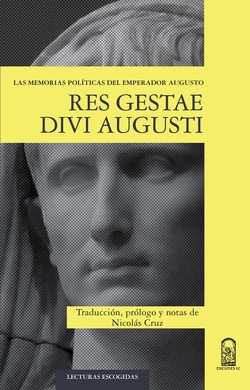Читать книгу Res Gestae Divi Augusti - Nicolás Cruz - Страница 12
La historia de la inscripción
ОглавлениеRes Gestae Divi Augusti ha tenido una vida accidentada y variada a lo largo del tiempo. Este proceso puede muy bien constituir un capítulo aparte que ilustra la forma en que un texto antiguo llega hasta nosotros y cómo resulta marcado de manera profunda por su travesía y las lecturas que distintas épocas han hecho de él. A continuación intentaremos reconstruir este camino en sus grandes trazos, identificar las interpretaciones y usos más significativos durante los siglos XIX y XX; esto es, a partir del momento en que fueron editados los contenidos de los restos antiguos que de manera progresiva habían sido transcritos, para finalmente intentar una aproximación a las lecturas actuales31. Un aspecto central de este recorrido consiste en que el autor de esta inscripción fue el emperador romano Augusto, una figura valorada de manera diversa a los largo de la historia, por lo cual la inscripción que él redactara ha estado siempre relacionada con el interés, o la falta de este, que en distintas épocas se ha hecho de su autor.
El proceso del descubrimiento progresivo de la inscripción a partir del siglo XVI en Ancyra (Turquía), bajo condiciones muy adversas marcadas por el deterioro del templo y de la inscripción en él contenida, tuvo un momento decisivo en la segunda parte del siglo XIX, cuando Georges Perrot y Edmond Guillaume, encargados por Napoleón, hicieron una serie de dibujos del templo donde se encontraba RGDA. y realizaron una copia de esta. Sobre estos fragmentos copiados, Theodor Mommsem realizó la primera edición de este documento en el año 1865. Diecisiete años más tarde, los investigadores de la Academia de Berlín sacaron a la luz la totalidad del texto griego, y el propio Mommsem realizó la segunda edición (1883)32. Hacia mediados de la década de 1930 cuando la inscripción fue completamente recuperada, pudo contarse con un texto establecido para su trabajo33.
Una labor especialmente importante fue la edición a cargo de Jean Gagé en 1935 y que publicó la editorial Belles Lettres. Esta fue considerada por la casi totalidad de los comentaristas como la heredera, en cuanto calidad y seriedad en el trabajo, de la segunda edición de Mommsen. En sus más de doscientas páginas, se encuentra una introducción extensa de unas 60 páginas, la inscripción en sus versiones latina y griega, comentarios a cada una de sus párrafos, además de apéndices útiles. La crítica especializada34 otorga a esta edición un carácter fundacional en relación con todo lo posterior que se hará en el siglo XX.
Hacia fines de la década de 1930 tuvieron lugar dos hechos externos que incidieron en las formas de utilizar y comprender Res Gestae Divi Augusti. En 1938 el gobierno fascista italiano instaló una copia de la inscripción en la base del podio que sostenía el recién excavado Altar de la Paz (Ara Pacis)35. Quedaban así unidas por primera vez dos piezas que originalmente habían nacido separadas, pero que el mencionado régimen puso en relación por cuanto representaban aquellos valores de la romanidad que se reivindicaban como sustento del régimen de Mussolini y de la proclamada nueva época que se estaría iniciando para el pueblo italiano. Esta actividad tuvo lugar en un contexto más amplio de recuperación y apropiación del gobierno de la experiencia romana antigua36. Como veremos en breve, esta situación marcó la lectura –o la no lectura– de RGDA. por varias décadas, pero antes debemos decir que hasta el día de hoy el Altar de la Paz y la inscripción augustea comparten un mismo espacio.
Ara Pacis Augustae (Altar de la Paz Augusta) fue levantado por indicación del Senado romano con motivo del retorno del Emperador desde Hispania y Las Galias en el año 13 a. C. Inaugurado tres años después, fue una de las construcciones en las que se expresaron con mayor fuerza y claridad las ideas del régimen. Los otros dos fueron el Mausoleo y el Foro de Augusto.
Un año después, en 1939, pero en Oxford, comenzó a circular el libro The Roman Revolution de Ronald Syme, una obra que revolucionaba lo que había sido hasta entonces el tratamiento del gobierno del emperador Augusto y del régimen imperial que estableciera37. La importancia de esta obra radicó en la visión según la cual el programa y la obra de Augusto había sido el resultado de la acción de un partido –una parte o un sindicato, según el término que usó Syme– que pudo ponerse a la cabeza del imperio mediante una serie de acciones militares y políticas combinadas; a partir de este punto se transitó hacia un aceptación general que se fue produciendo a través del extenso gobierno de más de cuarenta años. A lo largo de este tiempo doblegó a los sectores sociales que habían gobernado Roma con anterioridad e impuso un sistema nuevo, aunque explicara esta novedad en un contexto de restauración del sistema republicano y de los valores antiguos de Roma. Pero, y tal como el título del libro lo indica, habría primado la revolución por sobre la restauración, voceada por la publicidad imperial y aceptada generalmente por la historiografía hasta ese momento.
La obra de Syme implicó dos aspectos más: fue la primera que, dedicada a la historia romana y referida al emperador Augusto, revisó de manera crítica a la figura de un emperador que había gozado de un crédito ilimitado por parte de la historiografía38, insistiendo en el divorcio entre acción y discurso político. En este punto, el texto de Syme participó de manera profunda de la desconfianza que empezaba a generalizarse durante el período de entreguerras mundiales en relación con las intenciones y acciones del poder político y de las élites gobernantes. La segunda consistió en que Roman Revolution fue entendida por algunos críticos influyentes –Hugh Last y Arnoldo Momigliano, entre otros– como un libro anti fascista, lo que marcó la circulación y comprensión de esta obra por varias décadas. Esta lectura ha empezado a ser superada en los años recientes.
La utilización de RGDA. durante el fascismo, así como la desconfianza ante los discursos del poder propuesta por Syme y que sería compartida por una parte significativa de la historiografía posterior, determinaron que en el período de posguerra, la inscripción fuese objeto de escasa atención. En 1967, P. A. Brunt y J. M. Moore publicaron una edición comentada que contiene una breve introducción, el texto latino, su traducción y un cuerpo de comentarios suscintos. Esta edición gozó de mucha aceptación y fue consulta obligada hasta la aparición de la edición de Alison Cooley (2009). En Italia, en el año 1982, apareció luego de una larga sequía al respecto, una pequeña edición a cargo de Luca Canali con texto latino y traducción al italiano, acompañada de breves comentarios. Su aparición fue considerada muy significativa por el vacío que venía a llenar más que por los contenidos que aportaba sobre el tema.
En español RGDA. ha tenido algunas traducciones acompañadas, por lo general, de comentarios. Una primera edición correspondió a Antonio Magariños en 195139. En 1994 Juan Manuel Cortés publicó una muy completa e informada edición, traducción y comentario de Res Gestae Divi Augusti, recomendable desde todo punto de vista, especialmente por su Loci Paralleli, apartado en el que entrega las noticias que se encuentran en otras fuentes sobre los temas referidos por Augusto. En Chile la primera traducción y comentarios estuvo a cargo de Nicolás Cruz y se publicó en 1984. Cuatro años después, Raúl Buono Core publicó una nueva traducción del texto con comentarios40.
Entre los años 2007 y 2009 aparecieron dos ediciones que resultan de primera importancia: nos referimos a las ya mencionadas de John Scheid y a la de Alison Cooley. Ambas contienen la versión latina y griega de la inscripción más la traducción al francés y al inglés, respectivamente, una extensa y profunda introducción al tema, un completo cuerpo de comentarios y una extensa bibliografía. A estos elementos, se agrega el hecho de que se trata de ediciones que superan el tema de la relación RGDA. - fascismo, que de una u otra forma marcó las últimas seis décadas, aunque Cooley cierra su prólogo con una referencia de cierta extensión al respecto, mientras que Scheid no menciona la situación. Lo interesante es que estas ediciones abren nuevas posibilidades de lectura, especialmente porque intentan encontrar un equilibrio adecuado entre los contenidos romanos de la inscripción y su reception en nuestros días.
La nueva edición del volumen X de la Cambridge Ancient History (“The Augustan Empire 43 b. C.- A.D. 69), publicado en 1996, aborda el tema de las lecturas del período realizadas en nuestros días. Parte constatando: “Probablemente sea cierto que no existe un período de la historia romana frente al que la visión de los investigadores modernos haya experimentado una transformación más radical en las últimas seis décadas”41. Los cambios no provendrían tanto de nuevos volúmenes de información como de una nueva valoración de aspectos a los que con anterioridad se les prestaba una atención menor y diferente42. Los ejemplos que se destacan corresponden al estudio de los restos materiales (edificios, objetos de arte, monedas, inscripciones, etc.); al estudio de los símbolos y mitos para la comprensión de los períodos históricos; y, finalmente, a la atención prestada a las creaciones literarias por cuanto resultan ser representativas del estado de la sociedad de su tiempo y tuvieron incidencia en la formulación de proyectos y procesos históricos (Virgilio y su Eneida han sido objetos de un intenso debate a este respecto). Los puntos destacados en la nueva edición del volumen de la Cambridge hacen referencias a aquellos aspectos que han sido modificados ‘desde adentro’ en este campo de estudios.
Estas ‘nuevas lecturas’ de nuestros días se relacionan también con otros dos aspectos que han tenido un fuerte desarrollo en las últimas décadas: el tema de la memoria, por una parte, y el de la tensión-distancia entre el discurso político y su plasmación en situaciones concretas de poder.
La memoria ha sido puesta como tema central por el estudio y la investigación de la neurociencia43. Una de las conclusiones alcanzadas hasta el momento señala que lo que nosotros llamamos memoria consiste en una última elaboración de los recuerdos a los que no podemos acceder, como si hubiesen quedado registrados de manera definitiva en el momento que tuvieron lugar, aunque hagamos el esfuerzo de reconstruirlos por medio de las varias huellas que podamos encontrar. A partir de esto, RGDA. sería un ejercicio que Augusto habría realizado en esta clave y conviene evaluarlo y comprenderlo en este contexto, más que como un texto histórico sometido al escrutinio de su veracidad o falsedad o veracidad de sus contenidos.
Lo anterior no implica la concesión del crédito a todo lo señalado en RGDA. Más bien habla de la necesidad de especificar con la mayor claridad que sea posible frente a qué tipo de información nos encontramos. El punto, tal como ya tuvimos oportunidad de señalar, se hace más complejo por cuanto se perdió la mayor parte de la información escrita en el período y, por lo tanto, estas memorias políticas del emperador han aumentado su importancia ante el vacío relativo existente. El problema de fondo es que nos faltan aquellas obras que nos habrían permitido contar con una base crítica para confrontar la visión llegada hasta nosotros. En suma, lo que debió haber sido un elemento más para reconstruir un tiempo, ha terminado por asumir un protagonismo inesperado. Pero esto no nos debe llevar a restarle valor a lo que son los recuerdos intencionados de quien fue actor central del proceso al cual hace referencia.
Un segundo aspecto que nos parece conveniente tener en cuenta radica en los análisis de las últimas décadas respecto a la tensión existente entre los discursos del poder y las intenciones manifiestas en sus actuaciones. Este fue uno de los grandes temas del pensamiento de la segunda mitad del siglo XX, el que se fue progresivamente alejando del estudio principalmente filológico de las fuentes para incorporar elementos provenientes de las ciencias sociales. Así, y retomando nuestro tema, a un primer período en que los historiadores concedieron el crédito a las afirmaciones de Augusto respecto de su gobierno del imperio (Mommsen inició y marco marcó este camino), ha seguido uno en que, con varios matices, el escrutinio ha buscado fijarse en la distancia entre lo hecho y lo dicho sobre ese quehacer.
Estos dos aspectos se encuentran en la presentación que hacemos aquí de la inscripción y han orientado muchos de los comentarios. Nuestro problema, y con el que los historiadores tropezamos muchas veces, es que podemos advertir con cierta claridad cómo cada una de las ediciones de RGDA. contienen mucho de la época en que fueron realizadas y cómo cada uno de los editores ‘conversaba’ con las ideas de su propio tiempo; pero esta lucidez disminuye cuando se trata del trabajo propio y de la manera en que una determinada visión del mundo actual –en caso de que lleguemos a tenerla alguna vez– orienta la aproximación. Por más difícil que resulte, parece indispensable intentar hacer un ejercicio que lleve al plano consciente la propuesta de lectura que se está realizando, pero también para intentar la comprensión de una período diferente y que es el que ha sido puesto bajo estudio.
_________________
1Para la historia de la inscripción antes de la segunda edición de Theodore Mommsen en 1883, GUIZZI (1999), 18-23; una información muy completa y bien valorada por la casi totalidad de los analistas es la de Ridley (2003), pp. 3-24.
2COOLEY (2009) pp. 19-22.
3SCHEID (2007) Introduction, pp. XIV-XVII.
4BRUNT Y MOORE (1967), p. 2.
5Ibíd.
6Scheid y Cooley están en esta línea interpretativa.
7YAVETZ, 1984, p. 12; LEVICK, 2010, pp. 224-224.
8VEYNE (2009), desde todo punto de vista, uno de los textos más sugerentes sobre el tema de la memoria y el fasto imperial. El artículo está dedicado a la columna de Trajano pero contiene ideas generales muy interesantes, además de una serie de referencias a Augusto.
9Una descripción general de las fuentes para el estudio de Roma imperial, con interesantes referencias al período augusteo, se encuentra en WELLS (1984, pp. 33-52); JONES (1970, pp. 168-174) es informativo y claro.
10La primera publicada por esta editorial estuvo a cargo de Jean Gage y fue editada en 1935. En ella se reportaba el estado actual de la cuestión respecto de los tópicos que aquí se discuten.
11El punto ya había sido discutido por GUIZZI (1999, pp. 35-39). Este autor termina por descartar toda posibilidad de un ghost writer.
12SCHEID cita en “Introduction” (pp. XXVI y XXVII), las intervenciones que en este sentido hicieron W. Bowersock y Mary Beard en la discusión de St. Maul en 1998.
13En este sentido, ver RAMAGE (1987, p. 135).
14YAVETZ (1984, p. 12).
15ZANKER (1992) fue quien habló del “informe político del anciano Augusto” (p. 116), presentado en “la inscripción más monumental de los tiempos romanos” (GALINSKY, 2012); DYSON (2010): “…la última palabra sobre lo que había realizado durante su largo gobierno” (p. 155). Ya antes, SOUTHERN (1998): “Su narración retrospectiva en Res Gestae está fraseada de manera cuidadosa y su objetivo fue valorar de la manera más positiva posible aquello que ya había acaecido. Las intenciones y esperanzas que quedaron en la nada están ausentes…” (p. 139); ECK (2007): “…un retrato del príncipe como el miembro más sobresaliente del populus Romanus”
16El punto puede aclararse si tenemos en cuenta que la inscripción digitalizada en las formas actuales suma algo así como nueve páginas (Times New Roman, cuerpo 12). Otro elemento extemporáneo pero aclaratorio es que el género de memorias políticas a lo largo de la historia ha tendido a plasmarse en obras extensas, varias de las cuales supera un solo volumen.
17SCHEID, Introduction, (2007, p. LI). El autor realiza una interesante presentación y análisis de las diversas interpretaciones acerca del lenguaje y estudio literario de la inscripción durante los siglos XIX y XX. Con anterioridad se había ocupado del tema RAMAGE (1987, pp. 135-146).
18Suetonio “Augusto”, 86; Aulio Gelio Noches Áticas, XV.7.3. La traducción corresponde a Juan Manuel Cortés. Augusto fue autor de unas memorias inconclusas, de una biografía de Druso, de algunos epigramas y versos satíricos y de una tragedia Ayax (BICKEL (1987, p. 201).
19I,1 Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi XXXIV,1 In consulatu sexto et septimo, po‹stquam bella civilia exstinxeram per consensum universorum potitus rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli
20El tema de la paz alcanzada, y luego mantenida durante el gobierno de Augusto, se vuelve a encontrar en XIII, 1, cuando señala que las puertas del Templo de Jano “que nuestros antepasados quisieron que se cerrase cuando en todo el Imperio romano hubiese paz…” fueron cerradas tres veces.
21BARRAZA, L. (2014). Su tesis formó parte del proyecto FONDECYT n° 1120036 (Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, Chile) “La Construcción de la Memoria en los Inicios de la Roma Imperial”.
22TÁCITO, Anales, I,2.
23No resulta fácil hacerse una idea precisa del papel del Orden Ecuestre en el nuevo régimen imperial. Para este tema, pueden verse con provecho a JONES (2013, orig. 1970, pp. 136-140); NICOLET (1984, pp. 96-107) y LEVICK (2010, pp. 143-144).
24GUZMÁN, F. (2014). Su tesis formó parte del proyecto FONDECYT n° 1120036 (Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, Chile): “La Construcción de la Memoria en los Inicios de la Roma Imperial”.
25SYME: (2010) “Es tan instructiva por lo que dice como por lo que omite” p. 640; BRUNT Y MOORE (1967, p. 3). En esta misma línea y con ejemplificación detallada, JONES (2013, pp. 59-61) y GUIZZI (1999. Pp. 56-57). Una opinión en sentido contrario, COOLEY (2010, p. 36).
26LEVICK (2010, p. 233).
27No compartimos la impresión de Alison Cooley en cuanto a que sí existe un pleno reconocimiento a la figura de Marco Agripa.
28ZANKER (1992, p. 102) y COOLEY, pp. 36-37). Una presentación interesante se encuentra en LEVICK (2010, p. 231).
29CANALI (1982, p. 11).
30COOLEY (2010, p. 39).
31El descubrimiento y transcripción progresiva de la inscripción ha sido narrada y explicada por RIDLEY (2003, pp. 3-24). Las breves referencias que hacemos aquí son deudoras de su completo y muy atractivo informe.
32The Monumentum Ancyranum. E. G. HARDY. Oxford, 1923.
33Ilustrativos y claros sobre este punto resultan ser RAMAGE (1987, 121-132), quien señala que el texto fue establecido de manera definitiva en un largo arco de tiempo que se extendió desde MOMMSEN (edición de 1883) y a través de la primera mitad del siglo XX, destacando las ediciones a cargo de D. M. ROBINSON (1926), W. M. RAMSAY Y A. VON PREMERSTEIN (1927), W. WEBER (1937) y E. MALCOVATI (1944). Durante este período tuvo importancia la edición, con un amplio cuerpo de comentarios históricos, realizada por JEAN GAGÉ, publicada por Belles Lettres en 1935. Interesantes noticias y comentarios a este respecto se encuentran también en SCHEID (2007, pp. LXXVIII-LXXXIV).
34Esta valoración de la edición de Gagé se encuentra en el comentario de FRANZ CUMONT aparecido en la Revué Belge de Philologie et Histoire, 1936, vol. 15, n° 1, pp. 178-179, así como también en el de L. A. CONSTANS (Journal des Savants, 1935, vol. 6, n° 6, pp. 276-277), quien destaca el vacío que había venido a llenar esta edición en Fran-cia donde solo se encontraba una antigua edición de 1886. Términos de reconocimiento similares expresó G. A. HARRER en The American Journal of Philology, vol. 58, n° 2, 1937, pp. 247-250. Por último, J. G. C. ANDERSON (Journal of Roman Studies, vol. 26, 1936, pp. 278-280) resalta la presentación del texto de acuerdo a su estado más reciente y por entregar un completo estado de la discusión.
35COOLEY (2009, p. 51).
36A este respecto, COOLEY (2009, pp. 51-55); STONE (1999, pp. 205-220); SANFUENTES (2013, pp. 249-261).
37CRUZ (2015, pp. 73-92).
38Los libros más representativos a este respecto en los años cercanos a la aparición del libro de Syme fueron los de HAMMOND (1933) y COOK, ADCOCK Y CHARLESWORTH (1934). Debe tenerse en cuenta que este último corresponde a la primera edición del volumen X de la Cambridge Ancient History y fue una obra de influencia enorme en lo que se refiere a la comprensión del surgimiento del régimen imperial romano.
39Entre las traducciones al español cabe consignar a ALVAR, A.: Las Res Gestae Diui Augusti. Introducción, texto latino y traducción, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 7-8, 1981-1982, pp. 109-140; y FATAS, G., Y MARTÍN-BUENO, M.: Res Gestae Diui Augusti, Universidad Popular, Zaragoza, 1990. Ambos fueron profesores de Juan Manuel Cortés y lo impulsaron para que llevara adelante su edición del año 1994.
40CRUZ (1984, pp. 63-112); BUONO CORE (1988, pp. 149-165).
41BOWMAN, CHAMPLIN Y LINTOTT (1996, Preface, p. XIX).
42CROOK (1996, pp. 71-73) en BOWMAN, CHAMPLIN Y LINTOTT.
43HUSTVEDT (2013), pp. 111-134; COETZEE Y KURTZ (2015).