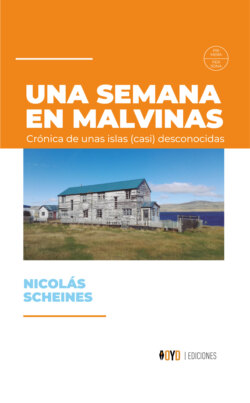Читать книгу Una semana en Malvinas - Nicolás Scheines - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 UNA PEQUEÑA CIUDAD
ОглавлениеSin bajar del micro aún, intento retener las sensaciones de «la primera vez» en la única ciudad de las Islas Malvinas. La llamaré «ciudad», aunque es más pequeña en dimensiones y habitantes que casi todos los poblados rurales de (el resto de) Argentina.
Lo primero que me llama la atención es lo más evidente, lo que ya sabía: estamos en Inglaterra. Parece una obviedad, pero después de haber repetido tantas veces «Malvinas Argentinas» se nos puede escapar este detalle. Los autos circulan por el lado izquierdo, los conductores están todos del lado derecho. Los carteles están en inglés, las señales de tránsito son levemente distintas, la arquitectura es otra, las casas están rodeadas de jardín (no comparten medianera), son de listones de madera pintados de colores. Hasta el asfalto luce más claro que el de las calles y rutas argentinas, distinto. La otra diferencia que noto, y que hace al lugar aún menos argentino, es su uniformidad arquitectónica y urbana. Las casas son todas distintas entre sí, pero de un mismo estilo que las emparenta unas con otras como por nuestros lares solo sucede en las viviendas sociales o en el Barrio Inglés de Caballito. Lo mismo sucede con las veredas, que no son según el gusto de cada vecino, sino que están construidas de una placa interminable de asfalto elevado (o de pasto, en los lugares en los que no hay veredas). El estilo que comparten todas las casas particulares, los edificios públicos y los locales comerciales no le muestra al visitante una evolución histórica (¿cómo distinguir una casa construida en 1920 de una de 1980 o de 2010?) y se repite en su estructura básica, sin eclecticismos ni combinaciones: piedra y/o madera en el casco principal, techo de chapa acanalada, el cerco en la entrada, el pasto cuidado y el invernadero en las casas particulares, que les permite comer vegetales frescos todo el año.
Yo había hecho mi investigación previa: todas las páginas web de las islas, fotos en Internet, Google Maps y Street View. Creí que eso iba a ser suficiente para imaginarme la ciudad, al punto tal de que estaba seguro de conocerla antes de que el micro bajase la lomada y la viese de verdad. Recorrer las calles de Stanley a las cuatro de la tarde de ese sábado fue un permanente contraste entre esa idea que nos hacemos de las cosas y lo que las cosas realmente son («realmente», entendido como esa nueva imagen que nos hacemos de las cosas, a partir de lo visto, que, desde ya, como dijimos al comienzo, en nada se parece a eso inasible que es «lo real»).
En mi imaginación, el pueblo se extendía por tres calles paralelas al mar a lo largo de un kilómetro. En el kilómetro 0,5 estaban la Globe Tavern, el museo, la iglesia y la casa de gobierno, que junto con el muelle representaban el centro neurálgico de la ciudad. Allí iban los que entonces llamaba kelpers a pasar los escasos días de buen tiempo con el objetivo de contemplar el océano a sus anchas, mirando las olas romper contra la costa, mientras los enormes barcos —cruceros, pesqueros, ferries— recalaban en el puerto y el sol se ponía en el horizonte.
Esa era mi imaginación, que en mi cabeza se materializó como real. Bueno, en un rápido vistazo puedo decir que no se parece en nada a ello.
Por empezar, debo decir que no vi bien el mapa. Stanley en realidad no da al océano abierto, sino a una especie de laguna extendida, con una pequeña abertura que sale a una laguna bastante más grande. Esta segunda laguna también tiene su abertura, que ahora sí da al Atlántico. Sería, en términos geográficos, una ensenada dentro de una bahía. Es decir que no se ven olas rompiendo, porque el agua es calma como la de un lago; que no ingresan barcos de gran calado, porque la profundidad no lo permite, y que mucho menos se ve el océano Atlántico en su vasta inmensidad, sino que desde la costa se puede ver la otra costa de la falsa laguna, montañosa y verde, deshabitada. Cuando lleguemos al supuesto centro, tampoco veremos a los isleños reunidos mirando el horizonte ni la puesta de sol, que paradójicamente se da detrás de la ciudad, tal como podría haber supuesto a partir de mis conocimientos básicos de Astronomía (casi el único: que el sol sale del este y se pone en el oeste) y de una lectura un poquito más atenta del mapa.
El contraste no se da solamente con el mapa, que vi después, sino con lo que vemos en nuestro primer día, luego de que el micro descienda la colina y deje la ruta atrás. Antes de llegar a la avenida del centro (la primera paralela a la costa, de nombre Ross Road aunque en el pequeño pueblo nadie refiere a las calles por su nombre) circulamos por la segunda paralela a la costa y recorremos una ciudad casi vacía, donde en un pequeño parque —el término «plaza» me suena demasiado argentino— juegan unos chicos rubios y colorados y donde dejamos al señor de las bermudas, los anillos y el pelo rubio. Para llegar a la costa bajamos por una calle empinada: ¡sorpresa!, la ciudad está elevada. Eso no estaba en mi Stanley imaginada, y tampoco se podría haber deducido a partir de ver el mapa político (como los de la escuela) de Google Maps. La ensenada se ve únicamente desde la Ross Road, donde se despliegan los dos hoteles boutique, la iglesia católica y la iglesia anglicana, la casa de gobierno, el correo, el museo, el diario y, más al oeste, la casa del gobernador, pero no en forma céntrica, sino extendidos en varias cuadras, como si el centro de Buenos Aires no fuese la Plaza de Mayo sino la 9 de Julio.
El micro dobla a la izquierda por la Ross Road y podemos ver de un pantallazo todos estos edificios juntos, aunque no es tan sencillo distinguirlos (ya tendremos tiempo para ubicar las referencias). Lo que más llama mi atención en este primer vistazo son los carteles que dicen «Town Hall» y «Post Office» en edificios contiguos, sumado a las dos casetas telefónicas «british» y el típico buzón rojo que hasta hace poco teníamos en cada esquina de Buenos Aires. Supongo que la constatación de no encontrar la plaza cuadrada con la casa de gobierno, el correo y la iglesia alrededor fue una pequeña decepción, una confirmación fehaciente de que esa ciudad no había sido fundada por españoles, de que no era lo que hoy llamamos «latina».
La gente en el micro sigue en silencio, contemplando o comentando por lo bajo con cada compañero de asiento. Hasta que el silencio es interrumpido por un ligero «¡Malvina House!», pronunciado por nuestro discreto chofer, que luego sabré que es santaheleno. Eso significa que llegamos a nuestro primer destino. Ya había averiguado el nombre de ese extraño lugar, (3) pero de todos modos, su pronunciación en medio de tantos símbolos ingleses resulta inesperada.
Bajan los primeros: el comando argentino de «turistas comunes» (es decir, no excombatientes) se empieza a desagregar por la ciudad. Allí se va Marcelo, nuestro amigo intelectual de rulos, con quien prometemos vernos o llamarnos a nuestros hoteles, tanto para ir a su disertación como para coordinar alguna excursión juntos. También se baja la chica que está de viaje de quince con sus padres, y un par de personas más, mientras vemos que una de las combis había dejado allí a todo el contingente de sanjuaninos. ¿Los argentinos empezamos a copar las islas? No lo vemos de ese modo, pero según voy a leer en el Penguin News el día de nuestra partida, parece que todos los islanders (como se hacen llamar a sí mismos los isleños) estuvieron pendientes de nuestra estadía sin que nosotros lo supiéramos.
El Malvina House es una construcción igual a muchas otras: base de piedra, listones horizontales de madera pintada —en este caso, de un bordó apagado—, techo a dos aguas de chapa acanalada —pintada de marrón para combinar con el bordó—, interrumpido por recolectores de energía solar. Se la puede distinguir de otras construcciones por estar elevada unos metros por sobre el nivel de la calle, por su cartel en el jardín de entrada, por su tamaño (al menos el doble que las otras casas) y por sus tres mástiles en la puerta: una bandera británica, la bandera del hotel y otra bandera que veo por primera vez en mi vida, la bandera de las Falkland Islands, del mismo estilo que las de Australia o Nueva Zelanda (azul, con la Union Jack en una esquina) pero con un escudo en el centro, compuesto por una oveja, un barco y un lema: «DESIRE THE RIGHT» («Desear lo correcto», aunque la traducción en este caso se presenta problemática…).
El micro se va del Malvina House, vuelve a subir la pendiente y vuelve a tomar la calle por la que ya no se ve la ensenada. Los chicos siguen jugando en el parque, la calle sigue igual de vacía, y ahora veo por segunda vez todo lo que antes había sido una primera impresión. Descubro una cerca de una casa completamente recubierta de un arbusto que parece sólido, de hojas mínimas, y que está recortado como por el joven manos de tijeras enmarcando un expendio de agua para bomberos rojo y verde, similar a los que se ven en las películas de Hollywood. Tiene un león tallado en el frente. Mi segunda impresión de Stanley es más fuerte que la primera: esto no es Argentina, esto no se parece en nada a lo que yo conozco.
Como si estuviésemos en la detestable película El día de la marmota, todo vuelve a suceder: bajamos hacia el agua por la misma calle que antes y doblamos a la izquierda en Ross Road. Esta vez nos detenemos antes de llegar al Malvina House, en The Waterfront Hotel: otra casa elevada sobre piedra, también de listones de madera horizontales —color celeste pálido—, con techo a dos aguas de chapa acanalada —verde en este caso—, siempre con una construcción principal —el «casco» de la casa— y otras más pequeñas anexas, con una delantera rematada en ventanas angostas de piso a techo, de marco blanco. Parece una casa de cuento. Allí se baja más gente; cada vez quedamos menos.
El micro vuelve a arrancar, vuelve a subir y vuelve a tomar la segunda paralela al agua, donde veo una vez más el surtidor de agua, ya angustiado por la repetición, como si no se pudiese avanzar hacia ningún lado en esta ciudad. Hay una calle más, subiendo. Doblamos con enorme dificultad —el micro es grande y las calles son angostas—. Desde la altura de mi asiento puedo ver que en un terreno baldío oculto detrás de unos tablones pasta una oveja. No me lo esperaba (luego, prestando mayor atención al fenómeno, descubriremos varios terrenos vacíos y algunas casas abandonadas).
Nos detenemos una vez más, ahora frente a lo que parece decididamente una casa, ya sin cartel ni nada: luego sabré que había bed and breakfasts de los que no estaba enterado al reservar nuestro hotel, el Lookout Lodge, que a esta altura me pregunto dónde estará. Cuando averigüé para hacer el viaje supe que el alojamiento era caro y que no había muchas opciones. El Lookout Lodge era por diferencia el más económico: 90 libras la doble, con desayuno. Son siete noches de alojamiento, 315 libras por persona en total, algo así como lo que sale un viaje en hoteles tres estrellas por Europa, pero solo por una semana. Quizás en el bed & breakfast podría haber ahorrado algo más, pero no mucho, aunque podría haber estado mejor ubicado: ya recorrimos prácticamente toda la ciudad y, por ahora, no tenemos noticias del Lookout Lodge.
El micro finalmente abandona esas cuatro cuadras que viene repitiendo como en loop para llevarnos a otra zona, no lejos, pero sí remota. Sube por una curva extensa y regresa a la ruta. Allí se detiene en un pequeño restaurante de una construcción ya mucho menos pintoresca que la de las casas anteriores, con un cartel pequeño que dice «Shorty’s Diner»: es un restaurante de mala muerte con algunas habitaciones detrás. Allí se baja otra persona. Luego, el páramo, y allí, la gasolinera. No podría llamarla «estación de servicio», porque se parece más a una «gasolinera» de las películas dobladas, con su cartel «gas station», su minimarket y sus surtidores carentes de marca, desolados.
Pasando la gasolinera y a la derecha de la ruta, aparece el cartel que dice «Lookout Lodge» delante de una sucesión de containers color crema. Hemos llegado.
No estamos lejos, pero el lugar dista mucho de lo que me había imaginado cuando leí «a diez minutos del centro caminando». Primero, porque en ese breve recorrido en micro pude descubrir que no existía tal cosa como «el centro», sino que es una calle donde se extienden los edificios más relevantes, que no es lo mismo. Segundo, porque no imaginaba que íbamos a ser las únicas personas —los turistas— en caminar la ciudad. Y por último, si bien alejado, no lo imaginaba en una zona industrial —o, mejor dicho, de galpones de logística—, como parecía ser la ruta. No más listones de madera, no más «british style». Algo distinto a la Argentina continental, pero también distinto del pintoresquismo británico. En su chatura y su expansión a lo ancho solo destacan las junturas de los containers. Si bien es lo más económico, también es lo suficientemente caro como para pretender algo mejor.
Por suerte, esa es la imagen exterior: por dentro resultará mucho más ameno, aunque no dejará de dar la sensación de vivienda temporal que ofrecen los containers, que mañana se levantan y se instalan en otro lugar.
De cualquier manera, hacía más de una hora que estábamos en el micro, más de tres que estábamos en Malvinas y más de dieciséis desde que habíamos salido de la cama. Felices de volver a tener un lugar donde descansar, bajamos —junto con el resto del micro, unas quince personas más—, recogemos nuestras valijas de la bodega —sin papelitos, sin propinas, sin ayuda— y nos disponemos a ingresar al sitio que habitaremos por la próxima semana.