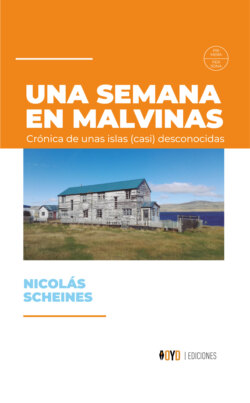Читать книгу Una semana en Malvinas - Nicolás Scheines - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
UN HOTEL EN LAS AFUERAS
ОглавлениеDel Lookout Lodge podría escribir horas y horas. Primero, porque es el hotel en el que más tiempo me hospedé en mi vida (siete días, un exceso para los modos de vacacionar de los tiempos modernos). Pero, además, porque todo lo que vi ahí me resultó nuevo, distinto o, por lo menos, digno de mención.
Tal como me imaginé Malvinas —que en realidad lo pensé como una única ciudad, que en aquel momento llamaba «Puerto Argentino»—, también imaginé mi vida de hotel antes de viajar. En realidad, el viaje lo había planeado para mí solo, en abril de 2017. Mi novia no estaba en mis planes vacacionales por aquel entonces, y pensaba mi viaje más bien como un retiro de la vida que como un recorrido por Malvinas. Perseguía la clásica fantasía del ambiente cerrado y aislado que induce a la angustia y potencia la escritura, un ideario ridículo, que así y todo a veces funciona.
En su momento averigüé lo esencial, hice mi reserva individual en el Lookout Lodge y me imaginé a mí mismo en un cuarto con una cama de una plaza y un escritorio ínfimo de madera, con una estufa dándome calor y protegiéndome del frío amenazante del exterior, el sol yéndose a las cinco de la tarde, la luz de noche encendida hasta las doce, desayuno continental servido por la amable señora, dueña del pequeño hospedaje en su casa de dos plantas, con cuatro de las cinco habitaciones disponibles vacías (¿quién va a ir a Malvinas de turista, en abril?). Mis fantasías incluían una relación extraña entre el joven ermitaño y la viejecita cálida pero levemente desconfiada, alguna conversación sobre la guerra, muchos silencios, muchos muebles de madera, leños siempre encendidos en el hogar, paredes empapeladas mucho tiempo atrás con flores brillantes y desgastadas, olor a té por las mañanas y a comida durante el resto del día. No imaginaba qué iba a hacer durante el día —suponía que una ciudad de dos mil habitantes no tendría demasiado para ofrecerme—, solo tenía pensado recorrer el lugar, vivir la vida de pueblo en la Globe Tavern, tomar un ferry y viajar a la otra isla, ver algún barco hundido, hablar con la gente local, no mucho más.
En definitiva, lo mismo que había imaginado para la ciudad lo había pensado para el hotel, construyendo así una vida de fantasía dentro de escenarios igualmente ficticios. Es increíble lo mucho que podemos llegar a fantasear sobre lugares a los que les ponemos un nombre y ya; las imágenes con las que completamos ese significante son tan nítidas que cuesta entender que en realidad no las vivimos, que fueron solo parte de nuestro pensamiento (quizás la locura finalmente sea vivir como si esto mismo que pensamos hubiese sucedido realmente; de ser así, la locura suena mucho más cuerda y más cercana de lo que alguna vez la pensé). (4)
Un problema con Aerolíneas Argentinas para mi vuelo Buenos Aires-Río Gallegos frustró mi viaje de abril de 2017 una semana antes de embarcarme. Puse todo en stand-by, sabiendo que había perdido la oportunidad única de viajar a las Malvinas exactamente treinta y cinco años después del comienzo de la guerra, como si fuese relevante el número redondo, como si mi presencia allí para la efeméride tuviese alguna importancia para alguien. Tampoco viajaría en los meses siguientes: si bien tolero el frío, dudo que alguien considere vacaciones el estar en las Malvinas en pleno invierno. ¿Y después? Septiembre, octubre ya aparecían demasiado lejanos en el tiempo, y cuando llegaron, las circunstancias de mi vida eran del todo otras, y un viaje así no entraba en los planes.
Recién en enero volví a pensarlo, cuando descubrí que aún tenía los puntos de Aerolíneas que no había podido canjear aquella vez por un error del sistema.
Probé y funcionó. Vi que en LATAM seguía disponible el vuelo Río Gallegos-Malvinas, y seguía ofreciéndose a un precio económico. Lo charlé con mi ya novia-concubina. Le dije que si ella no podía, igual viajaría solo. Consultó en su trabajo, le dieron los días. En una semana, y casi sin pensarlo, volví a escribirle a Bonnie, del Lookout Lodge, para renovar mi reserva —esta vez, para dos— y sacamos los pasajes.
Fin de la fantasía, fin del relato de cómo llegamos hasta acá. Estamos por entrar al verdadero Lookout Lodge, que no se parece en nada a lo que me había imaginado: los containers, el color crema, el metal, la chatura (todo en una planta), la zona industrial, el tamaño, todo hace pensar que la idea de la madera, la viejita y la comida casera es falsa. Las quince personas que se paran en la fila junto a nosotros para hacer el check-in —todos los que quedábamos en el micro— me muestran hasta qué punto era ridícula mi idea de aislamiento y soledad.
Al hotel se entra por una puerta que no da al frente, sino al costado del edificio. Esta puerta deriva en una pequeña antesala de dos metros cuadrados para la verdadera puerta principal, como sucede en cualquier lugar de bajas temperaturas, para que el frío no se cuele al interior y haya un espacio para limpiarse la nieve de los zapatos. Luego de atravesar las dos puertas se llega a un pasillo grande que oficia de hall central. Desde allí salen dos pasillos más angostos hacia la derecha que se pierden en el infinito. Entre esos dos pasillos hay un teléfono rojo con una guía finísima de páginas amarillas debajo. Al fondo del hall central hay una puerta pequeña que da al exterior, un jardín chiquito y desarreglado, con una parrilla (impensable imaginar cuál será el momento en el que alguien podría decir «¡Lindo día para un asado!»). A la izquierda, apenas pasando unos metros la puerta, hay una apertura enorme con marco y mostrador de madera: la recepción.
Desde allí, una chica pálida, de pelo rubio-casi-blanco y cachetes colorados parecida a Renée Zellweger en Bridget Jones recibe a los huéspedes. En un español aprendido a la fuerza y con el único fin de atender bien su negocio, intenta explicar dónde se desayuna y en qué horarios, y dónde queda la habitación de cada uno, sin dejar de aclarar que el pago no importa, que se hace durante la estadía (claro, ¿quién podría escaparse sin pagar de esta isla?). Apenas puede, le entrega la llave de la habitación a cada huésped, señala el pasillo correcto (el que está frente a ella es para las habitaciones dobles; el que está más cerca del patio es para las singles) y se dispone a repetir el speech con las siguientes personas de la fila.
—¿Bonnie? —le digo yo cuando llega mi turno.
—Sí.
—I wrote you several e-mails since last April. My name is Nicolás.
—Oh, yes! Finally, somebody who speaks English! —No lo había pensado entonces, pero saber inglés me sería de gran ayuda en las islas, no solo para poder comunicarme con la gente y entender los carteles, sino, sobre todo, para que los isleños duden acerca de mi origen, sin saber si soy argentino o de otro lugar (aunque es justo decir que Bonnie fue simpática con todo el mundo, y que ella sabía de antemano mi procedencia).
Después de la charla de rigor, avanzamos por el ala de las habitaciones dobles, donde se exhibe una plaqueta dorada sobre una madera que indica la fecha de inauguración de ese sector: febrero de 2018, pocos días antes de nuestra llegada. Esto explica por qué todo luce nuevo, tanto en el ala como en la habitación que nos toca, con acolchado blanco reluciente, cama confortable y amplia, alfombra limpísima (la misma del pasillo), placard a estrenar y burletes en el cubículo de la ducha jamás mojados.
Nuestra habitación es la última del pasillo, la zona más apartada de todo el hotel. Nuestro único contacto con el exterior es la ventana, que da a un pequeño pulmón verde entre las dos alas (las dos sucesiones de containers). Enfrente se ven las ventanas espejadas de las habitaciones individuales. La habitación es pequeña pero cómoda. No así el baño, que está comprimido en un metro y medio cuadrado y separado del dormitorio por una puerta acordeón de plástico, que no llega ni al piso ni al techo y que apenas si logra cerrarse. Por suerte luego descubriremos un enorme baño mixto compartido en el pasillo, con todo automatizado, desde la luz y la canilla hasta el dispenser de jabón y de papel higiénico. El secador de manos ultramoderno que en diez segundos elimina cualquier rastro de agua mientras uno desliza sus manos hacia arriba y hacia abajo completa la experiencia de baño del Primer Mundo.
Todo en el Lookout Lodge está iluminado por una luz blanca y potente, como si se tratase de un quirófano o, mejor, de una oficina, un laboratorio o una fábrica, lo que le da cierto toque entre moderno y laboral que lo distancian definitivamente de la supuesta casa antigua y acogedora que me había imaginado. Así y todo, el hotel está bien, y brinda cierta calidez, que se va a ir exacerbando a medida que veamos circular siempre las mismas caras.
Luego de acomodar las cosas en la habitación, vuelvo a la recepción. Quiero saber cómo tengo que hacer para hablar con Marcelo, el intelectual de rulos con quien habíamos quedado en llamarnos para hacer juntos la excursión de los pingüinos que él ya tenía agendada. También quiero saber cómo usar wifi, cómo se reservan las excursiones, qué hacer en las horas del día que nos quedan, dónde cenar, qué hacer al día siguiente, etcétera. Básicamente, voy a la recepción porque quiero interactuar, ver qué hace toda esta gente en este lugar que alguna vez había fantaseado como propio.
Munido de mi campera de abrigo que me había prestado un amigo a último momento —entre mis muchas fantasías, incluía la errónea suposición de que, por ser aún verano, no iba a hacer frío de invierno—, salgo al estacionamiento, el mismo lugar donde media hora antes me bajaba del micro. Allí veo una camioneta y, apoyado sobre el capó de esa camioneta, un hombre bajo, de cara ancha, nariz aplastada y piel quemada, pelo cepillo como los nenes a los pocos días de haberse rapado.
—Oye, ¿tú estás hospedado aquí? —Chileno.
—Sí.
—¿Tienes alguna excursión contratada?
—No.
—¿Quieres ir al cementerio de Darwin? ¿O a ver los pingüinos? ¿A San Carlos? Puedes hacerlo todo en el mismo día. Alex es mi nombre, ¿cómo te llamas tú?
El bueno de Alex me explica todas las excursiones y las ventajas de viajar con él o con alguien de su equipo; me cuenta que los isleños prefieren no llevar a los argentinos pero que para eso están los chilenos, y en minutos estamos hablando también con Roberto, otro turista que venía en el micro y que está interesado en las excursiones.
—Y presupuestos… —dice Roberto en forma pretendidamente enigmática mientras enciende su cigarrillo—. ¿De cuánto estamos hablando?
Las excursiones salen, en promedio, unas 80 libras por persona. Los pingüinos son mucho más caros. No tenemos con qué comparar, y si bien los precios me parecen exorbitantes, no me sorprenden. Cuando Alex se da cuenta de que ni Roberto ni yo tenemos pensado contratar una excursión en este instante, cambia de tema y nos cuenta que él es de Punta Arenas, como casi todos los chilenos que están en las islas, y que está casado con una isleña. También nos dice que, además del turismo, su afición es la música, y que toca en una banda de chilenos. Con cierto orgullo —y con la intención indisimulable de caer bien para poder vender sus servicios— agrega que su banda fue la primera en tocar una canción argentina en las islas: covers de Los Enanitos Verdes y Los Auténticos Decadentes sonaron en un bar de chilenos en Stanley. Las primeras estrofas en español que se oyeron luego de los últimos «O juremos con gloria morir» de 1982, tal vez hayan sido «En días de la semana / en horas calculadas / izamos la bandera / un grupo de piratas», una ironía carnavalesca del destino de estas tierras.
Para continuar con su cortejo comercial, Alex nos invita a que nos asomemos detrás de su camioneta y abre el baúl para mostrarnos una colección de discos truchos de música argentina, como si fuese un vendedor ambulante del 2010. Para completar la conquista a través del color local, enciende el estéreo, donde casualmente Gustavo Cerati está gritando que «nada nos libra / nada más queda». Interpretar este momento musical como una metáfora de algo quizás sea innecesario: no tiene sentido seguir sobrecargando de símbolos este lugar.
Me despido de Alex desconfiando instintivamente de los vendedores de excursiones, pero con su tarjeta en mi bolsillo. Roberto se queda fumando afuera y yo entro para consultarle a la fuente autorizada —Bonnie— sobre posibles excursiones.
—Nosotros no manejamos las excursiones —me responde en inglés—, pero podés hablar con los operadores turísticos que vienen a ofrecer las excursiones al hotel. Afuera está Alex, y más tarde seguramente vendrán Julio o Fernando.
Decido esperar por estas dos nuevas alternativas y continúo mi recorrido por el hotel. Hacia la derecha están las habitaciones y al fondo está el patio, pero no había visto qué había a la izquierda de la recepción. Al lado de una cartelera pobre de actividades y una máquina tragamonedas (que nunca veré en uso) hay una puerta. Del otro lado está el centro de entretenimientos del Lookout Lodge: una sala de estar con dardos y, a continuación, un televisor treinta y dos pulgadas y unos cuantos sillones alrededor. De la sala de dardos se abre otra puerta, que da al comedor. Es lo más parecido a un comedor de planta o de escuela que uno se podría imaginar, con mesas largas e idénticas, cada una con igual cantidad de sillas. De un lado, dos heladeras y una mesa con jarras de jugo y agua, frascos de café instantáneo, saquitos de té y azúcar y dos termos con agua caliente; del otro, un mostrador con cuatro barras de metal que sirven para sostener las bandejas y las enormes tapas metálicas que en días sucesivos protegen la comida de nuestros desayunos. Al final de todo se ve otra puerta, pero no voy a descubrir lo que hay detrás de ella hasta dentro de algunos días.
Sentados a las mesas están muchos de los personajes que venían en el micro. Para matar el tiempo me sirvo un té y decido sentarme en la mesa más cercana a la puerta, que es la única que está vacía. Menos de un minuto después, alguien me extiende la mano, pide permiso para sentarse y sin esperar mi respuesta, toma ubicación enfrente de mí.
—Fernando, operador turístico —dice con acento chileno mientras me extiende una tarjeta con las mismas referencias.
Detrás de él llega Roberto, y enseguida aparece mi novia, que me estaba buscando. Con cara de serio, Fernando nos presenta distintas visiones del turismo en Malvinas, siempre desde una perspectiva de empresario comprometido con el bienestar de los visitantes, de los locales, de la fauna y de todo el ecosistema del lugar. Las excursiones no las cotiza por persona, sino por camioneta (casi no existe el concepto de auto; todos se mueven en camioneta, y luego de conocer los caminos le encontraría sentido a esto). Tenemos que juntar más gente para reducir costos, pensamos todos. Hasta cinco. Con Roberto y mi novia somos tres. Podríamos incorporar a Marcelo, del otro hotel, pero nos quedaría un lugar libre. Roberto nos informa que hay otros dos fueguinos como él parando en el Lookout Lodge; con ellos completaríamos el cupo de cinco. Antes le habíamos dado nuestra palabra a Alex de que iríamos con él, y yo me había comprometido con Marcelo. De pronto me veo involucrado en un proceso de toma de decisión sumamente importante, que cinco minutos atrás ni siquiera había considerado. Los juegos políticos, las conveniencias propias y ajenas, a qué operador elegimos, a quién dejamos afuera del viaje, ¿importa más nuestra palabra o nuestro bolsillo? Se empieza a dibujar uno de los perfiles de Malvinas que menos había imaginado: la tensa calma de convivir con tan poca gente por tantos días, el misterio de esa frase hecha que se dice en toda ciudad grande al hablar de los lugares pequeños: «Pueblo chico, infierno grande».
Ante nuestras dudas, Fernando nos sugiere hábilmente que lo pensemos entre nosotros, mientras él avanza hacia otra mesa, no sin antes presentarnos a su socio, Julio. Él me inspira un poco más de confianza, quizás porque parece un poco mayor que Fernando, aunque probablemente esto se deba al simple hecho de su poco pelo y su nombre de persona mayor: ambos deben rondar los cuarenta años.
Así como fueron falsas las imágenes que me había hecho de Stanley y del hotel, tampoco se correspondía con la realidad mi idea de turismo en las islas. Como dije, no hay barcos que salgan desde Stanley, y en el caso de querer visitar la isla Gran Malvina debería hacer cien kilómetros por ruta hasta San Carlos (unas 80 libras ida y vuelta) para tomar un ferry que cruza el estrecho. Si no, las islas deben recorrerse en avión, con los FIGAS (Falkland Islands Government Air Service), cuatro avionetas de diez pasajeros cada una que sobrevuelan las islas uniendo los aeropuertos de la isla Soledad, la Gran Malvina y varias de las doscientas pequeñas islas que no conoceremos en este viaje, porque no hicimos reserva previa y porque cada vuelo está por fuera de nuestro presupuesto.
Como hizo Fernando unos minutos antes, Julio nos propone postergar nuestra decisión hasta la mañana siguiente, y se compromete a pasar por el hotel para ver qué resolvemos. Parece coherente, porque estamos un poco abrumados por tanta información. Con los tres fueguinos resolvemos lo mismo (charlar en el desayuno y resolver), y entonces salimos mi novia y yo a caminar por el centro de Stanley. Son apenas las seis de la tarde, pero le preguntamos a Bonnie dónde nos recomienda cenar:
—En el Waterfront —nos responde sin dudarlo, y hacia allí nos dirigimos.