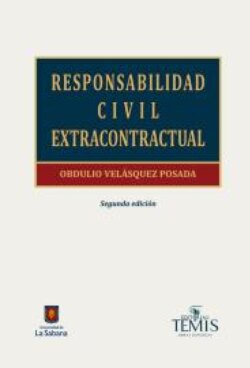Читать книгу Responsabilidad civil extracontractual - Obdulio Velásquez Posada - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sección I.
Оглавление—Nociones generales
1. LA PERPLEJIDAD ANTE UN DILEMA: ¿RESPONSABILIDAD CON CULPA U OBJETIVA?
La tarea propia de una disciplina es identificar, en primer lugar, su objeto material y su objeto formal{1}. Pero en el caso de la responsabilidad civil, la búsqueda de una definición conceptual de aceptación universal encuentra varios obstáculos:
En primer lugar, el fundamento mismo de la responsabilidad civil es materia de discrepancia conceptual y se erige en un gran obstáculo: determinar cuándo surge la obligación de una persona de reparar el daño sufrido por un tercero, ofrece en el derecho cierto grado de dificultad.
La pregunta fundamental que de modo transversal cubre todo el derecho de la responsabilidad es: ¿por qué se debe responder? De ordinario, como respuesta se ofrece la siguiente: porque se ha causado un daño con culpa. No obstante, la presencia de la culpa como elemento constitutivo de la responsabilidad civil ha sido muy discutida y desde finales del siglo XIX y comienzos del XX se ha constituido en fuente de profundas discrepancias entre diferentes corrientes del pensamiento jurídico{2}.
¿Todo daño causado por una persona implica la responsabilidad de reparar a su autor? O bien, ¿es necesario que la conducta del autor del daño pueda calificarse como culposa para que exista obligación de reparar a la víctima?
La corriente clásica parte del supuesto de que sin culpa o dolo por parte de la persona a la que le es imputable el daño, no hay lugar a establecer la obligación de reparar. Esto es, que la culpa en sentido amplio es el fundamento mismo de la responsabilidad y requisito sine qua non de toda responsabilidad civil. Así, para esta postura clásica toda responsabilidad debe ser subjetiva o con culpa{3}.
Posteriores desarrollos de la responsabilidad han llevado a la determinación de que en ciertos casos es posible que el causante del daño sea obligado a la reparación, así no exista culpa en su actuación dañosa, de modo que una responsabilidad objetiva o sin culpa se impone, para sus defensores, en la solución más acorde con las necesidades del derecho de nuestro tiempo.
Los hermanos Mazeaud, clásicos exponentes de la responsabilidad civil, expresan así el estado del dilema: “Tal es la cuestión que separa a los autores, por defender los unos la teoría clásica y tradicional de la culpa, y por negar los otros la necesidad de la culpa y adoptar la llamada teoría del riesgo”{4}.
Entonces, la definición del concepto de responsabilidad puede tener o no la culpa como elemento, dependiendo de la postura doctrinal que se adopte y, por lo mismo, su definición resulta conflictiva. En ese sentido los preclaros discípulos de Henri Capitant, los hermanos Henri y Léon Mazeaud, escribieron sobre la dificultad de la fundamentación de la responsabilidad civil en la primera página de su extenso tratado de responsabilidad civil:
“Si existe una tarea que se sienta uno tentado a abordarla sin definirla es, desde luego, el de la responsabilidad civil. En su misma definición aparecen, en efecto, las profundas divergencias de enfoques que oponen a los autores y que no dejan de encontrar su eco en la jurisprudencia y la legislación. No se trata aquí de las discrepancias de detalle que surgen a cada paso; sino de esa discusión tan viva, a veces tan áspera, sin duda porque desborda la esfera de las concepciones puramente jurídicas, que domina el conjunto de la materia y que ponen en juego el fundamento mismo de la responsabilidad civil: la lucha entre la doctrina tradicional de la culpa y la moderna del riesgo”{5}.
De acuerdo con las enseñanzas de Louis Domat{6}, la culpa era el fundamento indiscutible de la responsabilidad, situación que luego se expresó en el aforismo jurídico “no hay responsabilidad sin culpa”, acuñado en Francia como “pas de responsabilité sans faute’. Posteriores interpretaciones de los principios de la responsabilidad fundada en la culpa fueron puestas en entredicho por la doctrina y la jurisprudencia, surgiendo así la teoría del riesgo o de la responsabilidad objetiva, que aboga por una responsabilidad sin culpa.
No obstante el abandono de la culpa como fundamento de la responsabilidad, no se puede decir que sea una etapa superada. Las teorías de la responsabilidad objetiva, si bien han ganado un espacio en el derecho contemporáneo, son criticadas por algunos como injusta, porque confunden la mera imputación material del daño a una persona con su responsabilidad u obligación de repararlo. Eliminar la culpa, afirman sus defensores, implicaría que ante el derecho es indiferente actuar con o sin diligencia, de modo que aun la persona más diligente, si causa daño a otro, debe indemnizarlo. Un crítico de la responsabilidad objetiva, el Profesor español Ricardo De Ángel Y Ágüez expresa:
“La responsabilidad objetiva o por riesgo constituye una fórmula hasta cierto punto anormal, un tanto sorprendente. E incluso diríamos que desde la perspectiva del individuo es injusta; no olvidemos que por su virtud el causante de un daño responde por el solo hecho de haberlo ocasionado, es decir, aunque no haya tenido culpa de su producción”{7}.
Por el contrario, Josserand, al criticar con cierta ironía la exigencia de la culpa en la responsabilidad civil, la denomina una especie de pecado jurídico, de manera que quien no ha actuado con dolo o culpa no tiene responsabilidad.
Si la responsabilidad civil enfrenta un dilema en su fundamento, la definición del concepto queda supeditada a la corriente doctrinal que el autor elija y eso explica el clamor de los hermanos Mazeaud de soslayar el punto en su definición, en la parte inicial de su tratado{8}.
En los países del common law, la responsabilidad civil, denominada con el término inglés Tort, tampoco ha escapado a su indefinición. G. Edward White escribe que la historia del tort law en América ha revelado el carácter multifacético y elusivo del derecho de torts, ya que desde su origen ha sido definido de modo residual. Tort es un concepto tan amplio que comprende desde accidentes industriales, hasta injurias, pasando por daños al buen nombre en los negocios hasta por la angustia de abuelos por la seguridad de sus nietos{9}.
El segundo obstáculo que se debe abordar para definir conceptualmente la responsabilidad civil es el de identificar la expresión más correcta para designar la materia que nos ocupa. En la tradición jurídica son de uso frecuente las siguientes expresiones: responsabilidad civil; responsabilidad civil extracontractual; responsabilidad delictual y cuasidelictual; responsabilidad extracontractual; responsabilidad aquiliana{10}; responsabilidad civil y del Estado{11} y derecho de daños.
Desde el punto de vista conceptual no es indiferente la terminología que se adopte, pues cada expresión tiene diferentes alcances. Así, por ejemplo, la expresión responsabilidad civil se usa por contraposición a la responsabilidad penal u otros tipos de responsabilidad que implican otras sanciones diferentes de la de reparación económica de los daños causados. Su uso se extendió porque originalmente este tipo de responsabilidad está regulada en los códigos civiles. Luego, con la aparición de los códigos de trabajo y de comercio, y con el desarrollo y autonomía del derecho administrativo surge la dificultad de establecer si la responsabilidad por los daños causados al trabajador, por el comerciante o por el Estado son propiamente una responsabilidad civil o sí, por el contrario, debe hablarse, respectivamente, de una responsabilidad laboral, comercial o del Estado, sin el adjetivo civil, pues en algunos aspectos tienen un régimen legal diferente del establecido en el Código Civil.
La expresión responsabilidad civil extracontractual surgió en un intento por distinguirla de la responsabilidad de origen contractual y por muchos años no fue conflictiva. Pero ulteriores desarrollos han llevado a que no pocos autores, y en algunos casos legislaciones, aboguen por una unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual bajo un mismo concepto, pues participan de elementos comunes, y en ese sentido podría hablarse a secas de responsabilidad como gusta denominarla el profesor colombiano Alvaro Mendoza Ramírez.
Para la Corte Constitucional colombiana, “Responsabilidad civil es expresión genérica que comprende la contractual y la extracontractual. En síntesis, lo mismo da si se trata de los perjuicios originados en un contrato de naturaleza civil o comercial: siempre se hablará de responsabilidad civil contractual”{12} (sin bastardilla el original).
Las expresiones responsabilidad delictual y cuasidelictual encuentran su origen en los códigos civiles de Napoleón, el colombiano y el chileno, al señalar que las obligaciones civiles nacen del delito civil —cuando el daño es causado con dolo— y del cuasidelito —cuando es con culpa{13}—.
La clasificación en delito y cuasidelito civil se funda en las diferencias de actitud del autor del daño, siendo todos sus demás elementos comunes. La diferencia estriba en que en el delito civil hay dolo, en tanto que en el cuasidelito civil hay culpa y, salvo este aspecto, no existe otra diferencia entre ellos, a tal punto que la responsabilidad extracontractual no es mayor si hay dolo que si hay culpa, porque la extensión o intensidad de la responsabilidad se mide por el daño causado y no por la gravedad de la conducta del autor del daño{14}.
En el derecho argentino y español se utiliza la expresión derecho de daños en aplicación del principio de que sin daño no hay acción de responsabilidad. Esta expresión goza de la ventaja de que deja de lado el conflicto de si el fundamento de la responsabilidad está en la culpa o en el riesgo y se centra en el daño que ofrece menos resistencia. Ciertamente no carecen de razón quienes sostienen que de alguna manera la responsabilidad civil o el derecho de daños, o como quiera llamársele, es sin duda todo el derecho a la luz del daño. Los que defienden la primogenitura del daño sobre la culpa aducen con fuerza argumentativa que en los procesos de responsabilidad lo primero que se indaga es si hubo daño y no si hubo culpa. Así lo dijo nuestro Consejo de Estado al acoger este postulado: “Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a [sic] estudiar en los procesos de reparación directa es la existencia del daño puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos”{15} (sin bastardilla el original).
No obstante, nos parece excesivo en algunos casos el afanoso deseo de algunos autores de eliminar el concepto jurídico de responsabilidad como si se tratara de un fantasma medieval que se debe desterrar de la literatura jurídica. En definitiva, responsabilidad civil es, ante todo, una obligación, una obligación de reparar un daño, pero el solo daño, su sola existencia no nos da cuenta suficiente para deducir su resarcibilidad.
Otros prefieren denominarla responsabilidad aquiliana con una clara evocación a la Lex Aquilia del derecho romano que representa el antecedente histórico más significativo para los romanistas. En rigor, este apelativo si bien goza de aceptación en el mundo académico tradicional, no corresponde a la realidad. En primer lugar la Lex Aquilia estableció en Roma el damnum íníuría datum en los delitos privados, en caso de muerte de esclavos y ganado o de las lesiones o daños a los demás animales y cosas. Hoy la responsabilidad civil no versa sobre muerte de esclavos, ni se limita a las lesiones o muertes de animales o daños a las cosas y menos aún es aplicable la extinta figura del adstipulator que estableció la Lex Aquilia en su capítulo segundo, que por demás tiene más visos de responsabilidad contractual que extracontractual, pues se refiere a la obligación de reparar los daños causados a un acreedor por el fraude que su coestipulador —otro acreedor de segundo grado—, hace al acreedor principal, declarando con dolo que ya está extinguida la obligación del deudor.
Por su parte, la escuela de juristas del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, así como sus otros institutos similares en Colombia defienden la expresión responsabilidad civil y del Estado como la más omnicomprensiva en un legítimo intento de enmarcar la responsabilidad del derecho privado y del derecho estatal con una misma base común, pero con diferencias significativas.
Por nuestra parte, acogemos la expresión derecho de la responsabilidad pues el fenómeno de la reparación de un daño cubre todos los campos del derecho. No hay diferencias sustanciales entre la que puede llamarse la responsabilidad civil extracontractual y la puramente contractual. La responsabilidad llamada del Estado, si bien goza de un régimen, jurisdicción y algunos principios propios, en su esencia versa sobre el mismo problema jurídico: la naturaleza de la obligación de reparar un daño antijurídico imputable. En todos los casos en que el derecho se ocupa de la obligación de reparar un daño cae dentro de la materia que nos ocupa.
Esta parcela de derecho se ocupa, pues, de los presupuestos que el derecho —que no siempre son de caracteres estrictamente legales o normativos— tiene o debe tener para establecer si una persona determinada está obligada a reparar un daño que le es imputable. En otras palabras, estar obligado a reparar un daño es ser responsable. Así entonces, el derecho de la responsabilidad versa sobre todos aquellos fenómenos en que el derecho establece las condiciones del nacimiento, extinción, etc., de la obligación de reparar un daño.
No obstante, por la fuerte tradición del término responsabilidad civil o responsabilidad extracontractual en el derecho colombiano y comparado y las otras expresiones comentadas, nos parece aconsejable usarlas indistintamente en ciertos pasajes como sinónimas cuando parezca oportuno para facilitar la comprensión y desarrollo de los temas.
2. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
No obstante los obstáculos señalados para encontrar una definición precisa de la responsabilidad extracontractual, hemos de vencer la tentación de eludir el tema y debemos, al menos en esta parte preliminar, hacer unas precisiones conceptuales para enmarcar claramente el objeto de estudio de esta parcela del derecho.
En su obra, Responsability and Retribution, Hart identifica cuatro significados diferentes que tiene la palabra responsabilidad en el lenguaje corriente: 1°) responsabilidad como competencia sobre un determinado ámbito vital derivada de un rol o posición social —role responsability—; 2°) responsabilidad como antecedente o causa de un hecho —casual-responsability—; 3°) responsabilidad como sometimiento —liability-responsability—, y 4°) responsabilidad como capacidad —capacity-responsability—{16}. La tercera acepción corresponde de modo más preciso a la que empleamos como responsabilidad civil. La segunda se equipara al nexo causal o imputación.
En la búsqueda de una definición del concepto de responsabilidad civil hemos de preguntarnos en primer lugar: ¿qué se entiende en sentido amplio, por responsabilidad? Al respecto el nuevo Diccionario{17} Esencial de la Lengua Española de la Real Academia desplaza la versión tradicional de la voz responsabilidad que la definía como “cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado”{18}, a un segundo lugar y antepone una definición más acorde con los desarrollos de la institución jurídica al señalar que responsabilidad es: “1°) Cualidad de responsable; 2°) deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal”{19}. La Real Academia deja la acepción tradicional atrás citada como una tercera acepción, lo que nos indica que aquella va cayendo en desuso.
De esta acepción de responsabilidad se puede colegir que la responsabilidad se asimila con el concepto de obligación, y así decimos que Pedro está obligado a pagarle el precio de la compraventa a Juan o que Pedro es responsable de pagar el precio de la compraventa. Empleando el término responsabilidad en ese sentido aparece como sinónimo entonces de obligación. Quien es responsable, en sentido jurídico, tiene una obligación a su cargo.
Las obligaciones, por su parte, se pueden clasificar de muchas maneras atendiendo a diferentes criterios y entonces decimos que las obligaciones pueden ser por su origen: contractuales o extracontractuales; y por su contenido: de dar, hacer o no hacer. Cuando hablamos de responsabilidad civil, la obligación puede ser de dar, hacer o no hacer, pero siempre lleva implícita como elemento propio por su naturaleza la idea de reparar o indemnizar un daño causado.
La responsabilidad, del latín responsabilita, responsabilitaé{20}, también puede ser entendida en un sentido amplio, como virtud, en sentido pasivo o como la propiedad de los actos humanos, de un ser libre en virtud de la cual este da cuenta de ellos{21}. La idea de responsabilidad, en este sentido, implica las de libertad y ley. Se dice que alguien es responsable cuando es dueño de su juicio y de sus decisiones libres y cuando su acto debe ajustarse a una norma, desde la que debe ser juzgado. Como virtud en su sentido activo, puede entenderse la responsabilidad como el hábito operativo por medio del cual la persona cumple cabalmente sus obligaciones y compromisos y en este sentido se dice que es una persona responsable. En ese orden de ideas, el filósofo del derecho, el español Javier Hervada, señala que la responsabilidad descansa en la naturaleza libre de la persona humana y por eso de alguna manera se puede decir que los efectos de sus actos le son atribuidos en cuanto queridos. En consecuencia, la persona es la causa original de sus actos. “Como origen y causa original del daño, la persona está obligada a reparar, en virtud de su obligación o deber de satisfacer y cumplir el derecho”{22}.
Es importante tener presente que la correcta concepción jurídica de la responsabilidad ha de partir de una concepción completa de la persona humana y del derecho. Como lo afirma el jurista y juez argentino Rodolfo Vigo: “El derecho está por y al servicio del hombre, o mejor dicho, de los hombres que integran la sociedad política, y no al servicio de los juristas, la ciencia o la autoridad. Ahí donde alguien recibió un daño jurídico que no se puede justificar, no obstante que proviene de una conducta que generalmente es lícita o que tiene su presunción o apariencia de legítima, debe reaccionar el derecho e impedirla o ponerle fin”{23}.
Sin considerar la expresión que se utilice para denominar la responsabilidad extracontractual en su sentido jurídico más pleno, siempre implica la obligación de reparar un daño causado a otro, sin que medie relación contractual entre ambos. En ese sentido jurídico la responsabilidad tiene como fundamento el principio neminen laedere, que prescribe que nadie puede causar daño a otro y que, por lo mismo, “una persona es responsable civilmente cuando queda obligada a reparar el daño sufrido por otra”{24}. La responsabilidad extracontractual tiene pues, un campo de aplicación más amplio que el de la contractual, pues comprende las demás fuentes de las obligaciones (delito, cuasidelito y la ley, etc.; C. C., art. 1494).
Los doctrinantes proponen diferentes definiciones que pretenden recoger el concepto. Así, por ejemplo, en Colombia, para Jorge Santos Ballesteros la responsabilidad civil “consiste en reparar el daño que se ocasione a otra persona en relación causal con el incumplimiento de un deber jurídico sin causa que lo justifique”{25}.
El jurista Carbonnier la entiende como la “obligación de reparar el perjuicio causado a otro”{26}. En el mismo sentido, para resaltar la importancia de la existencia de los perjuicios los Mazeaud expresan: “Todo problema de responsabilidad supone un daño cuya víctima pide reparación; a diferencia de la responsabilidad moral, la responsabilidad jurídica no existe sin una acción o una abstención y sin perjuicio”{27}.
Al exigirse la existencia de un daño, pasado, presente o futuro, pero cierto, los autores nos señalan el contenido específico de la obligación que surge en cabeza del sujeto responsable del daño: la de reparar los perjuicios{28}.
En conclusión, podemos decir que en un sentido jurídico estricto estamos ante la responsabilidad civil cuando la obligación, la contraprestación, tiene como contenido específico la obligación de reparar un daño antijurídico{29} . Y en este mismo sentido, Javier Tamayo Jaramillo dice para definirla: “[...] podemos decir entonces que la responsabilidad civil es la consecuencia jurídica en virtud de la cual, quien se ha comportado en forma ilícita debe indemnizar los daños, que con esa conducta ilícita, ha producido a terceros”{30}.
3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SUBJETIVA Y OBJETIVA
Tanto en responsabilidad civil como en la del Estado se habla de responsabilidad subjetiva y objetiva. Si se exige que en la conducta haya existido dolo o al menos culpa (negligencia), sea probándola o acudiendo a las presunciones legales, estamos ante la llamada responsabilidad subjetiva. Si no es necesario ningún tipo de dolo o culpa, se denomina responsabilidad objetiva
La conducta puede ser con culpa o sin culpa. Cuando se establece en determinados casos, por ejemplo en las actividades peligrosas, que es una responsabilidad objetiva, se hace para enfatizar que no es necesario acreditar ninguna culpa o dolo del agente del daño: basta simplemente probar la conducta, por acción u omisión, el daño y el nexo causal{31}.
De la bibliografía especializada y de la jurisprudencia se infiere que hay un problema terminológico que conviene advertir en estas notas introductorias, de modo que se eviten errores conceptuales fundamentales. Nos referimos a las expresiones presunción de culpa, presunción de responsabilidady responsabilidad sin culpa, que se utilizan para denotar la responsabilidad objetiva. En rigor, la responsabilidad objetiva es una responsabilidad sin culpa, es decir, no indaga por el factor subjetivo. La jurisprudencia colombiana ha mantenido de modo constante la expresión “presunción de culpa” y otras veces “presunción de responsabilidad” para expresar que hay una responsabilidad objetiva, específicamente en el caso de las actividades peligrosas. El uso cuidadoso de cada expresión nos lleva a conceptos jurídicos diferentes. Así, por ejemplo, decir que en las actividades peligrosas hay “presunción de culpa” implica que sí hay culpa como elemento esencial de la responsabilidad, pero que esta se presume a favor de la víctima que alega la reparación del daño sufrido. Si lo que hay es presunción, es decir una suposición, por regla general esta admitiría prueba en contrario, es decir, podría el guardián de la actividad peligrosa demostrar que él actuó con diligencia y cuidado y que de su parte no hubo falta, imprudencia, etc., que constituya una culpa.
Por el contrario, si hay una responsabilidad sin culpa, esto significa que no se exige la existencia de culpa para deducir responsabilidad civil en cabeza del guardián de la actividad peligrosa; esta es la auténtica teoría de la responsabilidad objetiva que aboga por una responsabilidad no contaminada de elementos subjetivos{32}.
La expresión presunción de responsabilidad, acuñada por un sector de la doctrina para expresar que la “culpa” así presumida no admite prueba en contrario de ninguna naturaleza, explica de mejor modo, según sus defensores, el fenómeno que se da en las actividades peligrosas: a la víctima no se le pide prueba de ninguna culpa para obtener reparación del daño causado con la actividad peligrosa y el demandado solo se exonera probando ruptura del nexo causal, es decir con la fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo de la víctima o hecho exclusivo de un tercero.
No queremos avanzar más sin advertir que en el fondo de este debate terminológico y de la creación de la responsabilidad objetiva, subyacen concepciones ideológicas del derecho, que parten de una ruptura del derecho con la moral y con el derecho natural que a lo largo de la Edad Media había animado las instituciones jurídicas{33}. Esta corriente busca una fundamentación de la responsabilidad con prescindencia de la noción de culpa, por entenderla una noción moralista extraña al nuevo derecho.
En este sentido es claro el catedrático Javier Hervada, que considera que la reaparición de responsabilidades objetivas si bien logra la restitución o compensación material, desconoce al causante del daño, lo que de cierta manera constituye una regresión a tiempos arcaicos. En palabras de Hervada: “En nuestro tiempo se está extendiendo la llamada responsabilidad objetiva, que tiende a imponer una restitución o una compensación siempre que ha habido un daño, con independencia del ánimo o intención del agente, incluso de si actuó libremente o no (v. gr., daños producidos por un demente). Esto es aceptable en la medida en que tiende a recoger el deber de restitución o compensación en supuestos de injusticia material o formal. Pero en los demás casos solo será si se mueve dentro de los términos de la compensación equitativa, la cual ha de tener en cuenta, no solo al dañado, sino también al causante del daño (no imponerle carga sobre carga). Fuera de esto la responsabilidad objetiva es una regresión cultural, que nos retrotrae a estadios primitivos de la vida jurídica.
Sin injusticia —material o formal— no hay deber de justicia de restituir, ni de compensación subsidiaria”{34}.
4. ELEMENTOS COMUNES A TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD
Tomando las definiciones citadas anteriormente y comparadas con el artículo 2341 de nuestro Código Civil que establece el principio general de responsabilidad civil, podríamos elaborar una especie de fórmula para representar los presupuestos o elementos esenciales de toda forma de responsabilidad civil, que sería:
Donde (R) representa la incógnita que tiene el operador del derecho de identificar si alguien es o no responsable de reparar un daño. Para saberlo ha de verificar que cada uno de los factores de la fórmula esté demostrado en el juicio que se hace del caso. En primer lugar, ha de verificar que el demandado realizó una conducta (C), con culpa o dolo (c), en los casos de responsabilidades subjetivas. En segundo lugar, ha de probarse que el demandante sufrió un daño cierto, personal y antijurídico (D) y, por último, que existe un nexo causal entre la conducta y el daño causado (N){35}.
Estos elementos son comunes y esenciales a toda forma de responsabilidad civil contractual o extracontractual, del Estado, etc. Como única excepción tratándose de responsabilidades objetivas, la culpa no es un requisito y, por lo mismo, no es necesaria su existencia para hacer nacer la obligación de reparar los daños.
En palabras de Carlos Darío Barrera: “Cuando se produce una declaración de responsabilidad se dicen a la vez tres cosas: causalidad jurídica, delito o culpa y daño; las tres facetas de un mismo hecho valorado jurídicamente, así que ninguna de ellas existe o subsiste autónomamente”{36}.
Partiendo de un concepto amplio, no jurídico, de la responsabilidad, podemos decir que hay varias clases de responsabilidades, según el ámbito de que se trate. Por eso se puede hablar de responsabilidad moral, política, social y jurídica, etc.
5. RESPONSABILIDAD MORAL Y REPARACIÓN DEL DAÑO
La distinción entre responsabilidad moral y responsabilidad jurídica es asunto que ha suscitado interés a lo largo de la historia{37}.
Si bien se pueden señalar diferencias entre ambas, su interdependencia no deja de ser problemática en el debate jurídico. En tal sentido es ilustrativo lo que al respecto señala el jurista argentino Garrido Cordobera: “El tema de la responsabilidad es sumamente amplio, y uno de los puntos en que todos los autores coinciden es en la manifestación de que se trata de un fenómeno que liga todos los dominios de la vida social. Ello ha ocurrido siempre, y es por tal motivo que cuando se estudia la evolución de estos temas se ve que nace con el derecho mismo, y aun más podemos afirmar que nace con el hombre mismo.
”La responsabilidad o la obligación de responder se nos presenta entremezclada con la religión y la moral de cada época [...] a través del devenir del tiempo, se le han ido dando notas diferenciadas a ese deber preexistente para distinguirlo de los otros dos: el deber moral y el deber religioso”{38}.
La distinción y relaciones entre responsabilidad moral y responsabilidad jurídica es parte del debate, más amplio y siempre vigente, de las relaciones entre la moral y el derecho. Francesco D’Agostino en su obra Filosofía del derecho sugiere que el debate sobre la relación entre derecho y moral es un falso problema y para ello cita a Benedetto Croce quien afirma que “La tematización del nexo derecho/moral, esta «cabeza de tempestades» de la filosofía (y de la teología) del derecho, debería ser simplemente eliminada como un falso problema”{39}. No obstante el tema sigue vigente y ofrece aún en nuestro tiempo importantes desarrollos.
Para delimitar esas relaciones, en primer término se ha de indagar sobre la naturaleza del conocimiento jurídico según la manera propia como los juristas y los abogados en general conocen y ejercen su oficio y, por tanto, implica un indagar sobre el objeto formal del conocimiento jurídico{40}.
Ese objeto formal “responde, pues, a la cuestión de saber qué es el derecho o la deuda que le corresponde a alguien —o a varios— en los casos concretos. Es una actividad que consiste en saber qué es lo que alguien puede o podría reclamar, o pedir, o exigir, o devolver, o entregar, en los casos concretos”{41}.
Si bien entre derecho y moral no hay identificación, sino una relación, por el carácter típicamente analógico del derecho y la moral, que en parte coinciden y en parte difieren, puede decirse que su diferenciación debe distinguir entre el acto moral y el acto jurídico.
Por su parte, Mora Restrepo enseña que el asunto de abordar la relación o separación entre derecho y moral es legendario y ofrece en la moderna teoría del derecho dos vertientes básicas, cada una con sus matices: quienes la afirman y quienes la niegan{42}.
Niegan la relación entre derecho y moral los positivistas de clara estirpe kelseniana, quienes pretendieron crear un derecho “puro”, con pretensiones de “científico” cuya conceptualización no implicara o exigiera una dimensión de la moralidad. Es decir, sostienen que “no era necesario definir el derecho desde el punto de vista o desde algún elemento proveniente de la moral”{43}.
Los defensores de la existencia de una relación entre moral y derecho se dividen, a su vez, en dos grupos: los que abordan la cuestión desde la fundamentación moral de la juridicidad que responde a la pregunta ¿por qué se debe obedecer al derecho?, y quienes buscan una relación conceptual, para establecer si es posible definir el derecho sin acudir a la moral o, en otros términos, si hay una conexión necesaria entre ambos conceptos{44}.
Los que afirman una relación conceptual entre derecho y moral admiten muchos matices. Van desde el realismo jurídico clásico de J. Finnis, Martínez Doral y Javier Hervada (para quienes la relación entre derecho y moral es consecuencia de la perspectiva práctica del conocimiento jurídico), pasando por la postura de Robert Alexy (quien plantea la relación entre derecho y moral mediante la pretensión de corrección o pretensión de justicia que tiene el derecho). Incluso, entre los que afirman una conexión conceptual entre derecho y moral puede contarse a Ronald Dworkin, quien plantea la relación de estos campos mediante la noción de principio jurídico{45}.
La corriente del realismo jurídico clásico ofrece una solución al debate más amplia y abierta. El punto central para establecer las relaciones entre derecho y moral consiste en la clara naturaleza práctica del saber jurídico{46}. El saberjurídico, afirma Mora Restrepo, “no consiste en ser enteramente descriptivo, sino esencialmente valorativo, estimativo, prescriptivo, evaluador de conductas (medios) que permitan la consecución de determinados fines valiosos”{47}. Y, en consecuencia, el razonamiento jurídico exige del jurista una metodología que incorpore los distintos elementos que permitan formular criterios de corrección a la conducta jurídica humana{48}.
Así entonces, concluye Mora Restrepo, las relaciones entre derecho y moral deben plantearse “por la índole de realidad implicada en los fenómenos jurídicos, por la naturaleza de sentido y la finalidad del ámbito operacional del derecho. No quiere decir lo anterior que moral y derecho se identifiquen o [que] sean una misma cosa (una identificación plena entre derecho y moral es y ha sido síntoma de los dogmas autoritarios), sino más bien que existe entre ellos espacios de coincidencia y de semejanza, aunque también no coincidentes y diferencia”{49}.
Establecido pues, que la responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica, y en nuestro estudio más precisamente la de reparar el daño, tienen alguna conexión, es frecuente preguntarse cuándo surge la obligación moral de reparar y si esta implica la obligación jurídica y viceversa.
La responsabilidad moral surge de calificar los actos como buenos o malos. Los manuales de moral explican que para que una acción sea buena es necesario, en primer lugar, que el objeto sea bueno, la intención de la voluntad del que obra sea recta y que las circunstancias sean adecuadas o buenas. La moralidad de los actos humanos depende del objeto elegido, del fin que se busca o de la intención y las circunstancias de la acción. El objeto, la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos.
Se denominan modificativas de la moralidad de un acto las causas que impiden que haya total o parcial advertencia, conocimiento voluntario, voluntariedad o libertad y por lo mismo no habrá lugar a responsabilidad moral. Hay también factores que disminuyen y en ocasiones extremas que pueden eximir la responsabilidad moral, como el miedo y las pasiones{50}.
La moral cristiana es una moral revelada, lo que significa que no es una propuesta ético filosófica pues los criterios éticos no dependen del hombre sino de lo que Dios determina como bueno y como malo. En este sentido se habla también de una responsabilidad religiosa cuyo fundamento está en la libertad, que hace al hombre responsable de sus actos voluntarios. Otros sistemas morales como el estoico, epicúreo, etc., se diferencian de la moral cristiana en que no aceptan una fundamentación trascendente, pero en todos los sistemas morales la responsabilidad surge cuando se actúa en contra del precepto moral y la conciencia hace el juicio de la conducta.
Para el jurista lo esencial es determinar en el acto jurídico qué es lo justo (derecho) o lo debido (deuda) en los casos concretos y la relación entre lo jurídico y la moral se da porque lo justo (derecho) es lo que en términos morales se denomina la acción buena que debe buscar el hombre moral. Cuando se hace lo justo, se hace lo que manda el derecho y a la vez se hace lo bueno, que lo manda la moral. El derecho no manda lo moral, lo bueno, sino lo justo, el derecho. La moral manda la justicia porque es buena. De este modo moral y derecho no se confunden ni se identifican, sino que se relacionan.
Ahora bien, en el caso de la obligación de reparar un daño, objeto de nuestra materia, la pregunta es abordada por la moral y por el derecho. El jurista se pregunta: ¿en el caso concreto, cuándo es justa la reparación de un daño? Y el moralista se interroga: ¿cuándo se debe reparar un daño porque es un acto bueno moralmente? Es por lo anterior por lo que un jurista no es un moralista ni viceversa, pues el derecho y la moral coinciden en la exigencia de la justicia, en la finalidad bondadosa del acto en derecho, conforme lo explica el profesor Mora Restrepo:
“No otra cosa sugiere la idea de advertir el acto jurídico desde el plano de la exterioridad del agente y no desde su interioridad: el Derecho se fija en la acción exterior en tanto que la moral en la acción interior. Lo cual no quiere decir que el Derecho puede regular cualquier cosa y, por lo tanto, que será un acto justo lo ordenado (cualquier cosa) por él, ni tampoco puede colegirse que el acto moral, al ser interior o autónomo, puede estar referido a cualquier cosa, según lo querido o considerado por el agente. La autonomía del sujeto moral y la heteronomía del Derecho no son, contrario a lo sostenido por Kant y el positivismo jurídico, absolutas (que sean así explica por qué deban recurrir a la teoría de la obligación del Derecho desde el elemento de la coercibilidad). La razón de que no sean así las cosas es el tertium comparationis. la dignidad de la persona humana, aquel supuesto y aquella realidad objetiva respecto de la cual se predica, se realiza, se discierne y se exige lo bueno y lo malo (moral), lo justo y lo injusto (jurídico). El ser humano es la clave: se trata de un ser, pero además de un ser con exigencias, de un deber ser”{51}.
Esta visión del realismo jurídico clásico que permite explicar satisfactoriamente la relación entre derecho y moral, se aproxima a lo enseñado por Ronald Dworkin. En El imperio de la justicia, Dworkin señala que el derecho no es solo la norma elaborada por quien y de la manera como el sistema jurídico positivo lo establece, dígase congreso, concejos, etc., tal y como lo afirmaron los positivistas de corte kelseniano, quienes no aceptan una dimensión moral del derecho. Dworkin demuestra cómo los juristas hacen la justificación jurídica de los casos concretos acudiendo a los llamados principios{52}.
La teología moral enseña cuáles son las condiciones que se deben cumplir, desde el punto de vista moral, para que haya obligación de restituir y vivir así la virtud de la justicia{53}:
a) Que estemos frente a una verdadera injusticia. La justicia, en términos de Tomás De Aquino, es el hábito por el que el hombre, movido por una voluntad constante e inalterable, da a cada uno su derecho. Por tanto, la esencia de la justicia es el dar a cada uno lo suyo{54}. En caso de duda, si ha habido una sentencia civil, debe aceptarse la sentencia del juez.
b) El sujeto debe en verdad sentirse afectado y violado, pues no se comete injusticia contra el que, siendo consciente, cede sus derechos, con fundamento en el principio scienti et volenti nulla fit iniuria.
c) Intencionalidad del acto injusto. Que la injusticia cometida haya sido querida e intencionada, es decir, debe tratarse de una injusticia formal y no material. injusticia meramente material es aquella que se presenta cuando la simple materialidad de un acto en el que no ha mediado intención o negligencia, ha ocasionado un mal a un tercero. En tal caso no hay moralmente obligación de restituir, a no ser que las leyes civiles determinen otra cosa, como en el caso de la responsabilidad civil por actividades peligrosas.
d)Obligatoriedad grave o leve de restituir. una falta leve puede obligar a restituir cuando se comete repetidamente, como en el caso de hurto continuado de mínima cuantía. La obligación de restituir es grave, cuando se trata de materia grave{55}.
Para establecer la obligación moral de restituir se exige la denominada “culpabilidad moral”, atendiendo a las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos ya señalados: objeto elegido, fin, intención y circunstancias. En principio, cuando hay obligación jurídica de reparar también hay obligación moral de hacerlo, pero puede exonerarse de esta obligación moral si la sentencia o la ley es injusta{56}.
En moral, la obligación de restituir tiene eximentes de responsabilidad que no se dan en el derecho, como la falta de medios económicos del responsable, la ausencia del damnificado, si se pone en peligro la fama y buen nombre del causante del daño al revelarse que él fue el autor o cuando de la restitución se puedan seguir graves y verdaderos males para el obligado.
La gravedad con que se compele al obligado a restituir es susceptible de grados, grave o leve (parvedad de materia), de manera que existen casos en que la obligación es grave en conciencia y en otros es leve, atendiendo a criterios como la cantidad o el monto que se debe restituir, relativos a la persona de la víctima, que pueden hacer más gravosa la obligación de reparar{57}. Tales circunstancias no son tenidas en cuenta en el derecho, pues en él la obligación de indemnizar solo se exonera con causales de justificación o cuando no se presentan algunos de los presupuestos necesarios para que surja la obligación o se dé el fenómeno de la prescripción.
En conclusión, ha de tenerse en cuenta que si bien la responsabilidad moral y jurídica sí se distinguen por tener diferente naturaleza, no han de estar separadas una de la otra. Al respecto son bien expresivas y significativas las palabras de los Mazeaud:
“Que no vaya a concluirse de eso, que el derecho y la moral son dos disciplinas distintas, enteramente extrañas la una de la otra. Por el contrario, pensamos que la regla de derecho carecería de fundamento si no se conforma con la regla de moral; que, en consecuencia, los principios establecidos por el legislador en el ámbito de la responsabilidad, como en otra materia cualquiera, deben ser la traducción de los sentados por la moral”{58}
En cuanto a la llamada responsabilidad ética, la deontología de cada una de las profesiones contiene normas que el profesional debe vivir en el ejercicio de su profesión. La mayoría de las veces esas normas éticas son verdaderas normas jurídicas, con todas sus consecuencias ante el incumplimiento como la amonestación; la suspensión del ejercicio profesional, la pérdida del derecho a ejercerla, etc. Esas sanciones las imponen los tribunales que tienen funciones dadas por la ley{59}. Simultáneamente con el incorrecto ejercicio profesional se puede incurrir en responsabilidad civil y en responsabilidad penal, disciplinaria, etc.
6. RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL
La responsabilidad civil y la penal pueden concurrir, lo que explica su posible confusión. Como afirma Maximiliano Aramburo Calle, es “uno de los conceptos que más dificultades (teóricas) tiene en la práctica jurídica colombiana”{59bis}. Para este autor, la definición tiene origen en la confusión de que la fuente de la responsabilidad es el delito y no el daño, como efectivamente lo es. Domat se reputa uno de los primeros autores en intentar una taxonomía de los distintos tipos de responsabilidad a partir de la distinción entre el concepto de culpa aquiliana, culpa penal y culpa contractual{60}.
El delito penal puede ser fuente de responsabilidad patrimonial, es decir, hacer nacer la obligación, en cabeza del autor del delito —o del civilmente responsable— de indemnizar o de reparar un daño patrimonial por el hecho punible. Esto ha obligado a autores, legisladores y jueces a exponer en no pocas oportunidades las diferencias y semejanzas entre los dos tipos de responsabilidad, ya que por un mismo acto humano, v. gr. un homicidio, se genera responsabilidad penal (prisión) y al mismo tiempo responsabilidad civil (obligación de indemnizar a los familiares de la víctima y a toda persona que esa muerte le haya acarreado un daño).
Como se aprecia, el hecho de que ambas responsabilidades, penal y civil, tengan la misma fuente: la conducta realizada por una persona de matar a otro —en el caso del homicidio—, y que procesalmente se puedan tramitar conjuntamente las dos acciones (penal y civil), no significa que ambas se confundan o no tengan una naturaleza jurídica propia{61}.
La responsabilidad penal, por su parte, hace relación a la pena y la medida de aseguramiento, que se rigen en por los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad (C. P., art. 3°).
La pena surge por la realización de la conducta descrita en la ley penal que como elementos básicos debe ser típica, esto es que la conducta punible esté descrita previamente en la ley; antijurídica, es decir que, sin justa causa, ponga en peligro (tentativa) o lesione el bien jurídico tutelado y culpable, es decir que el autor haya actuado con dolo directo, culpa o preterintención{62}. La obligación de indemnizar surge por un daño causado, a un tercero con una conducta dolosa o culposa.
A) Paralelo entre responsabilidad civil y responsabilidad penal
La responsabilidad civil y la penal, que en épocas preteritas no se diferenciaban, hoy cuentan con naturaleza propia que implica muchas consecuencias sustanciales. Las principales semejanzas y diferencias entre la responsabilidad civil y la penal pueden sintetizarse en las siguientes:
a) Bien jurídico tutelado. En la responsabilidad penal el interés general es el bien jurídico tutelado. Cuando el legislador tipifica una conducta como delito lo hace en consideración al daño que causa la conducta tipificada (daño político). Delito penal es pues, en palabras de Francesco Carrara, “La infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”{63}.
En cambio, la responsabilidad civil busca resarcir económicamente a la víctima de un hecho y por ende busca un interés particular. Por contener objetos diferentes no se excluyen entre sí y pueden acumularse. En tal sentido, nuestra Corte Constitucional expresa cuáles son las razones del legislador al tipificar ciertas conductas como delitos: “El legislador ubica en la categoría de los delitos a aquellos comportamientos que, de acuerdo con su apreciación, lesionan los bienes jurídicos de mayor importancia o comportan más altas probabilidades de daño a los intereses tutelados”{64}. El moderno derecho penal ha pasado de la protección de bienes jurídicos individuales a la protección de bienes jurídicos sociales, estatales.
b) Tipicidad. La tipicidad se refiere a que la ley penal define de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución Política o en la ley (C. P., art. 10).
La responsabilidad civil es atípica: Toda conducta que cause un daño, sin necesidad de que esté expresamente prevista en alguna norma, acarrea la consecuencia de indemnizar. El artículo 2341 del Código Civil trae el principio general de responsabilidad por toda conducta dolosa o culposa que cause daño a terceros.
c) Culpabilidad. La responsabilidad penal exige que el agente haya actuado, como regla general, con dolo (excepcionalmente algunos delitos admiten la culpa y la preterintención){65}. Se proscribe la responsabilidad objetiva. Además, siempre debe estar probada, nunca se presume{66}.
En la responsabilidad civil basta la culpa, que se presume en algunos casos, y a diferencia de la responsabilidad penal si caben algunas formas de responsabilidad objetiva. La culpa penal y la culpa civil son diferentes: la civil mira un patrón o modelo (un buen padre de familia), mientras que la penal siempre ha de mirar al sindicado, en su situación concreta. La culpa penal del sindicado nunca se compensa con la de la víctima para reducir la pena, a diferencia de la civil en la que sí cabe esta compensación de culpas entre el causante del daño y el perjudicado.
El problema de la identidad entre la culpa civil y la culpa penal o de su diferencia frecuentemente se debate en la literatura jurídica. Se menciona el carácter abstracto de la culpa civil, frente al carácter concreto de la culpa penal. No obstante, hay autores como Tamayo Jaramillo que sostienen que de fondo hay una identidad entre ambas por lo que una conducta que constituya culpa penal es a su vez culpa civil, pero no a la inversa, pues una falta civil puede no ser reprochada por el derecho penal. En los casos de ciertos tipos de responsabilidad civil, como el ejercicio de actividades peligrosas, en que hay presunción de culpa solo para efectos civiles, o tienen automáticamente implicaciones de culpa penal. Así, sobre el conductor que causa la muerte al peatón, por ejercicio de actividades peligrosas, pesa una “presunción de culpa o responsabilidad” para efectos de la reparación de los perjuicios, pero no puede inferirse que lo sea automáticamente desde el punto de vista penal. Para obtener la condena penal se requerirá una prueba de culpa en su comportamiento: violación de reglamento de tránsito, v. gr.{67}.
No obstante, después del 11 de septiembre de 2001 en muchas legislaciones se presentan señales de cierto desprecio por los principios de culpabilidad y responsabilidad en los delitos de terrorismo.
d) Daño. La responsabilidad penal compromete al agente del hecho aun en la hipótesis de no causar el daño querido; basta haber puesto en peligro el bien jurídicamente tutelado para que se dé la modalidad de responsabilidad penal a título de tentativa{68}. En la responsabilidad civil se exige siempre que se haya producido efectivamente el daño.
e) Titular de la acción. La acción penal es oficiosa y pública{69} (excepto en algunos pocos delitos en que se exige querella de parte{70} —C. de P. P., art. 74—); entre tanto, la acción civil es privada y exige siempre petición de parte{71}.
f) Agente del daño. En la responsabilidad penal solo la persona natural es capaz del delito o contravención y en esa medida es responsable penalmente de su conducta, nunca de las personas que están bajo su guarda o cuidado. En el daño civil también la persona jurídica es sujeto capaz. La persona natural en la responsabilidad civil también puede estar obligada a responder por las personas que están bajo su guarda o cuidado. Para ser sujeto penal se debe ser mayor de 16 años; hay capacidad civil extracontractual a partir de los 10 años.
g) Calidad de la víctima. En materia penal la profesión de la víctima o sus calidades especiales son irrelevantes para determinar la intensidad de la sanción o pena: las lesiones personales causadas a una modelo o a una actriz se tendrán en consideración para la indemnización de los perjuicios, pero no para la sanción penal del autor.
h) El cumplimiento de la sanción o pena. En la responsabilidad penal es siempre personal. No se transmite por ningún título o modo a terceros. En la civil sí se puede transmitir por causa de muerte, o por acto entre vivos. Como consecuencia, la responsabilidad civil es asegurable con una compañía de seguros, pero la responsabilidad penal no puede ser objeto del seguro. El derecho penal está gobernado por el principio de la teleología de la sanción penal{72}.
i) Extinción de la sanción. La acción penal se extingue, según el artículo 82 del Código Penal y el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal, en los siguientes casos: muerte del procesado; desistimiento; amnistía; prescripción; oblación; pago en los casos previstos en la ley; indemnización integral en los casos previstos en la ley; retractación en los casos previstos en la ley; en la aplicación del principio de oportunidad en ciertos casos y las demás que consagre la ley. El régimen penal colombiano contempla la aplicación de principios que rompen con el derecho penal clásico, como los preacuerdos, la negociación de penas, la sentencia anticipada, la colaboración eficaz y el principio de oportunidad, que no tienen paralelo en el proceso civil de responsabilidad.
La acción civil de responsabilidad no se extingue con la muerte y generalmente tampoco con la amnistía ni el indulto. Conviene advertir que según el artículo 150 numeral 17 de la Constitución Política, cuando se conceden amnistías o indultos por delitos políticos, no por ello se extingue la responsabilidad civil proveniente del delito, y en el caso de que el favorecido hubiere sido eximido mediante ley de dicha responsabilidad respecto de particulares damnificados, “el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar”.
j) La prescripción. La prescripción de la acción penal y de la pena tiene su propia reglamentación dependiendo de si es privativa de la libertad u otro tipo y se computa diferente la prescripción de la pena una vez impuesta{73}.
La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejerce dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil (C. de P. P., art. 98). Por su parte, la acción civil puede extinguirse por cualquiera de los modos que enumera el artículo 1625 del Código Civil, y entre ellos la prescripción.
La acción civil que se deriva de la conducta punible se extingue en todo o en parte, por cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil. El término de prescripción de las acciones tendientes al resarcimiento del daño en la responsabilidad por culpa aquiliana no es igual en todos los casos. Depende de la naturaleza del hecho que lo haya causado, así:
Si el hecho ilícito es obra de persona que se halla bajo el cuidado o la dependencia de otra, la prescripción a favor de esta (tercero responsable) actúa en tres años a partir del momento en que se produjo el hecho nocivo, según lo dispone el inciso 2° del artículo 2358 del Código Civil:
“Las acciones para la reparación del daño proveniente del delito o culpa que puedan ejercitarse contra los que sean punibles por el delito o la culpa, se
prescriben dentro de los términos señalados en el Código Penal para la prescripción de la pena principal.
”Las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra terceros responsables, conforme a las disposiciones de este capítulo, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto”.
Si el daño proviene de las cosas animadas o inanimadas, o de un hecho propio de la persona responsable no constitutivo de delito o culpa punible, o sea no delictuoso desde el punto de vista penal, o de la responsabilidad por actividades peligrosas, la prescripción está sujeta a las normas generales de la ley civil (C. C., arts. 2535 y 2536), es decir, se consuma a los diez años de ocurrido el hecho que lo produjo según el tipo de prescripción{74}.
k) Finalidad de la pena o sanción. La pena en derecho penal tiene varios fines: prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. La sanción en responsabilidad civil se limita a la reparación de los perjuicios, generalmente tasados en dinero, aunque puede ser en especie.
En el common law el derecho de responsabilidad (torts law) tiene unos fines que van más allá de la reparación del daño sufrido por la víctima: justicia, disuasión y castigo; prevención de accidentes; compensación a las víctimas; ombudsman ’srole (fin educativo), establecer o cambiar un determinado comportamiento y eficiencia.
l) Antijuridicidad. Es un elemento común a ambos tipos de responsabilidad. La responsabilidad penal se rige por el principio de la legalidad que consiste en que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En la responsabilidad civil también hay un principio general que establece que todo el que ha cometido un daño a otro debe repararlo (C. C., art. 2341). En materia penal se exige una antijuridicidad material y no meramente formal.
m) Compensación de culpas. La culpa civil, contractual y extracontractual, se compensa, de modo que “la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso imprudentemente”{75}. En materia penal la figura de la compensación de culpas es un fenómeno que no opera.
B) La responsabilidad civil por el delito penal
No parece necesario establecer cuáles son las diferencias entre ambos tipos de responsabilidad, pues a cualquier abogado le resultaría nítida la distinción entre el derecho civil y el derecho penal, y por ello podría preguntarse: ¿para qué ese esfuerzo permanente de la doctrina por distinguirlas?; ¿qué aporta en el análisis del intérprete del derecho?{76}. La respuesta, por sencilla que parezca, no es menos importante:
Cuando el perjuicio afecta la sociedad, su autor puede ser castigado con una pena: existe entonces responsabilidad penal, que en el fondo es la reparación del daño político del que hablara Carrara{77}. La sociedad ha sufrido un daño con el delito y con la sanción penal se repara a la sociedad ese daño, y en ese sentido de reparar un daño se habla de responsabilidad penal. Cuando el perjuicio afecta un derecho privado, su autor puede ser obligado a repararlo, y existe entonces responsabilidad civil{78}.
De acuerdo con las enseñanzas de Carrara, en el delito se deben considerar dos factores, tanto en su aspecto subjetivo como objetivo: la fuerza moral subjetiva entendida como el concurso de la inteligencia y la voluntad del agente del delito y la objetiva como la alarma social y el mal ejemplo y la inseguridad. La fuerza física subjetiva es el acto mismo externo del hombre y la subjetiva no es otra cosa que el resultado sensible, inmediato y material del delito.
Como resultante de estos dos elementos surge el daño público y privado. El daño público es el daño causado a la sociedad misma y el titular del bien jurídico lesionado es el Estado que, como sujeto pasivo del delito, se constituye en sujeto activo para la imposición de la sanción.
Por su parte, el daño privado es causado directamente a la víctima del delito, que viene a constituirse en sujeto pasivo del mismo y activo de la acción civil de reparación. Por el daño público el delincuente debe responder ante la sociedad representada por el Estado; por el daño privado se constituye, a la luz de los principios del derecho civil, en obligado a reparar todos los perjuicios causados a las víctimas{79}.
La acción para el cobro de los perjuicios causados con el delito penal, toma el nombre de incidente de reparación integral con la ley 906 de 2004, posteriormente modificada por la ley 1395 de 2010. En ese orden de ideas y conforme al artículo 132 del Código de Procedimiento Penal, solo se le permite a la víctima intervenir en la búsqueda de la reparación a través de dicho incidente, el cual se ejerce una vez se emite el fallo condenatorio con las siguientes características:
• La víctima tiene derecho a una pronta e integral reparación de los daños sufridos.
• Las víctimas pueden ser personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos, que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto{80}.
•La reparación está a cargo no solo del autor sino también de toda persona natural o jurídica que a la luz del derecho civil esté obligada a responder por la reparación de los perjuicios causados por el condenado[s]{81}.
a) Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral. El artículo 102 (modificado por el art. 86 de la ley 1395 de 2010) del Código de Procedimiento Penal establece cuándo procede y cómo se interpone el incidente de reparación integral. Una vez dictada sentencia que declara la responsabilidad penal del acusado y, previa solicitud expresa de la víctima, del fiscal o del ministerio público a instancia de ella, el juez convocará dentro de los ocho días siguientes a la audiencia pública con la que dará inicio al incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y ordenará las citaciones previstas en los artículos 107 y 108 del Código de Procedimiento Penal, de ser solicitadas por el incidentante.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia de 21 de octubre de 2009, con ponencia del magistrado Alfredo Gómez Quintero, determinó que el juez debe promover de oficio el incidente cuando se enfrente a un caso en el que las víctimas sean menores de edad; al respecto estableció:
“De manera que si los padres, los representantes legales, el defensor de familia, la fiscalía o el ministerio público no instauran (como deben hacerlo) el incidente de reparación integral dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el juez lo abrirá de modo imperativo. En otros términos, la iniciativa de parte a la que aluden los artículos 102 inciso 2° al 108 del C. de P. P. y del numeral 7 del artículo 137 ib., se ve condicionada, modulada, en cuanto las víctimas sean niños o adolescentes; para ello, el juez debe convocar a la audiencia a los padres, representantes legales, al defensor de familia, al ministerio público, al fiscal que intervino como acusador. La actividad oficiosa del juez (sin perjuicio de su independencia y de su imparcialidad) permite su intervención en el impulso del incidente, en salvaguarda del derecho fundamental que tiene la víctima y para evitar el perjuicio que pueda causar la caducidad de la solicitud de reparación integral (art. 106), se insiste, porque se trata de un menor perjudicado con la conducta punible, con derecho fundamental de acceder a la reparación del perjuicio”{82}.
Al presentar el incidente de reparación integral, la víctima ha de acreditar, al menos sumariamente, su condición de tal, la naturaleza de los daños causados con el delito y una estimación de su cuantía. Iniciada la audiencia, el peticionario formulará oralmente su pretensión en contra del condenado, con expresión concreta de la forma de reparación integral a la que aspira y la indicación de las pruebas que hará valer (C. de P. P., art. 103, modificado por el art. 87 de la ley 1395 de 2010). De acuerdo con el artículo 106 (mod. por el art. 89 de la ley 1395 de 2010), ibídem, la acción para la reparación integral caduca a los treinta días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio.
El juez examinará la pretensión y debe rechazarla si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y esta fuere la única pretensión formulada.
Admitida la pretensión, el juez la pondrá en conocimiento del condenado y ofrecerá la posibilidad de una conciliación, que de prosperar le pondrá término al incidente y lo allí acordado se incorporará a la sentencia. En caso contrario, el juez fijará fecha para una nueva audiencia dentro de los ocho días siguientes para intentar nuevamente la conciliación y de no lograrse el sentenciado debe ofrecer sus propios medios de prueba.
Llegada la audiencia, el juez nuevamente debe invitar a las partes a una conciliación. De lograrse el acuerdo, su contenido se incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a practicar la prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones. Cuando la víctima injustificadamente no comparece a la audiencia, el Código la castiga con declarar el desistimiento de la pretensión, el archivo de la solicitud, y la condena en costas. Pero si el que no comparece es el declarado penalmente responsable, se sigue el trámite con las pruebas ofrecidas por los asistentes y, con fundamento en ella, se resolverá. Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente (C. de P. P., art. 104). Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencias C-717 de 2006 y C-423 de 2006, con ponencias de los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra y Humberto Sierra Porto, respectivamente, declaró exequible éste aparte, en virtud de los cargos analizados en cada una de dichas providencias. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la condena en costas dentro del sistema de la ley 906 de 2004, ha dicho que sí procede, pero estrictamente si se trata de tabular el incidente en el proceso penal acusatorio, caso en el cual la decisión del juez tendrá que cumplir las exigencias de comprobación, utilidad, legalidad y razonabilidad y proporcionalidad del gasto{83}.
En la misma audiencia el juez adoptará la decisión que ponga fin al incidente, mediante sentencia (C. de P. P., art. 105 modificado por el art. 88 de la ley 1395 de 2010).
Cuando el juez de segunda instancia dicta sentencia condenatoria contra el sindicado o sindicados absueltos en primera instancia, debe tramitar el incidente de reparación integral dentro de los seis meses posteriores a la ejecutoria del fallo condenatorio, de conformidad con la decisión de 2009 en la que la Corte Suprema cambió su jurisprudencia. Antes, el juez de primera instancia, dentro de los treinta días siguientes a la lectura del sentido del fallo condenatorio proferido en segunda instancia, debía tramitar el respectivo incidente de reparación integral. A partir del nuevo giro de la jurisprudencia, ese trámite corresponde al juez de segunda instancia, dentro de los sesenta días posteriores a su ejecutoria{84}.
b) Tercero civilmente responsable. Como puede haber una compañía de seguros que eventualmente deba responder por la condena al pago de indemnización de perjuicios, el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal estableció que la víctima, el condenado o su defensor, o el tercero civilmente responsable pueden pedirle al juez que haga comparecer a la aseguradora a la audiencia de conciliación. El texto del artículo dispone:
“Para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103, la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado”.
En la edición precedente, manifestamos que la participación del asegurador ha sido problemática en algunos casos, pues en ocasiones se le ha vinculado como parte al incidente. Así mismo, presentamos la tesis relacionada con el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal, según la cual la participación del asegurador se presentaría exclusivamente para la audiencia de conciliación, así como la facultad que tenía el asegurador para decidir si participaba o no en ella. En este sentido, se anotó cómo lo anterior parecía dejar un vacío que se traducía en desprotección a las víctimas, pues de no darse la conciliación no se obligaría a la aseguradora al pago de los daños.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional mediante sentencia C-409 de 2009, con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao Pérez, declaró inexequibles los apartes del artículo citado que consagraban la participación “exclusiva” y la “facultad de participar” en la audiencia de conciliación, al considerar que se estaba frente a una violación del derecho a la reparación integral de las víctimas del delito dentro del sistema procesal penal previsto en la Constitución Política.
Con esta decisión, la Corte Constitucional confirma nuestra tesis y su posición despeja el camino cuando el objeto de la acción sea la exigencia de los derechos de las víctimas al restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados con el delito, según lo dispone el artículo 250 de la Constitución Política, como lo sostuvo en su demanda de inconstitucionalidad el abogado Manuel Antonio Echavarría Quiroz{85}.
Cuando no hay sentencia condenatoria o si la acción penal se extingue por cualesquiera de las causales previstas en la ley, al tenor del artículo 80 del Código de Procedimiento Penal, la extinción de la acción penal produce efectos de cosa juzgada en materia penal, pero esos efectos no se extienden ni a la acción civil derivada del injusto, ni a la acción de extinción de dominio.
c) Medidas cautelares. El Código de Procedimiento Penal (art. 92) ha establecido que el juez de control de garantías tiene la facultad de decretar medidas cautelares sobre bienes del imputado o acusado con el fin de proteger el eventual derecho a la indemnización de perjuicios de las víctimas del delito, en caso de resultar condenado el acusado. Estas medidas cautelares las decreta el juez en la audiencia de formulación de la imputación, o con posterioridad a la petición que hagan las víctimas o el fiscal.
El Código ha establecido unos criterios propios que deben aplicarse en lo relativo a las medias cautelares de modo que se armonicen con los principios del proceso penal. Así, por ejemplo, se indica al juez que el embargo y secuestro de bienes se ha de ordenar en cuantía suficiente que pueda garantizar el futuro pago de los perjuicios. Las víctimas han de prestar la natural caución que se estila en el proceso civil para las medidas cautelares. El Código establece dos excepciones a la caución: en el caso de menores o incapaces reclamantes y en los casos en que la solicitud sea formulada por el fiscal o que exista motivo fundado para eximir de ella al peticionante.
Otro criterio propio del incidente de reparación integral en cuanto a las medidas cautelares lo define el artículo 94 del Código de Procedimiento Penal, que erige el principio de la proporcionalidad, según el cual no se pueden ordenar medidas cautelares sobre bienes del imputado o acusado cuando aparezcan desproporcionadas en relación con la gravedad del daño y la probable sentencia sobre la pretensión de reparación integral o tasación de perjuicios{86}.
d) Reducción de la pena por indemnización antes de la sentencia. La legislación penal vigente ha establecido que si antes de dictarse sentencia, el responsable restituye el objeto del delito e indemniza los perjuicios ocasionados debe disminuirse su condena. Esta no es una facultad del juez, sino un derecho del condenado. No obstante, el juez tiene la facultad para fijarla dentro de los límites establecidos por el Código Penal. En este sentido el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá se pronunció así: “En lo atinente a la queja de que el a quo disminuyó la sanción en «la mitad», producto de la «reparación» y no en las «tres cuartas partes», según lo reza el num. 5 del artículo 60 del Código Penal, compete anotar: el artículo 269 ibídem dispone que las penas se disminuirán en aquellos topes: «[...] si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado», por lo que [es] indiscutible que ante ese evento los responsables se hacen acreedores a disminución punitiva «no es de facultad del juez otorgarla, la ley se lo ordena», que es muy diferente a que necesariamente tenga que reduciren el máximo permitido como lo peticiona el apelante ; la discrecionalidad en el juez de escoger el descuento se mantiene incólume; la rebaja tiene que sujetarse a los criterios de ponderación establecidos en el inciso 3° del artículo 61 ídem, que siguen vigentes, sin que ello implique atentado al principio del non bis in ídem, por cuanto que es el mismo legislador el que señala un marco de racionalidad en la aplicación de la consecuencia jurídica de la indemnización, a ello se atuvo el a quo”{87}.
e) Efectos civiles de la sentencia penal absolutoria. En la responsabilidad civil médica y en la del transportador, cuando se causa la muerte o lesiones al paciente o pasajero, en muchos casos se tipifica también la responsabilidad penal del médico o del transportador. No pocas veces se intentan ambas vías para obtener la reparación, por lo que conviene tener presentes los efectos de la sentencia penal absolutoria por ausencia de culpa del sindicado. Cuando la sentencia penal absuelve al sindicado por inexistencia de los hechos o la inculpabilidad del sindicado, tiene efectos erga omnes. La dificultad se presenta cuando la sentencia penal absolutoria se profiere porque si bien el sindicado cometió el hecho, no lo hizo con la culpabilidad prevista en el Código Penal. En general, puede decirse que la absolución penal por ausencia de culpa tiene efecto de cosa juzgada para eventuales procesos civiles; no obstante, hay casos en los que una sentencia penal absolutoria por ausencia de culpa no tendría efectos de cosa juzgada como sería el caso de responsabilidades civiles objetivas (actividades peligrosas, responsabilidad por animales fieros que no reportan utilidad y responsabilidad civil contractual por obligaciones de resultado). En estos casos queda abierta la puerta para discutir la responsabilidad civil del sindicado absuelto en el proceso penal, para que repare los daños a la luz de las exigencias de la responsabilidad civil{88}.