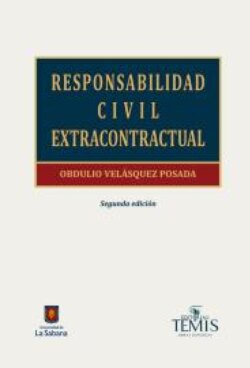Читать книгу Responsabilidad civil extracontractual - Obdulio Velásquez Posada - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLA RAZÓN DE SER
I. Nunca pensé que mis ilusiones docentes de juventud fueran a depararme las felices realidades que ahora, veinticinco años después, he venido cosechando con motivo de las obras recientes de varios de mis discípulos, obras que me dan mayor alegría que cuando escribo una de las mías. Esta sensación es particularmente intensa al leer la obra del profesor Obdulio Velásquez Posada, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde fue mi alumno, magíster de la Universidad de Melbourne, y actual Rector de la Universidad de La sabana, de Bogotá.
Un autor no espera que se hable mal de él en el prólogo, y sería de mal recibo que el prologuista denigrara del escritor o de su obra. Con todo, si el prólogo no se convierte en panegírico de buena educación o en una declaración pública de amistad, y es lo que debe ser (análisis objetivo de la obra que se presenta), entonces se cumple con la ética y esas palabras preliminares pueden ser guía útil para quien toma por primera vez el libro en sus manos. Ese es el objetivo de los párrafos que siguen.
II. Sin embargo, es inevitable que, como el artesano que comenzó a moldear el intelecto y la vocación del sencillo estudiante que con inusual dedicación y bonhomía para su edad, comenzaba la dura lucha por darle sentido a su existencia, escriba algunas palabras sobre sus calidades personales.
En primer lugar, su sencillez, propia del hijo de una familia antioqueña numerosa, cuyos miembros lucharon a brazo partido por educarse en la más estricta ética cristiana, sin caer en rituales ni en prédicas propias de un fundamentalista. Sin embargo, pese a su desinterés por hacerse notar entre sus compañeros, sus preguntas certeras y respetuosas inevitablemente hacían que su presencia no se pudiera ignorar por compañeros y profesores. Ningún ánimo de ostentación, pero sí una agudeza rara en sus intervenciones. Su compromiso académico, en todas las materias, siempre fue sobresaliente.
Un día, por casualidad pude ver sus apuntes sobre el curso de Responsabilidad civil, y de inmediato le propuse que hiciera su tesis de grado partiendo de la redacción ordenada de los mismos, con algo dejurisprudencia y de doctrina. Aceptado el reto, surgió una sincera amistad y mutua admiración entre discípulo y profesor, que hoy recogen parte de sus frutos. Por esas casualidades que a veces tiene la vida, meses después ambos buscamos nuevos rumbos en Bogotá, y también por azar nos encontramos en la capital y acordamos que fuera allí mi asistente.
Para nuestra satisfacción, Obdulio se sintió cómodo en el tema de la Responsabilidad civil, y aunque él afirma que este libro es el producto de la tesis de grado que le dirigí, la verdad es que he encontrado en su texto una serie de nociones que yo no conocía, e inclusive, por fortuna, de ideas que no comparto. Su incursión en la historia y en el derecho comparado de la Responsabilidad civil, y la aplicación de esta en las innovaciones económicas, sociales y tecnológicas de la sociedad actual me muestran que somos dos eslabones diferentes en la cadena del conocimiento humano. Si sembré la semilla del objetivo, el discípulo ha tenido la suficiente independencia e inteligencia para elaborar un producto nuevo, así en algunos puntos sus ideas coincidan con las mías. Me siento feliz y satisfecho cuando veo que algunos alumnos comienzan a trasegar a mi lado, y después toman rumbo propio, cumpliéndose así, una y otra vez, la ley de la historia, en la que con suerte se logra ser un peldaño en la escalera del saber de una disciplina. Aquel que pretenda que sus discípulos perpetúen intacta su obra es un mentecato. Sintámonos felices de que el discípulo haya visto en nosotros, al comienzo de su vida intelectual, la luz que le alumbró un camino entre tantos, y que luego construyó y nos mostró nuevas perspectivas. Esa es la felicidad que hoy me embarga, lo digo con sincera emoción.
III. Pasando del afecto al intelecto, advierto que no haré un análisis sistemático de todos los temas abordados por el autor. Me referiré solo a algunos de los puntos novedosos de su obra, así como a los aspectos que aunque conocidos son especialmente bien tratados, y a uno que otro desacuerdo que hay entre los dos, pues sería un atentado contra la ética guardar silencio en relación con ellos. El lector espera un prólogo que lo oriente objetivamente en el material que está ante sus ojos.
Sea lo primero advertir que para mi gusto lo mejor de esta obra es su organización conceptual, es decir, su plan o estructura. Hay personas inteligentes, incluso geniales, para analizar un concepto aislado, pero que a veces carecen por completo de la capacidad de estructurar con lógica y sencillez un sistema. La elementalidad de un libro no consiste en la superficialidad de su contenido, sino en la claridad explicativa para volver accesible su complejidad. Los grandes maestros lo son por su claridad y profundidad inexplicables. Esa es su maestría. Es maestro aquel que plantea bien los problemas, así los resuelva mal. Vendrán sus discípulos a corregir el contenido. Pero la impronta de la estructura permanece. El clásico es aquel ser que descubre un problema y lo plantea con pureza, y no aquel que lo resuelve. Por eso, lo importante es preguntarse, siempre preguntarse. Y disentir, siempre disentir, con respetuosos argumentos.
Esa claridad sistemática es palmaria en la obra del profesor Obdulio Velásquez, hasta el punto que de aquella tesis de grado, que según él es el germen de su libro, ya no queda por fortuna para su creatividad, absolutamente nada. Su sistema es original, y si en muchos problemas concretos estamos de acuerdo, ello es inevitable en un texto que pretende convertirse en un manual universitario. Y si hay desacuerdos argumentados, ellos me alegran mucho más que las convergencias, así no me convenzan. Por esta razón, puede concluirse que hay en esta obra una estructura original que resiste el análisis cartesiano que exige no copiar de otro. Y que no falten ni sobren piezas.
IV. En cuanto al contenido, diré que en el tema más elemental de la Responsabilidad civil, pero inexplicablemente el más confuso y problemático (debido a un mal uso del lenguaje), el autor acoge mi punto de vista que, por lo demás, no es original, pero que por lo menos plantea adecuadamente el asunto. Me refiero a la clásica pregunta sobre la prohibición de acumular u optar entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Expresado de otra forma: el de saber si entre las mismas partes y para cobrar el mismo daño, se puede aplicar indistintamente la responsabilidad contractual o la extracontractual. Jamás he visto un problema que cause más confusiones y dificultades a quienes penetran en este universo complejo y esotérico de la responsabilidad civil. El asunto no sería tan grave, de no ser porque si no se resuelve de entrada, el resto de la materia será por completo incomprensible.
Pero el autor lo entiende y lo explica con una elementalidad y capacidad de síntesis sorprendente. Hasta el punto que se enfrenta al crítico de una reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que por primera vez, en mi sentir, entiende y resuelve adecuadamente el problema. El análisis acertado de esa sentencia me alegra, pues al fin nuestra doctrina yjurisprudencia empiezan a comprender un asunto que por mal planteado ha dado lugar a las más absurdas injusticias. Bien por la Corte, bien por nuestro autor.
V. De otro lado, al explicar el problema de la responsabilidad precontractual, el autor destruye con solvencia la tesis de que pese a ser un daño causado por fuera del contrato, la responsabilidad aplicable es la contractual. Con razón Obdulio Velásquez muestra, desde la perspectiva filosófica, que los daños que no se deriven de un contrato válidamente celebrado entre el demandante y el demandado son, por necesidad, extracontractuales. Si fuere necesario, agregaría en su apoyo, que la famosa teoría de IHERING, según la cual desde el inicio de las negociaciones contractuales surge un primer contrato cuyo objeto consiste en conversar con lealtad, diligencia y buena fe, carece de todo fundamento, pues no es posible que se genere un primer contrato, previo al definitivo, pues nunca las partes dieron su consentimiento para su formación. En consecuencia, si una de las partes no brinda adecuada información a la otra antes de celebrar el contrato, tal proceder causa daño, esos daños serán extracontractuales, como sería el caso del tomador de un seguro que oculta información al asegurador para evitar pagar la prima que realmente corresponde al riesgo asegurado. Ese mayor valor de la prima será un daño extracontractual, porque su origen es previo a la formación del contrato.
VI. Otra de las novedades de esta obra es el estudio de lo que el autor denomina “La reparación de las víctimas en la justicia transicional”. Tema desconocido hasta hace muy pocos años, que ahora cobra vigencia inusitada. Se trata de las reparaciones debidas a las víctimas de un conflicto armado que da lugar a una transición política de gran calado, como sucede al terminar una guerra que deja damnificados en ambos bandos e incluso en personas ajenas a la confrontación. Por ser daños cuyos costes de reparación integral son imposibles de sufragar, poco a poco se han ido creando unos derroteros internacionales que actualmente sirven de referencia a las nuevas situaciones que en el mundo entero se presentan. Las dimensiones de los daños impiden que se apliquen los lineamientos tradicionales de la responsabilidad civil.
VII. Pero donde aparece con luz propia la solvencia del tratadista es en el capítulo relativo al estudio de los perjuicios extrapatrimoniales.
Se trata de uno de los conceptos más discutidos e inacabados de la teoría del derecho en general. El autor, con gran conocimiento del derecho comparado y sobre todo de la jurisprudencia colombiana, nos enseña los pasos que a lo largo de décadas han ido perfilando la naturaleza de los daños extrapatrimoniales y sus diferentes clases. En su análisis, muestra su desacuerdo con mi punto de vista sobre el carácter punitivo de la indemnización por daño moral. En realidad, aunque considero que el daño moral tiene entidad propia indiscutible, su cuantificación por el juez, quien falla en forma discrecional, está muchas veces relacionada con la inexistencia de otros perjuicios, o con la gravedad de la conducta del causante del perjuicio. De allí que cuando solo existe el daño moral, o la conducta del causante del daño ha sido particularmente agresiva, los montos indemnizables por daño moral tienden a ser superiores en la jurisprudencia. Por ello me parece que en el fondo, aunque se indemniza un daño real, su cuantificación contiene un poco de indemnización punitiva, posición que no comparte el autor.
Ahora, en lo referente a los denominados daños fisiológicos, daños a la vida de relación, daños a las condiciones de existencia, psicológicos, estéticos, etcétera, me parece que el autor, y parte de la jurisprudencia colombiana, se exceden hasta el punto que el mismo Obdulio llama la atención sobre el riesgo de estar indemnizando varias veces el mismo daño, bajo diferentes denominaciones. Contrario a lo que piensa el autor, considero que además de los daños morales subjetivos, consistentes en el dolor físico o psíquico que se deriva de un atentado contra un bien jurídico de una persona, es factible que se produzca un daño adicional, consistente en no poder seguir disfrutando de los placeres físicos o psicológicos que producía ese bien jurídico antes de que fuera dañado. Pero no más. La privación de ese placer tiene diferentes denominaciones, pero en Colombia hemos querido convertir cada definición de la doctrina italiana o francesa en un daño diferente, cuando en realidad se trata de la misma cosa. Tomemos el caso del daño estético. Si una bella mujer sufre una fractura en una pierna, es claro que además de los daños patrimoniales y morales derivados de la fractura, ella se verá privada de la satisfacción de su belleza, y eso afectará su vida de relación o, lo que es lo mismo, sus condiciones de existencia. La persona cuya integridad física y psicológica no ha sufrido merma, vive de manera agradable y placentera. Si le destruyen esa integridad, vive mal, es decir, se afectan sus condiciones de existencia, o, lo que es lo mismo, se afecta su vida de relación o sufre un perjuicio fisiológico. La lesión o la cicatriz que queda en el cuerpo de la víctima se podrá llamar si se quiere daño estético, pero sus consecuencias siempre serán la privación de los placeres de su belleza o de su integridad. Y si se afecta emocionalmente como consecuencia de la lesión, estaremos en presencia del daño moral subjetivo que, como sabemos, consiste en el dolor psíquico que produce la afectación del bien inicialmente afectado. Por donde se le busque, esas denominaciones obedecen a un mismo tipo de daño: la privación del agrado que producía el bien jurídico afectado. Póngasele el nombre que se quiera, pero no multipliquemos la indemnización de un mismo daño. Por ello comparto la idea del autor según la cual sería preferible englobar todos esos conceptos en un mismo rubro y determinar su indemnización según la gravedad de la afectación.
Aparte esa discrepancia, el capítulo referido a los daños extrapatrimoniales garantiza los conocimientos y las convicciones propias y argumentadas del profesor Velásquez Posada. Su pensamiento ya forma parte de la doctrina nacional.
VIII. Como puede observar el lector, cada tema de los abordados por el autor suscita polémica, actividad por la que tengo obsesión, si cediese a ella, el prólogo terminaría siendo más largo que la obra misma, y ello significaría un irrespeto a la labor que se me encomendó. Con todo, no puedo menos que recomendar al lector el estudio del capítulo relativo a la liquidación del daño, tema descuidado durante mucho tiempo por la doctrina y la jurisprudencia nacionales, pero que actualmente cumple preciosa función, al punto que nuestro país, sin duda alguna, es el más adelantado del continente en esa materia. Lo rescatable de este capítulo es la claridad de su exposición, y el manejo de los nuevos conceptos actuariales que permiten otorgar a la víctima una indemnización lo más exacta posible, en relación con el daño realmente sufrido.
IX. En resumen, orgulloso y satisfecho, tengo el honor de presentar a la comunidad académica del país una obra que a partir de hoy se convierte en referente obligatorio de la doctrina sobre la Responsabilidad civil.
Que el autor no se confíe ni crea que su tarea está cumplida. Apenas ha puesto la primera piedra. Como dice el profesor Le Tourneau al citar un clásico francés: “No hay obras acabadas, sino obras abandonadas”. Ahora, el autor de estas líneas puede aligerar su carga, seguro de que su discípulo, así sea con ideas distintas, continuará la escuela comenzada hace ya varios lustros. Solo cuando se forme un discípulo como el que yo pude formar, se podrá sentir que se cumplió. una de las razones para vivir es que nuestra existencia, al finalizar, se convierta en una idea.
JAVIER TAMAYO JARAMILLO
En Medellín, 19 de junio de 2009