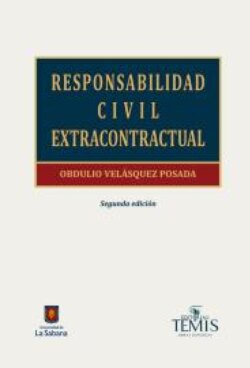Читать книгу Responsabilidad civil extracontractual - Obdulio Velásquez Posada - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sección III
Оглавление.—Paralelo entre la responsabilidad contractual y la aquiliana
Aunque la responsabilidad contractual y la extracontractual tienen “una función reparadora y esto constituye un factor determinante de la materia”{152}, sin embargo, como tuvimos oportunidad de señalarlo, la distinción de los dos tipos de responsabilidad tiene consecuencias jurídicas que no se pueden soslayar y sería un error garrafal pretender lo contrario, aunque hay intentos doctrinales, válidos, por buscar una unidad entre los dos regímenes de responsabilidad. Esta distinción no puede ser dejada de lado hasta tanto no se modifique el Código Civil.
1. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS
A) Origen
La forma como se produce una y otra responsabilidad es diferente. La responsabilidad civil contractual surge para la teoría clásica cuando el daño es originado por el incumplimiento de un contrato válidamente celebrado. Por su parte, el origen de la responsabilidad civil extracontractual surge cuando el daño es causado por la violación del principio general neminen laedere; “no causar daño a otro”.
La responsabilidad civil contractual tiene función secundaria, sustitutiva o vicaria, pues cuando hay un contrato emergen prestaciones claras de dar, hacer o no hacer y son asumidas por las partes para ser cumplidas con el pago, pero de llegarse a incumplir y generar daño, esa obligación primaria se transforma en una obligación de reparar perjuicios: indemnización plena compensatoria, más la moratoria. La indemnización compensatoria puede ser en especie o en equivalente. Es en especie cuando aun se puede cumplir, y por equivalente cuando no se puede cumplir exactamente la prestación, en ambos casos más la indemnización moratoria.
En la responsabilidad civil contractual la obligación reparadora está íntimamente unida a la prestación originaria que al ser incumplida condiciona la naturaleza y cuantía de la obligación reparadora. Por el contrario, en la responsabilidad extracontractual la obligación de reparar es originaria, primigenia, porque no hay prestación anterior, nace pura y simplemente, no tiene condicionamiento.
Algunos doctrinantes distinguen en la responsabilidad extracontractual los conceptos deber jurídico y obligación. En desarrollo de esta distinción se dice que del incumplimiento del deber jurídico erga omnes de no causar daño a otros surge la obligación para con alguien determinado de repararle los perjuicios.
B) Mora
En la responsabilidad civil contractual la mora puede ser automática o por requerimiento judicial. Automática cuando la obligación es de dar, hacer y se debe cumplir dentro de un plazo o término y llegado este no se hace, tal como lo señala el artículo 1608 del Código Civil; en los demás casos se necesita reconvención judicial, no privada, ni por carta o notaría, pero que se entiende surtida con la presentación de la demanda.
“Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención” (C. C., art. 1615).
“El deudor está en mora:
”1°) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.
”2°) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla.
”3°) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor” (ibid., art. 1608).
Por su parte, el Código General del Proceso (ley 1564 de 2012, modificada por el decr. 1736 de 2012) establece en su artículo 94 que la presentación de la demanda produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor{153}. En cuanto a las obligaciones dinerarias tiene sus efectos propios:
“ Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:
”1a) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.
”El interés legal se fija en seis por ciento anual.
”2a) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo.
”3a) Los intereses atrasados no producen interés.
”4a) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas” (ibid., art. 1617).
En todo caso la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios al tenor del Código Civil, artículo 1616.
En la responsabilidad extracontractual no hay mora. Cuando se dicta sentencia condenatoria y se liquida el monto de la indemnización, se actualizan los valores a la fecha de la sentencia, pero no se incluyen intereses de mora. Cosa muy diferente es que si una vez ejecutoriada la sentencia que contiene la condena al pago de una suma de dinero como indemnización y el demandado o deudor no paga esa obligación contenida en este título ejecutivo que es la sentencia ejecutoriada, el demandante podrá exigir su pago por la vía ejecutiva con los correspondientes intereses de mora.
C) Culpa
En cuanto a la división tripartita de la culpa, la ley colombiana se acoge a la distinción de los pandectistas alemanes que interpretaron el Corpus justinianeo, dependiendo de la utilidad en el acto o negocio y clasifica la culpa en grave, leve o levísima (C. C., art. 63){154}. Nuestra Corte Suprema de Justicia al respecto ha dicho:
“La graduación de culpas en el artículo 63 del Código Civil se refiere a contratos y a cuasicontratos, mas no a delitos y a cuasidelitos, de los cuales esta clasificación está excluida. La disposición define el alcance de las tres nociones de culpa cuando la ley, regulando relaciones contractuales acude a alguna de ellas graduando la responsabilidad del deudor según la gravedad de la culpa cometida”{155}.
En la responsabilidad civil extracontractual como no hay prestación anterior, cualquier clase de culpa compromete la responsabilidad. La imposibilidad de hablar de grados de culpa en materia extracontractual permite aplicar el aforismo del derecho romano: en la ley Aquilia una culpa levísima es suficiente (in lege Aquilia et levissima culpa venii){156}.
D) Presunciones de culpa y de responsabilidad
Las obligaciones que surgen de los contratos se clasifican en obligaciones de medio y de resultado. Esta distinción es de origen doctrinal más que legal y tiene importancia, pues en las obligaciones de medio la carga de la prueba de la culpa es del acreedor, del demandante, pues no hay presunción de culpa. Si la obligación es de resultado, por la índole de la prestación está envuelta la garantía de cumplimiento efectivo; así, por ejemplo, el transportador debe llevar sanos y salvos los pasajeros y mercancías al lugar de destino; de no hacerlo —por el resultado—, se presume la culpa{157}.
En materia extracontractual se considera que hay dos sistemas de culpa: responsabilidad por el hecho propio o directa con culpa probada (C. C., art. 2341); en estos casos el demandante siempre debe probar que el demandado actuó con culpa, esto es, que un buen padre de familia no hubiera actuado de la forma como lo hizo el demandado en los hechos que generaron el daño. El otro sistema de culpa es el establecido en la denominada responsabilidad por el hecho ajeno (C. C., art. 2347) en la que probados los presupuestos se presume la culpa de la persona que tiene bajo su cuidado al causante del daño. Presunción de culpa significa que el demandante cuenta con el beneficio de la presunción de la culpa del demandado, invirtiéndose así la carga de la prueba, de modo que el demandado para exonerarse de la presunción ha de probar ausencia de culpa o, lo que es lo mismo, diligencia y cuidado.
En los casos de responsabilidades objetivas como la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, solo exonera la causa extraña, es decir el hecho exclusivo de un tercero, el hecho exclusivo de la víctima o la fuerza mayor o el caso fortuito.
Conviene aclarar que nuestra jurisprudencia en ocasiones al hablar de la responsabilidad objetiva, en la que no existe el elemento culpa, utiliza la expresión “presunción de culpa”, y agrega que solo exonera la causa extraña y no la prueba de la diligencia o cuidado. Este modo de expresarlo puede resultar confuso, por lo que se ha acuñado la expresión “presunción de responsabilidad”{158} para expresar el carácter de responsabilidad objetiva. Si bien es mejor esta última expresión, hemos de manifestar que se ha de tener cuidado porque también esta expresión amerita una crítica, toda vez que en las responsabilidades objetivas no se presume absolutamente nada: ni la culpa, porque no interesa, y mucho menos el daño o el nexo causal que siempre han de probarse en toda forma de responsabilidad. otro error al que podría inducir la expresión “presunción de responsabilidad” es pensar que daño y nexo no se deben probar, lo que no es cierto.
E) Extensión de los perjuicios
En materia contractual el artículo 1616 del Código Civil establece que si solamente se incurre en culpa leve o levísima se deben los perjuicios previsibles que se pudieran prever al momento de celebrar el contrato. Si media culpa grave, que equivale al dolo (C. C., art. 63) se deben pagar los daños, tanto los previsibles como los imprevisibles, siempre que sean perjuicios directos. El texto de la norma es del siguiente tenor:
“Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento.
”La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas”.
En este punto hay una importante diferencia entre ambos tipos de responsabilidad civil: en la responsabilidad extracontractual se deben reparar todos los daños, previsibles o imprevisibles sin importar si hubo dolo o culpa.
F) Solidaridad
Si la obligación de reparar los perjuicios es solidaria, legalmente no es posible fraccionar o dividir la responsabilidad, por lo que la víctima está facultada para demandar a todos los coautores del daño o a uno solo por el valor total de los perjuicios.
En materia contractual el artículo 1568 del Código Civil dispone que la solidaridad debe pactarse expresamente cuando hay sujetos múltiples; si no se pacta, es conjunta o mancomunada y cada uno debe una cuota. En materia comercial, por el contrario, el Código presume la solidaridad en contratos mercantiles (C. de Co., art. 8 2 5){159}. En la responsabilidad civil extracontractual la regla general es la solidaridad cuando el daño ha sido cometido por dos o más personas.
“Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.
”Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso” (C. C., art. 2344).
La Corte Suprema de Justicia ha precisado que existe solidaridad así la participación de los autores no haya sido simultánea en la comisión del hecho ilícito: “Según el artículo 2344, cuando dos o más personas incurren en un mismo hecho ilícito responden solidariamente, así se trate de hechos instantáneos o de extensa duración. Lo que interesa para los efectos de la solidaridad no es el proceso mismo causante del daño, sino su resultado. Por ejemplo: en el caso de homicidio cometido por varias personas en forma lenta y prolongada, como ocurre, verbigracia, cuando diaria y sistemáticamente se intoxica a alguien con veneno colocado clandestinamente en los alimentos que ingiere, es cierto que se trata de intervenciones distintas y separadas, dentro del proceso de agotamiento de la salud de la víctima, pero que constituyen apenas etapas en la producción de un resultado único: la muerte.
”Con sobra de razón debió prever el legislador colombiano que, en eventos como el del ejemplo dado, no pueden nacer obligaciones de indemnizar simplemente conjuntas, esto es, de objeto divisible, sino de obligaciones solidarias. El vínculo entre los agentes del hecho ilícito prolongado, y su víctima, tiene que ser uno solo, por el todo, sin perjuicio del commodum entre los deudores, o sea la repartición de la indemnización, una vez pagada por cualquiera de ellos, en justas proporciones entre los mismos, problema que en manera alguna atañe a la víctima acreedora, en cuyos derechos se subroga el deudor que paga la indemnización in integrum (C. C., art. 1579).
”No es pues, de recibo la tesis de que el citado artículo 2344 solo es aplicable a quienes simultáneamente cometen hecho ilícito determinado, de modo que si su intervención en este es sucesiva e independiente, sea preciso dividir la indemnización proporcionalmente, a efectos de que la víctima la cobre por partes. Esto es, precisamente, lo que la disposición en comento se propone evitar, aliviando a la parte acreedora de la carga de probar hasta dónde llegó la intervención de cada uno de los agentes del ilícito, extremo que le resultaría, si no imposible, por lo menos muy difícil de demostrar, por ser ajeno al campo de sus actividades”{160}.
La solidaridad en responsabilidad civil encuentra excepciones en dos casos: el contemplado en el artículo 2350 del Código Civil por ruina de edificios y el 2355 por objetos que caen de un edificio de varios propietarios. En estos casos la obligación de reparar es conjunta.
La solidaridad también se da “sin importar la fuente de responsabilidad de la que derive su particular participación en el hecho dañoso”{161}, como ocurriría cuando una persona mayor de edad junto con algunos adolescentes, mayores de diez años, causan daños a un tercero. En este caso la víctima podrá instaurar la acción de responsabilidad civil solidariamente contra todos los involucrados en el hecho por responsabilidad por el hecho propio e incluir a los padres de los menores, también solidariamente, así la responsabilidad de estos sea por el hecho ajeno.
G) Capacidad
En responsabilidad aquiliana{162}, ya se dijo, hay plena capacidad a partir de los diez años de edad y en la contractual a partir de la mayoría de edad (C. C., arts. 34 y 1504), pero la exoneración de responsabilidad de los incapaces en materia extracontractual no se extiende a sus padres o cuidadores, que eventualmente podrían ser responsables si se prueba que han cometido alguna culpa en la vigilancia del menor o del demente incapaz de culpa aquiliana.
H) Juez competente
Por regla general se demandará en el domicilio del demandado. En materia contractual, el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, numeral 5, dispone que será competente el juez del domicilio del demandado o el del lugar de cumplimiento del contrato. Conforme a lo preceptuado por los numerales 1 y 8 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, cuando se trate de deducir judicialmente una pretensión de responsabilidad civil extracontractual, son competentes para ello tanto el juez del domicilio del demandado, por tratarse de un asunto contencioso, como el del lugar “donde ocurrió el hecho”, lo que significa que existe para el efecto una competencia a prevención, que, una vez que el demandante opta por reclamar la prestación de la jurisdicción del Estado en uno de tales juzgados, desde ese instante le es vedado al otro el conocimiento de ese proceso.
La Corte, aplicando estos principios, dirimió un conflicto de competencias entre un juzgado de Bogotá y uno de Barranquilla con ocasión de una demanda contra un periódico que publicó una noticia supuestamente difamatoria contra los demandantes, que tienen domicilio en Barranquilla.
La Corte encontró que efectivamente el periódico demandado tenía domicilio en Bogotá, pero en la demanda se estableció igualmente que el periódico había circulado en Barranquilla, ciudad en la que tenían su domicilio los demandantes y donde se afectó “su vida social y familiar”, con motivo de la noticia publicada en el periódico demandado. En consecuencia, determinó la Corte que para identificar el factor de competencia debe acudirse a lo indicado en la demanda, según la cual, el periódico circuló en la ciudad de Barranquilla donde el diario demandado, con la publicación aludida, produjo un enorme efecto entre los miembros de la familia de los demandantes{163}.
I) Prescripción
El fenómeno de la prescripción de las acciones de responsabilidad se regula por el régimen general de prescripción de las acciones{164}, que es generalmente de diez años, al tenor del artículo 2536 del Código Civil: “La acción ejecutiva se prescribe por cinco años, y la ordinaria por diez. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez años, y convertida en ordinaria durará solamente otros diez”. No obstante, con frecuecia encontramos términos de prescripción diferentes en muchos tipos de contratos. Así, por ejemplo, el artículo 1181 del Código de Comercio establece dos años para la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros y el artículo 993 igualmente señala dos años para la prescripción de las acciones provenientes del contrato de transporte.
En materia extracontractual hay que distinguir el tipo de responsabilidad: la prescripción de la acción de responsabilidad civil por el hecho ajeno es de tres años contados a partir de la ocurrencia de los hechos, al tenor del artículo 2358 inciso 2°: “Las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra terceros responsables, conforme a las disposiciones de este capítulo, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto”.
Por su parte, la prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios por los delitos penales tienen diferente modo de computarse, dependiendo de si la acción civil se ejerce en el proceso penal o fuera de él.
Las acciones populares son imprescriptibles, de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la prescripción de cinco años prevista inicialmente en ley 472 de 1998{165}. Las acciones de grupo, por su parte, prescriben en tres años.
Como se concluye de lo anterior, el régimen diferente en la responsabilidad contractual y extracontractual puede llegar a tener efectos procesales prácticos de suma importancia, que exigen, en consecuencia, determinar claramente qué tipo de acción se está ejerciendo para poder establecer el tipo de prescripción aplicable{166}.
J) Cláusulas eximentes y limitativas de responsabilidad
Dentro de la libertad contractual, en ocasiones las partes pactan de modo anticipado al incumplimiento del contrato las formas de regular la reparación de los daños que puedan sufrir por los incumplimientos que se presenten. Estas son las denominadas cláusulas de responsabilidad, que según la doctrina pueden dividirse en dos tipos: a) cláusulas relativas a la obligación que al eliminarla afectan necesariamente la responsabilidad y b) las cláusulas relativas a la reparación, dentro de la cuales se incluyen las que exoneran de responsabilidad por daños a una de las partes, y las cláusulas limitativas de responsabilidad que tiene por objeto predeterminar límites y modalidades de reparación{167}.
La doctrina se ha preguntado: ¿sería posible una cláusula eximente de responsabilidad civil que excluya los daños causados extracontractualmente? El ejemplo clásico en la literatura jurídica es el de un par de vecinos que pueden acordar que si los ganados de uno pasan a los predios del otro y causan daño, no habrá lugar a reparar ningún perjuicio. Los daños así causados tienen origen extracontractual, pero la cláusula pactada los exime de perjuicios.
Barrera y Santos entienden por cláusulas eximentes de la responsabilidad aquellas “por medio de las cuales uno de los contratantes libera al otro de la obligación indemnizatoria de la responsabilidad civil, en eventos más o menos definidos y con aplicación futura”{168}. La cláusula eximente de responsabilidad es una dispensa de responsabilidad total, mientras que la cláusula limitativa constituye una dispensa parcial.
La dispensa de la culpa futura, en principio es aceptada por la doctrina, cuando no contraría norma de orden público, como ocurre en el caso del contrato de transporte de menores y personas con discapacidad mental en los que el transportador asume la responsabilidad por los daños causados por sus pasajeros bajo su cuidado y se proscribe la exoneración de esta responsabilidad en cabeza del transportador por medio de cláusulas de exoneración (C. de Co., art. 1005){169}.
El debate sobre la posibilidad de pactar cláusulas eximentes o limitativas de la responsabilidad en materia extracontractual ha ocupado la atención de la doctrina por mucho tiempo. Cualquier cláusula que busque limitar o dispensar la responsabilidad por los delitos, sería contraria al orden público. En cuanto a los cuasidelitos o culpa, la dificultad que se enfrenta es la de la hipótesis aplicable. Un sector de la doctrina acepta que la cláusula sería válida de acuerdo con dos criterios: 1°) que solo comprenda los daños a las cosas, es decir que no serían válidas para daños a la persona y 2°) que se trate de daños causados por las cosas o personas bajo el cuidado{170}.
Sobre el particular volveremos más adelante cuando estudiemos los casos en que la víctima puede llegar a recibir menos del daño sufrido{171}. En todo caso conviene adelantar que las cláusulas de exoneración y limitación de la responsabilidad se erigen como un límite al principio de la reparación integral del daño que pregona que “se debe indemnizar el daño, solo el daño y nada más que el daño”, buscando evitar que la reparación sea demasiado gravosa para el deudor{172}, o que la indemnización se convierta en fuente de enriquecimiento de la víctima.
Como acertadamente lo sostiene Gual Acosta, las cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad aportan ventajas en los procesos de negociación y contratación, con particular relevancia en los mercados de seguros pues los hacen factibles desde el punto de vista financiero. Las cláusulas de exoneración o limitación también cumplen importante papel en el derecho de la competencia, como ocurrió en el transporte marítimo en el que gracias a la presencia de las cláusulas de limitación de responsabilidad se redujeron los fletes favoreciendo a las compañías navieras anglosajonas frente a las competidoras italianas y francesas{173}.
2. CONSECUENCIAS DE LA DISTINCIÓN ENTRE AMBOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD
La distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual implica consecuencias teóricas y procesales de suma importancia. Como tuvimos oportunidad de mencionarlo, si bien hay movimientos doctrinales que abogan por la unificación de los dos regímenes de responsabilidad, aceptada en legislaciones de algunos países, la distinción entre responsabilidad contractual y la extracontractual es un hecho contrastable al repasar las normas de nuestro ordenamiento jurídico. La distinción entre una y otra trae consecuencias importantes que conviene tener en cuenta, en especial cuando los hechos generadores del daño están envueltos en medio de contratos, al menos aparentemente, y de hechos ex delicto o cuasidelitos.
La Corte Suprema afirmó a este respecto: “Estas diferentes esferas en que se mueven la responsabilidad contractual y la extracontractual no presentan un simple interés teórico o académico ya que en el ejercicio de las acciones correspondientes tan importante distinción repercute en la inaplicabilidad de los preceptos y en el mecanismo probatorio [...]”. En la misma providencia la Corte no desconoce que las semejanzas entre ambas responsabilidades han dado pie para que en la doctrina se propugne un régimen unificado de la responsabilidad contractual y extracontractual. Dice la Corte: “[...] y si bien es cierto que entre los dos órdenes de responsabilidad mencionados no existen en realidad diferencias radicales que justifiquen a cabalidad el tratamiento normativo separado que reciben en el Código Civil, ello no quiere decir que cada uno de dichos regímenes, vistos con la perspectiva que ofrece su ejercicio práctico, no tenga que ser compaginado con los postulados procesales enunciados en apartes anteriores de estas consideraciones, en particular con el que consagra el requisito de congruencia en las sentencias proferidas en el orden jurisdiccional civil”{174}.
A) Prohibición de opción entre responsabilidad contractual y extracontractual
La denominada prohibición de opción es, en la responsabilidad civil, una de las instituciones que ofrece mayor confusión en su aplicación práctica{175}. Ya los hermanos Mazeaud en este sentido habían señalado que “pocas cuestiones son tan discutidas y tan oscuras. En otro aspecto, hay pocas que estén tan mal planteadas como ella. Siembra confusión el nombre mismo con que se designa, por tradición, el problema”{176}.
Aunque a primera vista en nuestro derecho pareciera que es cuestión suficientemente estudiada y decantada{177}, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (18 octubre 2005) revive el debate académico sobre este asunto al permitir que la viuda de un paciente fallecido en una clínica reclame en una misma demanda los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados tanto al fallecido como a la cónyuge sobreviviente{178}.
Al fallo se le acusa de haber dado al traste con la inveterada tradición de la prohibición de opción. El propósito de los siguientes apartados es pues, defender la sentencia de la Corte y rebatir el argumento de que con ese fallo citado se abolió la prohibición de opción en Colombia. Por el contrario, pretendemos demostrar que la sentencia hace claridad en el debate al establecer correctamente los términos del problema y dar la solución, por demás acertada, a la llamada prohibición de opción.
Un articulista del periódico especializado Ambito Jurídico de la editorial Legis tituló “Un sorpresivo viraje de la Corte Suprema”{179} y se quejó de que en este caso la Corte Suprema había dado un inusitado giro en su jurisprudencia al reconocer que la viuda de Cárdenas Lalinde había podido acumular en un mismo proceso para ejercer la acción de responsabilidad contractual y extracontractual y con este “sorpresivo viraje” la Corte se había “llevado de calle una sólida y bien fundada tradición de doctrina yjurisprudencia sobre el tema”{180} y en consecuencia se había desconocido la prohibición de opción que ha sido columna basal en la tradición de la responsabilidad civil.
El articulista acusó a la Corte de haber generado gran inseguridad jurídica y romper con la tradición jurisprudencial en esta materia sin causa razonable. Con respeto, y en aras del sano debate académico, sentamos nuestra discrepancia por las razones que se exponen adelante. Para centrar los términos del debate jurídico es necesario distinguir los siguientes conceptos:
1°) Los hechos relevantes del caso.
2°) El concepto de prohibición de opción.
3°) Fenómenos conexos de la prohibición de opción y sus diferencias, tales como: a) no cobrar dos veces el mismo daño; b) no formar un hibrido entre las dos formas de responsabilidad: contractual y aquiliana; c) la prohibición del artículo 1006 del Código de Comercio para ejercer la acción hereditaria y la personal que tienen los herederos del pasajero fallecido por incumplimiento del contrato de transporte; d) acción contra un responsable contractual y otro extracontractual, e) la acción civil debe corresponder a la naturaleza de la causa de los daños.
4°) Diferenciar los daños causados a la víctima directa y los daños causados a sus herederos.
5°) La acumulación de acciones y pretensiones como principio general de economía procesal.
a) El caso concreto. El problema de la prohibición de opción y otros fenómenos conexos lo estudiamos a la luz del caso Cárdenas Lalinde fallado por la Corte Suprema de Justicia en 2005. Se trata de un paciente de edad avanzada que al terminar un examen médico —TAC tomografía de senos paranasales— manifestó encontrarse en buen estado, pero al levantarse de la camilla y dar unos pasos sufrió un mareo y cayó al piso, lo que le produjo severas lesiones que días después lo llevaron a la muerte{181}. La viuda presentó demanda contra la clínica y la litis se centró en los siguientes términos:
“Como diáfanamente se advierte, la demandante reclama, de un lado, para la sucesión de Cárdenas Lalinde (iure hereditatis), la indemnización del perjuicio moral que su esposo padeció al verse postrado e impedido por causa del accidente, así como los sufrimientos y dolores que lo acongojaron hasta su fallecimiento, y de otro, para sí (iureproprio), el perjuicio que personalmente sufrió por causa del fallecimiento de aquél”{182}.
El debate en el tribunal en segunda instancia y en la Corte se basó en la obligación de seguridad de la clínica con su paciente y en la valoración probatoria de los hechos de la demanda, esto es, si la clínica faltó o no a su deber contractual (obligación de la naturaleza del contrato) de seguridad con su paciente.
b) Concepto y alcance de la prohibición de opción. Aunque ambos tipos de responsabilidad civil, la contractual y la extracontractual, participan de los mismos elementos básicos: hecho dañoso, perjuicio y nexo causal entre aquél y este, tienen diferencias que es preciso señalar por las implicaciones procesales importantes de cada una. Los principios del derecho civil y del procedimiento civil le prohíben al perjudicado solicitarle al juez la indemnización de perjuicios de un mismo daño, invocando al tiempo las normas de la responsabilidad civil contractual y de la extracontractual, cuando se trata de asuntos entre las mismas partes. La razón de tal prohibición se encuentra en que un perjuicio no puede tener —en principio— al mismo tiempo dos fuentes: por un lado la inejecución de un contrato válido y ser de origen extracontractual{183}.
Con la prohibición se pretende evitar que se fusionen o confundan las dos instituciones, dando lugar a que ante un daño causado por la inejecución de un contrato, el perjudicado invoque términos de prescripción, carga de la prueba, etc., propios de la responsabilidad extracontractual, porque en un momento determinado le conviniese a sus intereses; es decir, que el perjudicado no tiene la opción de escoger el tipo de responsabilidad: ella está determinada por los hechos.
Esta prohibición, denominada por la doctrina prohibición de opción, es formulada{184} de modo sintético por los Mazeaud de la siguiente manera:
“En esta ocasión se encuentran reunidos los requisitos necesarios para que sea contractual la responsabilidad. La víctima sufre por el incumplimiento de un contrato que ha celebrado. Por lo tanto, tiene la posibilidad de situarse en el terreno contractual. Pero prefiere acogerse a las reglas delictuales. ¿Tiene derecho a ello?; ¿está en libertad para elegir entre la acción delictual y la acción contractual?; ¿dispone de una opción?”{185}.
Si se permite que el acreedor pueda prescindir del contrato y perseguir la responsabilidad del deudor conforme a las normas de la responsabilidad extracontractual, sería desconocer la fuerza obligatoria del contrato y, aún más, sería desconocer las cláusulas por medio de las cuales las partes pudieran haber eximido o limitado la responsabilidad del deudor. En este sentido la jurisprudencia ha señalado:
“ La Corte estima propicia la ocasión para reiterar su posición jurisprudencial en torno a las diferencias que, en la esfera jurídica patria, al amparo de la codificación del derecho privado, existen entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual, frente a las cuales es necesario destacar que, con respecto al ejercicio de la acción, estas se distinguen, pues «la contractual solo está en cabeza de quienes tomaron parte en el acuerdo o de sus causahabientes, que por la misma razón no pueden demandar por fuera de esa relación jurídica preexistente la indemnización del daño causado por la inejecución de las obligaciones acordadas, relación material esta en la que ninguna injerencia tienen los terceros, quienes porel contrario solo son titulares de acción de responsabilidad nacida de hecho ilícito, de la que también se pueden servir los herederos del contratante afectado por el incumplimiento del acuerdo, cuando la culpa en que incurre el deudor les acarrea un daño personal» (sent. 19 abril 1993, “G. J .”, ccxxii, pág. 404)”{186} (sin bastardilla el original).
Cabe recordar que el Código Civil permite que las partes modifiquen las normas sobre responsabilidad contractual haciendo que el deudor tenga una responsabilidad menor e, incluso, eximiéndolo de responsabilidad{187}.
c) Prohibición de opción y fenómenos conexos. Como indicamos atrás, para una clara comprensión del problema de la prohibición de opción es preciso señalar que este es frecuentemente confundido, aun por sentencias de la misma Corte Suprema{188}, con otros fenómenos conexos, a saber: a) no cobrar dos veces el mismo daño; b) no formar un híbrido entre las dos formas de responsabilidad: contractual y aquiliana; c) la prohibición del artículo 1006 del Código de Comercio de ejercer la acción hereditaria y la personal que tienen los herederos del pasajero fallecido por incumplimiento del contrato de transporte, y d) acción contra un responsable contractual y otro extracontractual.
a’) Prohibición de cobrar dos veces el mismo daño. En todo proceso de responsabilidad civil, hay un principio general del derecho que prohíbe cobrar dos veces por un mismo daño, que consulta la lógica y la justicia. Quien ha sufrido un daño causado por un tercero (que debe reparar a la luz del derecho vigente), tiene el derecho a solicitar que se le indemnice ese daño en forma integral, cualquiera sea su naturaleza: patrimonial o extrapatrimonial. Y el derecho le concede una acción de responsabilidad civil, que será contractual o extracontractual dependiendo de la naturaleza de los hechos{189}.
La acción de responsabilidad civil es una acción para el cobro de perjuicios. Es contractual cuando los daños se causan por el incumplimiento de obligaciones nacidas de un contrato válido (obligaciones de la esencia, de la naturaleza o accidentales), y es extracontractual cuando no habiendo relación contractual entre las partes, el daño se ha causado por violación del principio general neminen laedere (nadie puede causar daño a otro) y en caso tal debe indemnizarlo (C. C., arts. 2341 al 2360).
El cobro doble por un mismo daño se presentaría, por ejemplo si se permitiera que los herederos de un pasajero fallecido cobraran en ejercicio de la acción hereditaria contractual el lucro cesante causado a la víctima (lo que la víctima dejó de ganar durante su convalecencia y lo que hubiera ganado después de muerto de no haber ocurrido el deceso) y a la vez, esos mismos herederos, en ejercicio de la acción personal, cobraran su lucro cesante (lo que dejan de recibir como ayuda económica del fallecido).
b’) Prohibición de integrarun híbrido con las dos responsabilidades. Las diferencias de origen de la responsabilidad contractual y la extracontractual implican un régimen jurídico específico en el Código Civil para cada una de ellas. En consecuencia, en la demanda o en la sentencia no se pueden mezclar instituciones de una y otra clase de responsabilidad, para estructurar el proceso de responsabilidad civil. Así, sería absurdo aplicar en un mismo caso las prescripciones de la responsabilidad extracontractual y las normas de la mora, propias de la materia contractual; o acudir a las formas de responsabilidad objetiva extracontractual y determinar la competencia del juez aplicando los factores de jurisdicción y competencia de los contratos. Incluso este híbrido no se puede integrar en las hipótesis en que se acepta como excepción la facultad de optar entre una y otra clase de responsabilidad civil.
c’) Prohibición a los herederos de pasajero fallecido. Artículo 1006 del Código de Comercio. El otro fenómeno jurídico que se debe distinguir es la prohibición que el Código de Comercio (art. 1006) establece en el caso del contrato de transporte de pasajeros{190}. En esta hipótesis se prohíbe a los herederos de un pasajero fallecido acumular simultáneamente en un mismo proceso la acción contractual y la extracontractual de que son titulares. No obstante, el legislador permite que cada acción, la hereditaria contractual y la personal extracontractual, sean ejercidas en procesos separados o sucesivos.
Algunos han visto en esta prohibición la consagración legal de la comentada prohibición de opción, pero en realidad se trata de un fenómeno diferente. Al legislador comercial no le pareció sana la economía procesal y prefirió que el cobro de daños causados al pasajero fallecido y a sus herederos se tramitara en procesos diferentes y nunca en una sola demanda. La verdad, y esto es criticable, no hay razón lógica ni de equidad para tal prohibición, pero mientras subsista el adefesio legal es menester respetarlo en los casos que involucren el contrato de transporte. Cosa diferente, error bastante común, es que algunos quieran aplicar extensivamente esta prohibición a todas las situaciones legales en que cónyuge e hijos sobrevivientes tienen las dos acciones, la contractual y la extracontractual, para el cobro de perjuicios causados a ellos y a su padre o madre fallecidos.
En conclusión, la prohibición de acumular en un mismo proceso la acción contractual del pasajero fallecido y la extracontractual de los herederos está circunscrita únicamente al contrato de transporte. En casos como el del contrato de servicios médicos no hay norma que lo prohíba, por lo que se aplican los principios generales de acumulación de acciones previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
d’) Acción contra un responsable contractual y otro extracontractual. Otro fenómeno que puede darse es el de una acción contra un responsable que lo es por responsabilidad contractual y otro, un tercero, que es responsable de esos mismos daños por vía extracontractual. Algunos manifiestan que en tal caso existe esta prohibición, pero esto no es correcto. Eso sí se puede hacer; piénsese por ejemplo si un organizador de espectáculos contrata a un famoso artista para una gira en una ciudad. Toda la campaña publicitaria, arrendamiento de escenarios, equipos, etc., se hacen a expensas del empresario que invierte un dinero para realizar el espectáculo. Un tercero lesiona al artista y por lo mismo éste se excusa y no cumple el contrato al empresario. Nada impide que el empresario demande por daños al artista por incumplimiento del contrato —acción personal de responsabilidad contractual— y al tercero en acción personal de responsabilidad extracontractual por los daños ocasionados sufridos al lesionar al artista y no poder sacar adelante el espectáculo. En todo caso no podrá obtener doble indemnización por el mismo daño.
d) La acción civil debe corresponder a la naturaleza de los daños. Otro principio que se deriva de la prohibición de cobrar dos veces el mismo daño es el de que los demandantes deben incoar la acción de responsabilidad propia que les corresponde a la naturaleza de los daños causados. Los daños causados a la víctima fallecida por el incumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios médicos, por ejemplo, se deben cobrar, en consecuencia, en ejercicio de una acción contractual. Los demandantes no pueden optar por la vía extracontractual, por considerarla más favorable a sus intereses. De ahí el nombre de prohibición de opción; es decir, que el perjudicado no tiene la opción de escoger el tipo de responsabilidad, pues ella está determinada por los hechos.
e) Daños causados a la víctima-fallecida y parte del contrato y a sus herederos. El problema de la prohibición de opción cobra especial interés si se produce la muerte de una persona y con ella se causa daños a la víctima directa y a sus herederos. Esos daños, que son diferentes y son causados a perjudicados diferentes, generan acciones de responsabilidad diferentes: la acción hereditaria y la acción personal.
Cuando la víctima directa ha sufrido unos daños específicos, la ley le concede una acción propia a la naturaleza de tales hechos en que estos daños se producen, para la reparación de los perjuicios. Como lamentablemente la víctima ha fallecido y él no puede ejercer sus derechos, su acción de responsabilidad pasa, en las mismas condiciones y términos, a sus herederos. Los herederos, entonces, son titulares de la acción hereditaria, para la reparación de los perjuicios causados al fallecido. Si obtienen la reparación de los perjuicios, ese dinero entra a la masa herencial del causante para cubrir las acreencias que terceros tengan contra la sucesión y el remanente, si lo hubiere, será repartido entre herederos y legatarios en proporción a sus derechos legítimos. La Corte recordó en la sentencia comentada: “Como el paciente falleció sin haber reclamado tal indemnización, transmitió ese derecho a sus herederos, en este caso su cónyuge [...] quien pide para su sucesión. No advierte esta Sala reparo alguno respecto de la posibilidad de transmitir tal derecho”{191}.
La acción hereditaria será contractual o extracontractual atendiendo a la naturaleza de los hechos. Si la víctima tenía un contrato con el responsable de los daños, entonces la acción es contractual y si es ejercida por los herederos, se denomina acción hereditaria contractual; es el caso de los pasajeros fallecidos, o de los pacientes fallecidos por incumplimiento de un contrato de prestación de servicios de salud.
Si la víctima no tenía ninguna relación contractual con el responsable de los hechos, entonces la acción es extracontractual y si es ejercida en su nombre por los herederos para el cobro de los daños causados a la víctima directa, se denomina acción hereditaria extracontractual; sería el caso del peatón fallecido en accidente de tránsito.
Entonces, los herederos de una víctima fallecida son titulares de dos acciones: 1a) la acción hereditaria, que puede ser contractual o extracontractual, y 2a) una acción personal de responsabilidad extracontractual para el cobro de los perjuicios sufridos por ellos. Aquí es preciso hacer una distinción: una cosa es ser titular de una acción y otra, muy diferente, el modo como se ejerce cada acción.
f) La acumulación de acciones. En principio, cuando un demandante es titular de varias acciones contra un mismo demandado, el modo de ejercerlas es por medio de la llamada acumulación de demandas o acumulación de acciones en un mismo proceso, para ser decididas por el mismo juez usando el mismo procedimiento (ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, art. 88). La pregunta que surge es si este principio general se aplica cuando un demandante es a la vez titular de una acción de responsabilidad civil hereditaria contractual —para el cobro de los perjuicios causados a la víctima fallecida— y de otra acción personal de responsabilidad extracontractual —para el cobro de los perjuicios directos sufridos por los herederos por los mismos hechos y contra los mismos demandados—.
La regla general es la siguiente: las dos acciones se pueden incoar en un mismo proceso, tanto si son contractuales como extracontractuales{192}. Ahora bien, el punto en que de ordinario se presenta confusión es este: como los herederos de la víctima fallecida pueden ejercer dos acciones (la heredada del fallecido para el cobro de los perjuicios causados a él y la acción extracontractual para el cobro de los perjuicios causados a ellos), la pregunta es si pueden tramitar en un mismo proceso las dos demandas. La razón para que la ley lo permita es la siguiente: tienen un trámite procesal similar; el proceso lo integran las mismas partes (unos mismos demandantes y unos mismos demandados); hay pruebas comunes, etc. En estos casos, los principios del derecho procesal permiten, no obligan, por economía procesal, tramitar estas dos demandas en un mismo proceso; es lo que se denomina acumulación de acciones.
La lógica recomienda este trámite común. No obstante, el derecho exige que en este proceso común de ambas acciones no se violen otros principios de la lógica y la equidad como sería que se aprovechara la acumulación de acciones diferentes en cabeza de los herederos, la hereditaria y la personal extracontractual, para cobrar dos veces un mismo daño, que en sana lógica y en derecho es un despropósito que siempre se ha de evitar. Cuando por falta de técnica procesal el demandante, al invocar en su demanda la acción contractual pide la indemnización por daños causados a la esposa e hijos, verbigracia el daño moral sufrido por ellos, incurre en una típica violación de la prohibición de opción y su acción está condenada a fracasar, pues no se puede invocar el incumplimiento de obligaciones contractuales con la víctima fallecida y pedir con fundamento en ello, los daños causados al cónyuge e hijos sobrevivientes. Si se reclaman los perjuicios causados a cónyuge e hijos se debe señalar claramente en la demanda que se lo hace en ejercicio de la acción propia, que es la extracontractual.
En esa misma demanda pueden acumular otra acción y pedir que el demandado pague los daños causados a la víctima fallecida —insistimos que son diferentes de los causados a su cónyuge e hijos sobrevivientes— en ejercicio de la acción de responsabilidad civil contractual que la víctima hubiera ejercido en caso de haber sobrevivido y que ahora, en su nombre o en nombre de la sucesión, ejercen los herederos como continuadores jurídicos del fallecido.
Precisamente en ese sentido se falló en el caso Cárdenas Lalinde. Al casar la sentencia proferida el 14 de marzo de 2000, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, y revocar la correspondiente del juzgado civil del circuito, la Corte condenó a la sociedad demandada a pagar a la sucesión del paciente fallecido la suma de ocho millones de pesos ($ 8.000.000) m/cte., por concepto de “los perjuicios morales que este padeció” solicitados en ejercicio de la acción hereditaria contractual que intentó la viuda.
En cuanto hace a los perjuicios personales reclamados en ejercicio de la acción personal extracontractual por la demandante, la Corte condenó a la sociedad demandada a cancelarle a la viuda del paciente fallecido, “la cantidad de quince millones de pesos ($ 15.000.000) m/cte., como indemnización por los perjuicios morales que le fueron causados directamente en los hechos aquí debatidos”{193} (sin bastardilla el original). La Corte igualmente reconoció a la viuda el lucro cesante sufrido por ella con la muerte de su esposo y desestimó el daño emergente, por falta de prueba válida en el proceso.
Como se ve, si los herederos saben precisar en la demanda la acción que ejercen y los daños que cobran en ejercicio de cada acción, no hay ninguna razón para que no puedan ejercer ambas acciones en un mismo proceso judicial. La Corte, en tono clarificador, se adelanta a las posibles críticas, infundadas en nuestro concepto, de que está permitiendo la opción, que como hemos dicho está prohibida:
“Y no [advierte la Corte], hay que decirlo sin ambages, que esa acumulación de pretensiones violente las reglas procesales que regulan la materia y, mucho menos, las sustanciales que gobiernan la responsabilidad civil. No estas últimas porque si bien los hechos que soportan ambas reclamaciones fueron los mismos, los daños no lo son; la demandante está cobrando dos perjuicios distintos mediante sendas «acciones» de las cuales es titular, tampoco ha confundido el objeto de cada pretensión, toda vez que contractualmente está cobrando el perjuicio sufrido por su causante yextracontractualmente el personal. Por lo demás, no se advierte que en asuntos como el de esta especie exista norma que impida esa modalidad de acumulación de pretensiones ni ella repulsa las prescripciones del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil que regulan la materia”{194} (sin bastardilla el original).
Lo que las partes y el juez deben vigilar celosamente es que no se utilice esta acumulación de pretensiones para que se violen tres principios que son inquebrantables: 1°) que por esta vía los demandantes no estén cobrando dos veces el mismo daño; 2°) que no estén cobrando daños que se cobran por la vía contractual, ejerciendo la extracontractual o viceversa, y 3°) hacer un híbrido, producto de la mezcla de las dos acciones. En el segundo caso se estaría violando el principio que prohíbe la opción, que la jurisprudencia y la doctrina han sentado como principio de la responsabilidad civil. Es cierto y así debe seguir siendo, que los demandantes no pueden escoger a su antojo o capricho el tipo de acción para el cobro de unos perjuicios. No pueden cobrar daños causados por incumplimiento de obligaciones contractuales por la vía extracontractual, porque ésta en un momento determinado les parezca más favorable por su régimen probatorio, carga de la prueba, prescripciones, etc. Los daños causados, por regla general solo se pueden cobrar en ejercicio de la acción civil de responsabilidad, contractual o extracontractual, atendiendo a la naturaleza de los hechos y no sometidos a la potestad de los demandantes{195}.
La prohibición de opción, que consiste en que ningún perjudicado puede escoger el tipo de acción de responsabilidad civil para el cobro de sus perjuicios, exige que se ha de ejercer la acción civil que corresponda atendiendo al tipo de daño que va a cobrar: si propios, siempre la acción personal, si daños causados a la víctima fallecida, será siempre hereditaria.
Por la naturaleza del proceso civil, nuestra legislación le exige al juez que la sentencia sea congruente con las pretensiones de la demanda y los hechos, de modo que si se invocare una pretensión de condena con fundamento en una responsabilidad contractual y en el proceso no resultaren probados todos sus supuestos, el juez ha de absolver al demandado, así se acrediten los supuestos de una responsabilidad aquiliana si esta no ha sido invocada como pretensión dentro de la demanda{196}.
g) Excepciones al principio de la prohibición de opción. Aunque de manera estricta no constituyen excepción a la prohibición, la doctrina señala casos en los que sí puede haber facultad para el perjudicado de escoger entre la vía contractual o la extracontractual, porque de modo simultáneo hay una fuente aquiliana y otra contractual.
Señala García Valdecasa, como supuestos de hecho necesarios para que pueda hablarse de concurrencia de acciones de resarcimiento y consiguiente derecho del perjudicado a optar por cualquiera de ellas, los siguientes:
“1) Que el hecho causante del daño sea al mismo tiempo incumplimiento de una obligación contractual y violación del deber general de no causar daño a otro, es decir, violación de un deber con abstracción de la obligación contractual que se daría aunque esta no hubiese existido. Se excluyen aquellos hechos acaecidos con ocasión de la ejecución de una obligación contractual, pero no dentro o en el marco de ella [...] Por ejemplo el pintor, que aprovecha su estancia en su lugar de trabajo para sustraer objetos de propiedad de quien le contrató.
”2) El perjudicado por efecto de la doble infracción (contractual y delictual) ha de ser la misma persona, es decir, el acreedor contractual. Porque si el incumplimiento del contrato causa daño también a un tercero extraño a la relación contractual, entonces se acumularán dos responsabilidades sobre el deudor: la contractual frente al otro contratante y la delictual frente al tercero, y la posibilidad de una opción queda entonces descartada.
”3) Por último, es también necesario que la doble infracción haya sido cometida por la misma persona, el deudor contractual, porque si en la producción del daño ha colaborado un tercero extraño al contrato, el perjudicado podrá dirigirse, contra los dos, si bien no podrá obtener dos veces la reparación del mismo daño”{197}.
En aplicación de estos principios que permiten la opción por vía excepcional, encontramos los siguientes: incumplimiento del contrato que a la vez es delito penal y los casos de terceros subadquirentes en la acción que tienen contra el productor o vendedor inicial. Veámoslos.
a’) Incumplimiento del contrato tipificado como delito penal. Cuando la conducta del causante del daño es simultáneamente una acción tipificada por el ordenamiento legal como delito y constituye un incumplimiento de una obligación nacida de un contrato, la doctrina ha entendido que en esta hipótesis, sí puede el perjudicado optar por una u otra responsabilidad. La razón es lógica, ya que se dan por un lado todos los presupuestos de la responsabilidad contractual [el daño ha sido causado por una parte a otra por incumplimiento de alguna(s) de las obligaciones del contrato válidamente celebrado]. Tal es el caso, por ejemplo, del arrendatario que con dolo incendia la cosa dada en arriendo. Esa conducta es delito (acción de responsabilidad civil extracontractual) y a la vez constituye incumplimiento de obligaciones específicas nacidas del contrato{198}. O el caso de las lesiones o muerte causadas por el incumplimiento del contrato de transporte de pasajeros.
b’) Acción del subadquirente contra el deudor inicial. Cuando en una cadena contractual, un tercer adquirente de una cosa sufre daños por la cosa adquirida, en primer lugar tiene la acción contractual contra la contraparte por haberle incumplido la obligación, pero como no tiene vínculo contractual con la primera persona su acción es aquiliana. El típico caso se da en el caso de los consumidores frente a los productores. Muchas veces el consumidor final tiene la acción contractual contra el vendedor, de quien adquirió la cosa, pero puede también reclamar contra el fabricante con quien no tiene en estricto sentido un vínculo contractual.
El nuevo Estatuto del Consumidor (ley 1480 de 2011) consagra claramente como derecho del consumidor o usuario (se entiende incluido en el concepto de consumidor el de usuario conforme al art. 5° num. 3 del nuevo Estatuto), el de reclamación, que lo faculta para ir directamente ante el productor, proveedor o prestador para obtener la reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos. Así las cosas, se garantiza el acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el mismo fin, actuando personalmente o por medio de representante o apoderado.
En ese orden de ideas, tanto productor como expendedor serán responsables solidariamente por los daños ocasionados por los defectos de sus productos, sin perjuicio de las acciones de repetición que se generen (art. 20 del nuevo Estatuto). En cuanto a la determinación de responsabilidad por los daños ocasionados por el producto defectuoso, el nuevo Estatuto es claro en su artículo 21, pues establece que el afectado tendrá que demostrar el defecto del bien, la existencia del daño y el nexo causal entre éste y aquél sin tener que demostrar en ningún momento la culpa del productor, proveedor o prestador, con lo cual se evidencia la inclusión de una responsabilidad objetiva a favor del consumidor o usuario, pues el demandado sólo podrá exonerarse de responsabilidad si demuestra una causa extraña.
Lo anterior ha sido previsto en el nuevo Estatuto a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, en procura de contrarrestar el desequilibrio contractual que se presenta en la mayoría de estos tipos de contratos.
h) La prohibición de opción a la luz de la Constitución. Ya se afirmó que el demandante debe precisar muy bien la acción de responsabilidad civil que invoca para cobrar sus perjuicios, pues un error en la técnica de la demanda puede llevar al fracaso sus pretensiones.
No obstante, adviértase que a la luz de nuestra Constitución (art. 228), que establece el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimiento, los jueces deben evitar, en la medida de lo posible, desechar las pretensiones de reparación por sujetarse a rigorismos civilistas de corte decimonónico. En este sentido es significativo el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que reconoció que un pasajero herido en un accidente de tránsito que había invocado equivocadamente en su demanda las normas de la responsabilidad extracontractual sí tenía derecho a la reparación por vía contractual, al interpretar la demanda con fundamento en los hechos del accidente{199}.
La Corte casó la sentencia del tribunal que había rechazado las pretensiones del demandante porque “se equivocó al plantearlas dentro del ámbito de la responsabilidad civil extracontractual pese a que ésta difiere sustancialmente de la de tipo contractual, pertinente para el asunto”{200}.
La Corte recordó que el objeto del procedimiento es hacer efectivos los derechos reconocidos por la ley sustancial, de acuerdo con el artículo 4° del Código de Procedimiento Civil y el 228 de la Constitución, que consagra como principios explícitos de la administración de justicia en Colombia, la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a una tutela judicial efectiva.
Expuso la Corte que la demanda debe “examinarse no insularmente, sino armonizándola con sus razones fácticas y jurídicas” y que son los hechos los que delimitan la causa petendi y hacen parte de la elaboración de la congruencia de la sentencia{201}.
Pide la Corte a los jueces aplicar la Constitución y las leyes adecuadas al caso concreto, así las invocaciones de derecho hechas por las partes sean erradas, pues “el juez está compelido a aplicar la norma correcta{202}, haya sido o no denunciada por la parte”. En el caso que comentamos, la Corte encontró que en la demanda simplemente se narraron los hechos sin calificar si tales daños provenían de un incumplimiento contractual o extracontractual, pero de su lectura se concluye que obviamente fueron producto del incumplimiento del contrato de transporte al no llevar sanos y salvos al lugar de destino a los pasajeros, lo que le permite al juez condenar a la indemnización dándole la denominación correcta. El texto pertinente de la sentencia dice:
“[... ] en ninguna parte del texto del libelo introductorio se bautizó o se le puso nombre a las pretensiones formuladas, sino que simplemente se pusieron a consideración del fallador los hechos antes mencionados, los cuales sin ningún esfuerzo muestran que las pretensiones tienen su génesis en el incumplimiento del contrato de transporte por parte de la empresa demandada.
”Es más, aun en el evento de una denominación incorrecta, dicha circunstancia no tenía porqué repercutir en el tratamiento jurídico del caso, puesto que corresponde al juzgador y no a los litigantes, definir el derecho en conflicto: iura novit curia”{203}.
La Corte, al flexibilizar la interpretación de la demanda o al darle el sentido correcto de acuerdo con los hechos al amparo del citado artículo 28 de nuestra Constitución, no abolió la prohibición de opción. Por el contrario, la reafirmó, pues si el demandante yerra en la calificación de la naturaleza de la acción indemnizatoria llamándola extracontractual siendo contractual o viceversa, el juez debe decidir cuál es la correcta y en su caso aplicar las normas propias de la responsabilidad de que se trate. Si el juez concluye que la demanda invoca la responsabilidad extracontractual, pero en verdad es contractual, ha de resolver la indemnización al tenor de la responsabilidad nacida de los contratos y aplicar los criterios de extensión de perjuicios, prescripciones si las hubiere, mora, etc. Como se ve, la reconducción del caso a la vía correcta es una expresión más de la imposibilidad jurídica de optar por una u otra forma de responsabilidad.
i) Conclusión sobre la prohibición de opción. Analizada así la prohibición de opción en nuestro país, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
1°) El principio de la prohibición de opción sigue vigente en nuestro derecho, pues no pueden los demandantes escoger entre la responsabilidad contractual o extracontractual para el cobro de sus perjuicios. La acción de responsabilidad civil está determinada por la naturaleza de los hechos y por la relación entre las partes.
2°) Rige el principio de que no se puede cobrar dos veces el mismo daño y sí acumular en un mismo proceso la acción hereditaria contractual y la personal extracontractual para el cobro de los respectivos daños causados a la víctima fallecida y a sus sucesores, siempre y cuando se observen los siguientes criterios: a) la demanda ha de presentarse de forma técnica que permita dilucidar con claridad que no se está violando el principio de prohibición de opción, esto es cobrar perjuicios que corresponden a la acción contractual al invocar la acción civil de responsabilidad extracontractual, o viceversa; b) que las partes no cobran dos veces un mismo perjuicio, y c) que no se trate de un contrato de transporte, pues en este caso subsiste la anacrónica restricción del artículo 1006 del Código de Comercio que la prohíbe. A los herederos del pasajero fallecido solo les queda intentar las dos demandas, simultáneas o de forma sucesiva, en las que tampoco se podrán cobrar dos veces un mismo daño ni invocar equivocadamente la acción de responsabilidad civil correspondiente.
3°) El artículo 228 de la Constitución Política que establece la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal cumple un papel muy importante en la aplicación de la responsabilidad civil y en muchos casos permitirá al juez interpretar la demanda y corregir errores de derecho que planteen las partes al no invocar la acción civil de responsabilidad en que fundan sus pretensiones resarcitorias.
4°) Sorprende, en el principio de la prohibición de opción que las dos excepciones sean los casos más frecuentes. En los casos de pasajeros lesionados o fallecidos durante la ejecución del contrato de transporte se dan todos los elementos necesarios para aplicar la excepción a la prohibición de opción, pues de ordinario hay simultáneamente un incumplimiento contractual del transportador de llevar sanos y salvos a los pasajeros y un delito penal de tipo culposo, por las lesiones o muerte causada. Por lo anterior, el pasajero lesionado sí tiene la opción de invocar la vía contractual o la aquiliana, a su elección, por operar la excepción.
Por último, reiteramos que en el caso Cárdenas Lalinde la Corte no dio un viraje sorpresivo en la aplicación del principio de prohibición de opción ni el fallo se ha “llevado de calle una sólida y bien fundada tradición doctrinaria y jurisprudencial”{204}. Por el contrario, este caso reitera jurisprudencia en la materia y confirma los criterios mayoritarios de la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera.
Como se ve, la prohibición de opción, por su carácter técnico, puede resultar asunto bien complejo, pero ningún operador del derecho puede marginarse de conocerlo en profundidad y saberlo distinguir de fenómenos conexos.