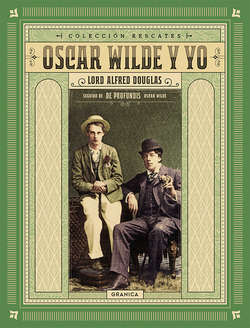Читать книгу Oscar Wilde y yo - Оскар Уайльд, Oscar Wilde, F. H. Cornish - Страница 12
El príncipe del lenguaje
ОглавлениеNo estoy seguro de haber puesto a este capítulo el título que los devotos de Oscar Wilde hubieran deseado. Wilde hablaba de sí mismo llamándose no solo príncipe del lenguaje sino también rey de la vida. Sus críticos no se han creído obligados a discutirle su derecho a tan miríficos dictados y sus enemigos han tolerado esa mistificación. La pandilla de melenudos que rompe en sollozos al solo nombre de Querido Oscar, venerándolo como a santo y mártir, se enorgullece de las distinciones que él mismo se confería y me considerará culpable de negligencia por haber omitido a la cabeza de este capítulo uno de sus títulos; pero la cuestión del Rey de la vida me parece que ya se resolvió de plano en Old Bailey, mientras que, a fuer de puramente literario, el título de Príncipe del lenguaje creo que soy muy dueño de discutirlo también en términos literarios. Ante todo, declaro que voy a tratar a Wilde con espíritu de crítica sensata y moderada.
Si su personalidad y su obra hubiesen quedado abandonadas a sí mismas en vez de convertírselas en objeto de culto por parte de la baja literatura y de las revistas de chismes, Wilde habría ocupado, de todos modos, su jerarquía de escritor en la historia literaria de su país. Los tópicos hoy en circulación, relativos tanto a su carácter personal como a sus escritos, son absurdos y extravagantes: son puntos de vista exagerados, muy por encima de la realidad, y algunas veces incluso opuestos a lo que Wilde mismo hubiera deseado.
Aquellos que con miras de lucro o simplemente por distracción escriben hoy sobre Oscar Fingall O’Flahertie Wills Wilde han hecho de él, ya para siempre, una suerte de Gran Señor de las Letras, para cuya satisfacción había sido creada toda cosa bella y que tenía más derecho que ningún otro a vivir su vida. Uno de sus más recientes biógrafos dice: “Wilde nos ofrece el raro espectáculo de un hombre cuyas facultades principales son las de un espectador, de un catador perfecto; es uno de esos seres para los cuales se han ejecutado las obras maestras de la pintura y escrito las obras maestras de la literatura y con el que secretamente sueña el corazón de todo artista”.
Yo no he visto nunca que nadie le haya reprochado falta de gusto ni escasez de juicio. Hasta sus vicios nos los han presentado como necesarios para el completo desarrollo de aquella alma excepcional, como elementos que contribuyen a la perfección de su obra. Jamás se ha divulgado una mayor impostura. Wilde estaba muy lejos de ser un fanático admirador de la belleza, y es faltar a la verdad, así como suena, decir que la ponía por encima de todo. Nunca le producía satisfacción que otros hubieran compuesto bellos versos o prosa digna de admiración. Cifraba su ambición en escribir él mismo los unos y la otra, no tanto para servir a la causa de la belleza sino para tener derecho a decir que era el único espíritu superior del universo.
No sería justo, sin embargo, culparlo de haber sido avaro de elogios. No había entre sus contemporáneos inmediatos ningún genio de primer orden. Siguiendo la costumbre, admiraba en bloque a Tennyson, Swinburne, Meredith y Pater; pero cuando por casualidad le sucedía expresar en voz alta su admiración —lo que era infrecuente—, siempre tenía buen cuidado de añadir que de estos cinco él era el primero. Aparte esto, había veces que se mostraba halagador y hasta obsequioso; solo que entonces su entusiasmo se dirigía a muertos o a artistas que ejercitaban su talento lejos de la esfera literaria. Sus sonetos a miss Hilen Terry y al difunto Henry Irving son las obras maestras del género. La gran querella de su vida fue su desavenencia con Whistler33, que era de quien aprendía todo cuanto afectaba saber sobre arte, y del que luego dijo que sus obras eran tenidas en mucha más estima de la que merecían. Sobre pintura, considerada en relación con la belleza, no poseía la menor idea. Apreciaba tanto las famosas porcelanas azules de Oxford porque le daban pie para hacer chistes y una ocasión de hablar de sí mismo; de igual modo que su estética no es un conjunto de opiniones sobre el arte sino más bien una teoría destinada a ilustrar su propia personalidad, a sostener sus humos de dilettante. Pese a cuanto se ha dicho y escrito sobre el particular, tanto por el mismo Wilde como por sus admiradores, no hay en sus críticas de arte nada que no hubiera dicho ya Whistler en su Ten o’Clock o que Wilde no hubiera rapiñado en las obras de sus contemporáneos o de antiguos escritores. Para demostrar más claramente lo que quiero decir, tomemos el prólogo de Dorian Gray, que, como se sabe, contiene una serie de aforismos sobre el arte y sobre la crítica según se cree haberlos comprendido Wilde. Citaré algunos nada más:
Un artista es un creador de cosas bellas.
Revelar el arte ocultando al artista, tal es el fin del arte.
El crítico es aquel que puede traducir de otra manera o mediante procedimientos nuevos su impresión sobre las cosas bellas.
Así la más baja como la más alta forma de crítica es un modo de autobiografía.
Aquellos que encuentran feas intenciones en las cosas bellas, son corruptos sin ser simpáticos. Adolecen de una falla.
Hay elegidos para los que las cosas bellas significan solamente: belleza.
Un libro no es moral ni inmoral. Está bien o mal escrito. Eso es todo.
La aversión al realismo del siglo XIX es la rabia de Calibán al no verse la cara en el espejo.
La vida moral del hombre forma parte del sujeto del artista, pero la moralidad del arte consiste en el uso perfecto de un medio imperfecto.
El artista no intenta nunca probar nada. Hasta las cosas verdaderas pueden probarse.
Para el artista los pensamientos y el lenguaje son los instrumentos de un arte.
El vicio y la virtud son los materiales de este arte.
Desde el punto de vista de la forma, el modelo de todas las artes es el de músico. Desde el punto de vista de la sensación, lo es la profesión del cómico.
Lo que el arte refleja realmente, es el espectador y no la vida.
Las diversidades de opiniones sobre una obra de arte demuestran que esta obra es nueva, compleja y vital.
Cuando los críticos difieren entre sí, es cuando el artista está de acuerdo consigo mismo.
Le podemos perdonar a un hombre el haber hecho una cosa útil, en tanto que no la admire. La única disculpa de haber hecho una cosa inútil es admirarla intensamente.
Todo arte es completamente inútil.
Estas observaciones han sido presentadas como el credo de Oscar Wilde, y por hueras y especiosas que sean, lo cierto es que sintetizan lo que algunos llaman su doctrina. Pero basta con examinarlas con un poco de atención para comprobar que no son sino verdades evidentes —o traspuestas—, cuando no simples interpretaciones, brillantemente presentadas, de rancios adagios de crítica. Así, por ejemplo “El artista es un creador de cosas bellas” fue dicho miles de veces antes de que Wilde lanzara sobre el mundo esa máxima como un maravilloso hallazgo. “Revelar al arte ocultando al artista, tal es el fin del arte” es una mediocre variante de ese proverbio que nos enseña que la palabra le fue dada al hombre para ocultar su pensamiento y del añejo dicho de Horacio “Ars est celare artem”.
“Así la más alta como la más baja forma de crítica es un modo de autobiografía” es un pensamiento tomado de Rousseau, puesto que es él quien afirma que todo escrito es esencialmente autobiográfico, mientras que eso de que “Lo que el arte refleja realmente es el espectador y no la vida” procede directa y torpemente del célebre axioma de Shakespeare “La belleza no está en realidad sino en el fondo de los ojos de quien la contempla” (Beauty lies in the eyes of the Beholder).
En cuanto a eso de que no hay libro moral ni inmoral y de que el arte es completamente inútil, no pasa de ser una simple perversión declamatoria, como podrá comprender toda persona de sano juicio. Bueno es saber que ese decálogo —que no figuraba a modo de prólogo a la cabeza del Dorian Gray sino que hubo de ser penosa y laboriosamente compilado cuando el escritor, llegado al pináculo de la gloria, sintió la comezón de pontificar— nos indica claramente la índole de ese hombre que, dotado de un espíritu superficial, relativamente débil e incapaz de profundizar en cosas incluso no muy profundas, no tenía reparo en improvisar acerca de rancios temas, ante su imposibilidad de emitir un pensamiento original para disimular su impotencia creadora. Era uno de esos individuos que se ponen locos de contentos cuando descubren que dos y dos son cuatro, y aparentan descubrir con mayores muestras de regocijo todavía que dos y dos son cinco. En todo cuanto escribió —dejando aparte, naturalmente, sus poemas—, volvemos a encontrarnos con el procedimiento ficticio para deslumbrar imbéciles.
La circunstancia de que no perpetrara nunca nada verdaderamente grande y que se suele atribuir a su pureza se debe más bien a la vacuidad de su talento.
Cuando vio que nadie leía sus poemas abandonó los versos, con alegría, y declaró que un poeta de su genio no tenía nada que hacer escribiendo poesía. Al enterarse, en cambio, de que el público se interesaba por sus conferencias calcadas de Whistler y de William Morris, se puso a redactar conferencias con una energía digna de la más noble causa. Y cuando vio que los directores de teatro se mostraban dispuestos a adelantarle dinero a cuenta de un drama como El abanico de lady Windermere o de una comedia como La importancia de llamarse Ernesto, se lanzó a escribir obras de teatro hasta sudar la gota gorda. Pero era consciente —y con él todos los críticos imparciales de su época— de que estaba muy por debajo de sus pretensiones y que todo el mundo seguía considerándolo más o menos como un aficionado.
Como la mayor parte de los irlandeses, toda su vida estuvo atravesada por crisis de nostalgias que solía llamar “sus remordimientos”. Tenía la impresión de estar desperdiciando las dotes supremas que la naturaleza le había dado, sin comprender que mistificadores como él no poseen tales dotes. Su desesperación rayaba en lo ridículo. A veces el fiasco de su existencia lo hacía llorar, vertiendo lágrimas verdaderas, a las dos de la madrugada, mientras que una hora antes estaba engullendo hortelanos34 como quien engulle ostras y jurando —por un licor de mala muerte— que jamás hubo en este mundo un genio comparable al suyo.
En determinado momento lo superficial llegó ser para él una verdadera obsesión. Se servía a cada paso de la palabra superficial, y en el De Profundis no cesa de clamar “¡La superficialidad es el vicio supremo!”, sin que, por otra parte, esa exclamación intercalada a diestra y siniestra tuviera nada que ver con lo que antecedía ni con lo que seguía. Naturalmente que si estudiamos la psicología del personaje y de la situación, descubriremos que a un hombre como Wilde le resultaría imposible llevar a cabo nunca nada grande, lo cual explica que no lo haya realizado.
Sus pretensiones al título de Príncipe del Lenguaje son absurdas. Escribía versos pasables y una prosa suelta; pero ni en verso ni en prosa aventajaba a muchos hombres de su tiempo, cuyas obras yacen hoy justamente olvidadas. Míster Justice Darling nos dice que “Wilde sabía jugar con las palabras”. Yo daría algo por ver esas juglerías dignas de sobrevivir a una efímera celebridad. A mi juicio, todo cuanto Wilde hizo por la lengua inglesa fue degradar —por el abuso y la ridiculización que hizo de ellas— palabras como exquisito, magnífico, encantador, delicioso, delicado, etc.
A mí me producía un aburrimiento mortal aquel eterno “¡Eres sencillamente admirable!”, lo mismo que con sus “chicos encantadores”, sus “mujeres seductoras”, sus “platos deliciosos”, sus “licores exquisitos”, y todos sus éxtasis generalizados, semejantes a esas arenas movedizas que cubren las olas al claro de Luna.
Propendía, como todo buen irlandés, a confundir sus shalls con sus wills35, y hasta a veces era incapaz de apreciar ciertos idiotismos que cualquier lingüista hubiera cazado al vuelo. Recuerdo haber sostenido con él una larga y violenta discusión sobre el empleo que hace Shakespeare de algunas palabras, cuya fuerza y sentido no se le aclaraban. Convengamos en que tales flaquezas no hablan precisamente de un Príncipe del Lenguaje.
33. La polémica entre ambos se expresa en la siguiente carta de Wilde dirigida al director de Truth (comienzos de enero de 1890): “Muy señor mío: me cuesta trabajo creer que al público le intersen lo más mínimo los alaridos de ‘¡Plagio!’ que salen de tanto en tanto de los labios de la vanidad necia o de la mediocridad incompetente. Aun así, en vista de que el señor James Whistler ha tenido la impertinencia de atacarme a la vez con veneno y vulgaridad en esas páginas, espero que me permita usted afirmar que los asertos contenidos en su carta son tan falsos como ofensivos. La definición de discípulo como aquel que tiene la valentía de sostener las opiniones de su maestro es demasiado vieja para que ni siquiera al señor Whistler se le permita reclamar su autoría, y, en cuanto a tomar prestadas las ideas del señor Whistler sobre el arte, las únicas ideas originales que yo he oído expresar hacían referencia a su superioridad sobre otros pìntores más grandes que él. Es molesto para un caballero tener que atender a las elucubraciones de una persona tan mal educada e ignorante como el señor Whistler, pero ante la publicación de su insolente carta no me quedaba otro remedio. Queda de Ud. Su seguro servidor”. En favor de Whistler ha trascendido una famosa anécdota, que deja mal parado al autor del Dorian Gray:
En una exposición de cuadros de Whistler celebrada en Londres, un crítico de arte manifestaba que una obra le parecía buena, otra mala, y así.
–Amigo –lo interrumpió Whistler– jamás diga que este cuadro es bueno y aquel malo. Diga “Este me gusta”, “Aquel no me gusta” y estará en su derecho. Ahora venga a tomar una copa, que seguro le gustará.
–Me gustaría haber dicho eso –exclamó Wilde con un gesto de aprobación.
–Ya lo dirás, Oscar. Ya lo dirás –respondió socarronamente Whistler.
34. Pajarito de cabeza negra, pardo, manchado de negro en el lomo y con el vientre rojizo.
35. Shall y will sirven para formar el futuro de los verbos. El primero significa que algo se hará u ocurrirá; el segundo, la firme intención de hacerlo, siendo, en consecuencia, el primero de índole objetiva, y el segundo, subjetiva.