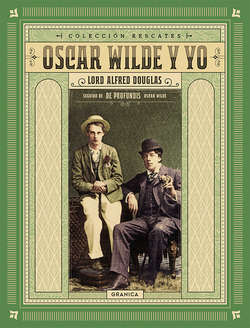Читать книгу Oscar Wilde y yo - Оскар Уайльд, Oscar Wilde, F. H. Cornish - Страница 14
Nuestros amigos comunes
ОглавлениеSegún el libro de Ransome —cuyos pormenores biográficos, como él mismo confiesa, fueron precisados por míster Robert Ross—, Oscar Wilde era hijo de William Wilde, “hecho Knight en 1864, oculista célebre, hombre de gran actividad intelectual, de carácter voluble, mujeriego, dado a la buena vida, enamorado de las estrellas errantes y de las tormentas”.
He aquí ciertamente una manera ingeniosa de presentar a la credulidad popular un carácter francamente antipático. Al padre de Wilde lo hicieron Knight, es verdad, pero solo Dios sabe quién fue su abuelo. Conviene también advertir que, aun dando por sentado que sir William Wilde fue un distinguido oculista, lo cierto es que empezó siendo boticario y durante muchos años regenteó una farmacia en un modesto barrio de Dublín. Los señores Ransome y Ross hacen bien en confesar que era mujeriego, y yo les agradezco el dato si consideramos que William Wilde se vio envuelto en un proceso por haber abusado de una de sus pacientes, sin contar con que todo el mundo ha oído hablar de su reyerta con cierto maligno veterinario que le arrojó a la cara uno de los mejores sarcasmos que jamás hayan salido de la boca de un hombre de chispa.
Quizá no esté de más recordar que jamás he concedido gran importancia a las ventajas de una buena cuna. Cuando tropiezo con alguien simpático, como dé muestras de bien educado no me pongo a averiguar si su padre fue cochero o estuvo en la cárcel por haber robado cucharitas. Pero al mismo tiempo siempre me han inspirado desprecio esos individuos que, no teniendo árbol genealógico, se jactan de descender de una gran familia e inventan toda suerte de leyendas en socorro de sus pretensiones.
Sin embargo debo reconocer, ya que de ello hablamos, que Wilde tuvo siempre buen cuidado de no mencionar, delante de mí, su parentela y jerarquía. Confesaba proceder de la buena burguesía irlandesa y se jactaba de haberse elevado hasta los honores académicos, no gracias al dinero sino únicamente a su talento. Por lo menos así lo hacía al principio de conocernos. Más tarde, después de haber renunciado a la bohemia y a la conquista del gran mundo, comenzó a considerarse como una inmensa figura social, haciéndosele más fácil imaginar que había nacido en cuna aristocrática y que todos los suyos pertenecían a lo que Burke, si no me equivoco, llamó “las grandes clases oficiales”. Yo solía reírme de sus humos y él se plegaba de buena gana, reconociendo, por lo general, que eran estúpidos. Pero lo cierto es que hasta el fin de su vida sostuvo el mito de su origen y de su nobleza, poniendo siempre empeño en afectar aires aristocráticos.
Sus biógrafos, a su vez, han recogido y propalado esa brillante impostura, haciéndole creer a la caterva de papanatas y fervientes admiradores de Oscar Wilde que su ídolo fue lo que aquella señorita del cuento llamaba “un gentleman por derecho propio”.
“Los Wilde”, dice el celoso míster Ransome, “gozaban de la consideración de toda la ciudad de Dublín” y “los compañeros de colegio del niño sabían quién era su padre”. Sí, puede que así fuera, pero por razones muy distintas de las que míster Ransome quiere dar a entender.
Antes de conocerme, Wilde no había sido admitido en la alta sociedad, y aunque durante todo el tiempo de nuestra amistad hiciera esfuerzos desesperados por lograrlo, no lo consiguió sino a medias. Resultaba demasiado snob para que pudiese ser apreciado por aquellos cuyo trato buscaba con ahínco. No he podido comprender jamás cómo un hombre de su talento y de su valor intelectual podía ansiar tan locamente intimar con ciertas personas, de lo más romo y apagado que puede haber en el mundo. Pero lo cierto es que para Wilde no había nada como un lord, y era capaz de apechugar toda suerte de contrariedad con tal de cambiar una o dos palabras con una duquesa. A los comienzos de nuestra amistad no conocía a nadie, y por más que su nombre rodara por las columnas de los periódicos y el Punch reprodujera de cuando en cuando su retrato, jamás se lo veía por aquellos sitios donde en secreto anhelaba ser admitido, aunque para lograrlo tuviera que vender el alma al diablo. Me contaba que en Magdalen había logrado trabar amistad con un duquesito soltero; pero que antes que ese tenue rayo solar hubiera podido iluminar su existencia por espacio de uno o dos años, el duque se casó y la duquesa puso de inmediato fin a aquella intimidad.
La pandilla de amigos personales y de conocidos de Oscar Wilde hubo de chocarme, pues me parecían bastante raros, solo que él me aseguró que eran superiores y muy simpáticos, todos más o menos abocados a la gloria. Con la inexperiencia de la juventud, tomé esto al pie de la letra, atribuyendo mi incapacidad para apreciarlos a mi falta de perspicacia.
En aquel firmamento de personalidades y de genios en que Wilde me introdujo, destacaban, como astros regentes, míster Robert Ross y míster Reggie Turner36. Si se ha de otorgar crédito a las acusaciones emitidas contra mí en el proceso Ransome, cuando Wilde convidaba a esos señores a cenar, lo hacía en Soho, alrededor de una botella de Médoc de un chelín; mientras que cuando yo, lord Alfred Douglas, era su huésped, siempre cenábamos en Casa Willis, en un reservado, con acompañamiento de pasteles importados de Estrasburgo y de un champán de precio exorbitante. Pero la verdad es que los cuatro juntos nos hemos bebido muchos modestos whiskies and soda en el café Royal, donde también almorzábamos sin grandes derroches pecuniarios. Wilde era un glotón insaciable; creo que hubiera podido vaciar en un día las bodegas de un cosechero, y su capacidad digestiva respecto del whisky con soda no tenía límites. Lo más asombroso es que nunca llegaba a emborracharse, aunque desde las cuatro de la tarde hasta las tres de la madrugada no estuviese nunca sereno. Cuanto más bebía, más hablaba, y sin whisky no acertaba a hablar ni a escribir.
Después de los señores Ross y Turner, Wilde me presentó al difunto Ernest Dowson37, que, por la razón que fuera, tenía siempre aspecto de hombre asustado; a míster Max Beerbohm, que se burlaba muy donosamente de cuanto decíamos, y a míster Frank Harris, que por aquel tiempo, lo mismo que hoy, llevaba unos suntuosos tapados de piel y hablaba con ese tono mimoso que tanto divertía a sus amigos. Todos ellos formaban una alegre peña, aunque, por desgracia, muy despreocupada.
Hablaban de poesía, de arte, de política, y ninguno de ellos parecía tener nada que hacer, aunque algunos, según creo, tuviesen sus obligaciones. En una palabra, resultaban muy divertidos.
Con el tiempo, mi amistad con Wilde fue haciéndose más sólida hasta que nos convertimos en íntimos. Yo lo llevé a ver a mi madre, cerca de Ascot, y le presenté a muchas personalidades que él consideraba eminentísimas. Allí conoció también a mi primo, Georges Wyndham, que, si mal no recuerdo, lo invitó a Clouds; y, cediendo a sus reiterados reclamos, le presenté a mi hermano, el vizconde de Drumlanring, que por aquel entonces era chambelán de la reina Victoria. Era imposible encontrar a dos hombres más opuestos que Drumlanring y Wilde. Uno era el dechado del militar, del sportsman, y acaso con algunas de las cualidades del perfecto cortesano, que descollaba por encima de todo, mientras que el otro, a pesar de su raya impecable y de su exagerada elegancia, resultaba una suerte de bohemio que se desvivía por agradar y hacerse el simpático. A mi hermano pareció resultarle divertido y, aunque no pasaran de tres las veces que luego se vieron, transcurrieron años antes de que Wilde dejara de hablar pomposamente de su amigo lord Drumlanring, chambelán de Su Majestad. Le presenté también a mi abuelo, míster Alfred Montgomery, al cual le inspiró desde el primer momento una tan violenta antipatía que se negó rotundamente a volver a verlo.
Además de las personas ya mencionadas, Wilde tenía siempre a mano una retahíla de magníficas amistades, cuyos nombres no se cansaba de sacar a relucir y a quienes atribuía toda suerte de fabulosas riquezas, incluso las del talento. Cuando, por ejemplo, llegaba al almuerzo con algunos minutos de retraso:
—El caso es —decía en disculpa de su impuntualidad— que vengo de pasar una matinée deliciosa con mi querido amigo míster Balsam Bassy, un chico con la figura de un dibujo de Miguel Ángel y el talento de un Benvenuto Cellini. Hubiera querido traérmelo a almorzar con nosotros —“tiene unas ganas locas de conocerte”—, pero precisamente lo estaban esperando en el castillo de su tío, en Devonshire, y tenía que tomar sin demora el tren de las dos y cincuenta.
A esto seguía una larga disertación sobre los talentos de míster Balsam Bassy, sus simpatías, su amenidad, las agudezas que se le ocurrían y los notables poemas que hubiera podido escribir con solo tomarse el trabajo de querer vivir su vida en vez de derrocharla haciéndose el dandi en el gran mundo.
Wilde tenía siempre una media docenita de Balsam Bassy a la vez, y aunque yo solo llegara a conocer a uno de ellos, creo que existían de verdad y que Wilde creía sinceramente lo que inventaba acerca de ellos. El único Balsam Bassy que llegó a presentarme —cierto día que ya no tuvo más remedio, por haber venido el sujeto en cuestión a buscarlo—, durante la cena resultó un gentleman sumamente amable e inofensivo, al cual su tío, un honrado estanciero, le pasaba una pensión de doscientas cincuenta libras al año, pero que no tenía más talento —y no digamos genio— que una caja de fósforos. Cuando le hice notar a Wilde que aquel míster Balsam Bassy no me parecía que justificara mucho el entusiasmo que a él le inspiraba, se puso hecho una furia y me respondió que el solo hecho de ser míster Balsam Bassy amigo suyo debería bastar para abrirle todas las puertas, fuesen las que fuesen. Yo le dije “Es verdad”, y di por terminada la conversación.
Podría trazar una lista interminable de las personas que Wilde conocía de vista; pero acabo de enumerar, sin dejar a uno solo en el tintero, a sus amigos personales, a sus íntimos, a cuantos gravitaban, por decirlo así, alrededor de su persona. Conviene añadir que Wilde conocía a Beardsley, a quien estaba dispuesto a proteger, y a míster Bernard Shaw, que colaboraba a la sazón en el Star. De este último tenía una alta opinión y le predecía un porvenir brillante en una dirección muy distinta de aquella en que ha triunfado.
Si Wilde no hubiera conocido a Shaw, quizás no hubiera escrito jamás El alma del hombre. El socialismo de Bernard Shaw era, por aquellos tiempos, más agresivo y tumultuoso que en nuestros días; a Wilde le agradaba a causa de su originalidad y porque Shaw era irlandés. Aunque moderadamente liberal en apariencia, Wilde fue siempre un rebelde de corazón. “¡Abajo todos aquellos que gozan de honores, y arriba cuantos yacen por tierra!”, era su divisa intelectual. De no haber conocido a Shaw se hubiera guardado sus ideas sobre la cuestión social. Shaw lo inició en una suerte de socialismo de apariencia revolucionaria, pero llamado más que nada a favorecer a los ricos antes que a los pobres. Como la mayoría de las obras de Wilde, El alma del hombre bajo el socialismo defraudará a poco que se la examine con atención. No es ni carne ni pescado ni caza y el principal argumento —la imposibilidad de la dicha humana en tanto no se haya suprimido el altruismo— es precisamente todo lo contrario de la verdad.
Es posible que mi descripción de la peña de Wilde produzca un vivo desencanto a los lectores hechos a la versión Ross-Ransome-Sherard acerca de su género de vida. Resalta la completa ausencia de nombres distinguidos. Pero como lo que estoy escribiendo es verídico y no un cuento de hadas, no tengo más que atenerme a la verdad; en todo el tiempo que traté a Wilde jamás tuvo relación con la flor y nata de sus contemporáneos. Hablaba sin cesar de los más notables como si fueran sus amigos, y a cada paso estaba haciendo alusión a Edward Burne-Jones, a William Morris, a Ruskin, a Meredith, a Tennyson, a Swinburne, a Browning, etc., y dando a entender que tuvo con ellos épocas de verdadera intimidad. No está a mi alcance dilucidar hasta qué punto eso fue cierto; yo no puedo hablar sino del período de su vida durante el cual lo traté y anduve a su lado, es decir, a partir de 1892 hasta su muerte, y afirmo rotundamente que en todo ese tiempo jamás tuvo trato con ninguna de las personas mencionadas. Creo que en algún momento trató con Burne-Jones38; pero las dos veces que vi a este último en Clouds, la quinta de recreo de mi tío míster Percy Wyndham, no lo escuché pronunciar una vez el nombre de Oscar Wilde. Creo que vio a Ruskin en Oxford, pero como hubiera podido verlo cualquier estudiante que tuviera ese antojo. A Browning lo había visto una o dos veces, y lo mismo a Meredith. Dudo que hubiera dirigido la palabra a Tennyson o a Swinburne.
Sin embargo, cualquiera que lo hubiera oído hablar de ellos habría dado por segura esa amistad. Cuando acompañaba a Wilde, antes de su caída y encarcelación, aceptaba de buena fe cuanto me decía sobre su intimidad con esos colosos intelectuales; más tarde noté que jamás nos tropezábamos con ninguno de ellos, que tampoco iban a visitar a Wilde y que tampoco éste iba a verlos.
Un ejemplo de la ostentación que Wilde hacía de su supuesta intimidad con ciertos ilustres lo tenemos en la dedicatoria de una de sus comedias: “A la cara memoria de Robert, conde de Lytton”. Yo sé por míster Neville Lytton, hijo menor del difunto lord Lytton, que su padre apenas había visto una o dos veces a Wilde, y que la dedicatoria lo mismo hubiera podido parecerle muy bien que muy mal.
Otro tanto puede decirse de sus amistades francesas. Se ufanaba de conocer y de tratar a todas las glorias de Francia pero en realidad eso aconteció gracias a haber conocido a algunas en esos almuerzos que dio por la época en que escribía su drama Salomé39. Este particular ha sido claramente dilucidado en los artículos publicados en Francia por Henry de Regnier y el vizconde d’Humiéres.
Al salir de la cárcel todos le volvieron la espalda; pero incluso cuando se hallaba en el apogeo de su gloria, ya he dicho cómo iban las cosas.
Lo que dije a propósito de las eminencias literarias y artísticas tiene también aplicación a las personas del gran mundo. A los 23 años me eligieron miembro de una institución llamada Crubbet Club, cuyo fundador había sido mi primo míster Wilfrid Blunt. El club se reunía una vez al año en casa de míster Wilfrid Blunt, en su finca de Crabbet Park, para jugar tenis y leer poemas compuestos por los socios, con miras a llevarse un premio. Entre los miembros del club figuraban George Curzon —después lord Curzon de Kedlestone—, George Wyndham, George Leweson-Gower —por aquel entonces inspector de la Real Casa, “la trinidad de los Georges” como alguien los llamó en un poema del concurso—; lord Houghton, luego lord Crewe; míster Harry Cust, míster Godfrey Webb, míster Mark Napier, el difunto lord Cains, mister Lulu Harcourt y muchos más. Míster Blunt admitió que Oscar Wilde formara parte del club y aquél asistió a una de las reuniones.
Era costumbre que todo nuevo socio pronunciara un discurso después de la comida, la primera tarde del mitin. Tenía que contestarle un veterano del club. El encargado de responderle a Wilde fue George Curzon, y lo hizo con tanto ingenio e impertinencia que no fue posible convencer luego a Wilde de que asistiese a otra reunión. Como miembro del club, Wilde podía aspirar a conocer a los demás miembros, y efectivamente permaneció allí, en Crabbet, de sábado a lunes. Jamás se olvidó luego de aquel detalle, como tampoco de hablar de sus compañeros de club, designándolos por sus nombres de pila. Pero ninguno de ellos fue a visitarlo a su casa ni lo invitó a la suya, a excepción de George Wyndham, y en las circunstancias que ya he referido.
La única vez que asistí a la asamblea del Crabbet Club tuve por padrino a George Wyndham y fui recibido con toda cortesía por Hubert Howard, muerto más tarde en la batalla de Omdurman. El Crabbet tenía de club solo el nombre. No se pagaba cuota ni derechos de ingreso ni nadie podía ingresar en sus filas sino invitado por míster Wilfrid Blunt, que, con motivo de la reunión anual, hallaba pretexto para una hospitalidad amable y espléndida. Resultó que yo fui el último miembro elegido y que el año de mi ingreso fue el último de existencia del club. Uno de los artículos de sus estatutos declaraba no elegibles a los primeros ministros, los obispos y los virreyes; todo miembro culpable de haber alcanzado una de esas dignidades debía ser expulsado en el acto. No se hablaba de forzados; pero cuando dos miembros—lord Curzon y lord Houghton—fueron nombrados virreyes, y otro —Oscar Wilde— enviado a presidio, míster Blunt dedujo que lo mejor era disolver el Crabbet Club, de suerte que éste no es hoy sino un glorioso recuerdo. De él no quedó más que un libro de poemas premiados —más bien satíricos—, que enriquecería a cualquier bibliófilo. Permítaseme recordar aquí, no sin orgullo, que aquel año resulté vencedor en el torneo de lawn-tennis y compartí los honores del premio de poesía con el difunto míster Godfrey Webb, más conocido familiarmente por el apodo de Webber. Para ser exacto, haré constar que míster Godfrey Webb fue declarado laureado del año y ciñó la corona de laurel, mientras que a mí me concedieron un premio especial por mi poema. El premio consistió en una edición magníficamente encuadernada de los sonetos de Surrey y de Wyatt, que tuve la desgracia de dejar en Nápoles al cuidado de Oscar Wilde con otras muchas obras de valor, al cederle la villa. Después de irme, Wilde vendió o perdió todos esos libros.
Todavía conservo el premio del torneo de lawn-tennis. Consiste en una hermosa copa de plata, de la época de los Georges, con la siguiente inscripción grabada:
RECUERDO DE JUVENTUD Y DE
LA EDAD INGRATA40
CRABBET CLUB
1894
36. Reginald Reggie Turner (1869-1938) fue escritor y miembro del círculo de Oscar Wilde. Fue periodista y escribió novelas, pero será recordado como uno de los pocos amigos que se mantuvieron fieles a Wilde durante su encarcelamiento y que lo apoyó después de su liberación.
37. Ernest Christopher Dowson (1867-1900) fue un poeta, novelista y escritor inglés de relatos breves, asociado al decadentismo. Afectado por la trágica muerte de sus padres, Dowson cayó en una profunda depresión. Robert Sherard lo encontró en un estado calamitoso en un bar y lo llevó a su casa en Catford. Dowson pasó las últimas semanas de su vida en casa de Sherard y murió a causa de un coma alcohólico (o quizás de tuberculosis) a los 32 años. Dowson es dueño de frases más que célebres, espigadas de sus poemas: Days of wine and roses (“días de vino y rosas”) y Gone with the wind (“lo que el viento se llevó”). De este poeta elegíaco habla Rubén Darío en su obra Los raros.
38. A propósito de la condena de Wilde, comenta Richard Ellman, Burne-Jones esperaba que éste se disparase un tiro, y se sintió decepcionado cuando no lo hizo.
39. Salomé es una tragedia bíblica en un acto; se trata de la única obra de Wilde escrita directamente en francés. Representada en París por Sara Bernhardt, fue prohibida en Londres por la censura en la traducción que hizo de ella precisamente Alfred Douglas.
40. En esta inscripción hay un juego de palabras intraducible, basado en la semejanza de crabbed –malhumorado– con Crabbet, nombre de la finca de míster Wilfrid Blunt y del club fundado por él. El texto inglés es el siguiente: IN YOUTH AND CRABBED AGE. CRABBET CLUB. 1894.