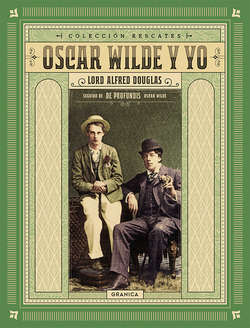Читать книгу Oscar Wilde y yo - Оскар Уайльд, Oscar Wilde, F. H. Cornish - Страница 17
ОглавлениеCapítulo VII
El proceso Wilde
El mundo entero sabe lo que pasó después: el proceso intentado contra mi padre acabó como debía acabar. Wilde, que me había ocultado cuidadosamente su infamia, atribuyó su derrota a una inmunda y odiosa conjura y no al hecho de que mi padre había dicho sencillamente la verdad. Uno de sus biógrafos ha trazado un relato sumamente melodramático de lo sucedido después del fiasco de aquella primera instancia. El escritor de referencia dice:
En aquel momento mi amigo estaba sentado con algunos compañeros en un gabinete particular de la posada de Cadogan (sic), fumando, bebiendo whiskey and soda y esperando. ¿Esperando qué? Ninguno de ellos hubiera podido decirlo (sic). Habían encendido fuego a una mina y hacían lo posible por aturdirse con la esperanza de que no iría a reventar ante sus ojos. Me han referido que, cuando después de un plazo voluntario de varias horas, en la imposibilidad de aguardar más, empezó a entrar por fin en funciones la policía y fue a llamar a la puerta de aquel saloncito de las Armas de Cadogan, todos perdieron súbitamente el color, como al choque de una brusca sorpresa. Entre los amigos de Wilde ni uno solo resultó capaz de explicarle el verdadero significado de la advertencia que le había hecho su abogado, al final del equívoco interrogatorio, ni para obligarlo a comprender que el simple respeto de la moral pública lo obligaba a abandonar inmediatamente Inglaterra. Conviene notar que la orden de detención no se firmó hasta que no hubo salido de Londres, sin él, el último tren de Douvres, haciéndose ya imposible demorar más tiempo su detención.
Las inexactitudes de este relato son tan magníficas como numerosas. En primer lugar, el amigo de este admirable biógrafo no aguardó el cumplimiento de su destino en un saloncito particular de las Armas de Cadogan fumando cigarrillos y bebiendo whiskey and soda con algunos compañeros. Los compañeros de Wilde, por razones que ellos mejor que nadie conocen, huyeron como por ensalmo, como copos de nieve sobre el agua, en el instante preciso de saber que sir Edward Clarke retiraba su demanda contra mi padre. La única persona que permaneció a su lado en aquel instante fui precisamente yo. Nosotros teníamos plena conciencia de que la detención podía sobrevenir como consecuencia de lo que acababa de suceder, y no solo Wilde recelaba que habrían de detenerlo sino que hasta consideraba probable que me detuviesen también a mí. Yo hice cuanto pude por tranquilizarlo, diciéndole que no corríamos peligro ya que él estaba seguro de su inocencia y no menos seguro estaba yo de la mía.
Yo tenía alquilado un departamento en el Cadogan Hotel —¡y no en la posada, con su permiso, míster Sherard!—, en Sloane Street, y allí me llevé a Wilde a la salida de Old Bailey, después de almorzar en el Hotel Holborn. En mi vida había visto hombre más decaído e inquieto por su suerte. No cesaba de asegurarme entre lágrimas que todo aquello no era sino un horrible complot contra él y que la incertidumbre acabaría por matarlo. Yo logré hacerlo entrar en razón, hablándole, desde luego, con ruda franqueza, y para salir de dudas me trasladé a la Cámara de los Comunes con objeto de ver a mi tío Georges Wyndham y tratar de saber qué pensaban hacer las autoridades. Wyndham me recibió en la sala de espera, y después de informarse en la Cámara volvió diciéndome que sir Robert Keid aseguraba que iban a proseguirse inmediatamente las vistas. De vuelta al Cadogan Hotel, encontré allí no a Oscar Wilde sino una carta suya, en la que me comunicaba que había sido detenido, añadiendo que iba a tener que dormir en Bow Street y rogándome que fuese a ver a distintas personas con objeto de que salieran fiadores de él, y que me trasladara a Bow Street y procurase también verlo a él. Tenía intención de reproducir aquí esa carta en facsímil50, pero la disposición legal obtenida por míster Ross me lo impide.
Wilde jamás pensó en salir de Inglaterra hasta que no le dieran libertad bajo fianza. De todos modos no hubiera podido huir pues, desde que salió de Old Bailey aquella mañana, los detectives ya no dejaron de seguirle la pista. Lejos de habernos encerrado para aturdirnos, empleamos la hora que siguió a nuestro almuerzo en visitar a George Lewis, el abogado, para ver si podía hacer algo. Él nos respondió que ya era tarde para intentar nada, y que si hubiéramos ido a consultarle el caso desde un principio se habría limitado a hacer trizas la tarjeta de mi padre y a sugerirle a Wilde que no hiciese tonterías. Si míster Ross atribuye la caída de Wilde a mis malos consejos, resulta curioso que yo le haya recomendado que fuese a ver a míster Lewis. De haberme hecho caso, no hubiera habido proceso. Pero Wilde prefirió ir a ver a míster Humphreys, el abogado de míster Ross, que le aconsejó presentar aquella demanda que lo llevó al desastre.
No creo que las razones que decidieron a sir Edward Clarke a retirarse de los debates del proceso intentado contra mi padre hayan sido, hasta ahora, explicadas. De modo que voy a exponerlas aquí.
Sir Edward Clarke, lo mismo que yo, creía en la inocencia de Wilde. Lo consideraba más o menos chiflado, dispuesto a entregarse a las extravagancias más absurdas únicamente por darse humos de hombre superior, pero no lo hubiera creído capaz de cometer la monstruosidad suprema. Luego de que sir Edward Carson interrogara a Wilde, se celebró un cuarto intermedio, y sir Edward Clarke hizo observar que iba a ser imposible combatir los prejuicios que había generado en el jurado la actitud de Wilde. En el curso del contra examen, sir Edward Carson había hecho amplio uso de El retrato de Dorian Gray; y la lectura en voz alta de varios fragmentos había revelado por parte del autor una tendencia compatible con ciertos vicios. Sir Edward Clarke aconsejó que no se presentara ningún nuevo testimonio contra el marqués de Queensberry en la audiencia del día siguiente, y que se desistiese de la demanda, para lo cual bastaba con reconocer que lo escrito por Wilde en el El retrato de Dorian Gray podía, en efecto, hacer pensar a cualquier lector que su autor simpatizaba con los vicios en cuestión. Se haría valer que mi padre no se había propasado al acusar a Wilde de la práctica de tales vicios; en la tarjeta que le dejó en el Círculo solamente le reprochaba el darse aires de hombre depravado. Sir Edward Clarke opinaba que, procediendo así, la defensa debía darse por satisfecha, y Wilde salvaba su cabeza y disminuía los riesgos de una nueva acción judicial, empeñada esta vez en su contra.
—Si usted se retira ahora —le dijo sir Edward a Wilde—, este asunto dará que hablar por unos días pero, por lo menos, usted tendrá probabilidad de que la justicia dejará de molestarlo. Pero si usted extiende la demanda y lord Queensberry resulta absuelto, le aseguro que no habrá cómo frenarlo...
Míster —después sir— Charles Mathews, que también era abogado de Wilde, fue del mismo parecer que sir Edward, y se resolvió retirar la demanda.
Y sin embargo, al relatar esta parte de los debates, suelen dar a entender que sir Edward Clarke, contrariado, mandó todo al diablo, sin avisarle a Wilde ni recabar su consentimiento. Lo cierto es que Wilde aceptó la propuesta de retirarse y que, lejos de rechazarlo como cliente, tanto sir Edward Clarke como sir Charles Mathews continuaron defendiéndolo en los dos procesos siguientes; y no solo eso, sino que lo defendieron gratuitamente.
De vuelta al Cadogan Hotel, al enterarme de que habían detenido a Wilde, me trasladé a Bow Street, ofreciendo mi fianza para que lo dejaran en libertad provisional. Me respondieron que aquel día aún no podía hablarse de libertad provisional, pero que, en caso de admitírsela más tarde, se exigirían otras garantías además de la mía. Yo me fui a ver inmediatamente a míster —después sir— George Alexander y a míster Lewis Walter, que estaban representando en sus teatros las obras de Wilde, y les pedí que salieran como fianza. En la carta que me había dejado en el Cadogan Hotel, Wilde me rogaba que fuera a ver con ese objeto a dichos señores. Ambos se negaron. Durante el tiempo transcurrido entre su detención y su proceso en Old Bailey tuvieron a Wilde en la cárcel de Holloway, donde, lo mismo que en Bow Street, fui a visitarlo diariamente durante tres o cuatro semanas. Yo era el único que iba a visitarlo. Sus compañeros se habían ido de Inglaterra, su mujer no quería ni oírlo nombrar y sus amistades recorrían Londres gritando a los cuatro vientos que nunca lo habían conocido.
Suelen afirmar que yo lo abandoné. En el proceso Ransome, míster Campbell, fiscal de S. M., tuvo el atrevimiento de decir en mi cara que yo había huido. Si una peregrinación cotidiana y entrevistas diarias con un preso pueden calificarse de fuga y deserción, entonces mis detractores están en lo cierto. Sin la menor intención de favorecerme, cierta persona ha dado al público una carta donde se dice que únicamente mis visitas sacaban a Wilde de su abatimiento. Y he aquí un fragmento de otra, que yo mismo tuve ocasión de escribirle a esa persona:
Vi ayer a Oscar en una sala privada del tribunal de policía. Me entregó las cartas de usted, rogándome que le escribiera para decirle hasta qué punto lo habían conmovido su bondad, su simpatía y su lealtad para con él en esta prueba terrible e inmerecida. Se siente tan enfermo y quebrantado que no tiene fuerzas para escribir. Consagra todo su tiempo a preparar su defensa contra una conspiración diabólica, cuyo poder y extensión parecen ilimitados. No ahondaré su pesar hablándole de las privaciones y sufrimientos que está obligado a sufrir.