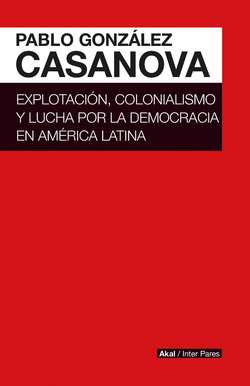Читать книгу Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina - Pablo González Casanova - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa explotación global[1]
Muchos son los que hablan de la desigualdad. Algunos incluso son muy conservadores; pero pocos son los que hablan de la explotación. La enorme diferencia entre esos dos conceptos pasa por lo general inadvertida. Corresponde al secreto más temido por la especie humana. Se encuentra entre los tabúes internalizados por las comunidades de científicos sociales. La desigualdad ayuda a ocultar la explotación. Permite actitudes humanitarias y justicieras a las que difícilmente se oponen las mentes más conservadoras, o a las que sólo pueden oponerse con argumentos que privilegian la libertad sobre la igualdad y que hacen ver con razones “responsables” los inconvenientes de un mundo igualitario. El caso más reciente y brillante de una defensa de la libertad contra la igualdad es el de Dahrendorf. Los enemigos de la igualdad no tienen que oponerse a un ideal que ataca a la relación social predominante: el de un mundo con explotación. Se oponen a un fenómeno que incluso se identifica con las diferencias de la naturaleza y la sociedad y que hoy a los posmodernistas radicales los lleva a aclarar: “Somos partidarios de las diferencias, no de las desigualdades”. Frente a las desventajas de la explotación, la desigualdad aparece precisamente como un fenómeno natural y social, cultural y religioso que puede legitimar al mundo realmente existente. La explotación difícilmente se puede usar con ese propósito. Cualquier intento por justificar la explotación terminará por negar su existencia o por darle una importancia muy secundaria.
Definir la explotación implica, en primer término, reconocer su existencia. En segundo, reconocer su orden de magnitud. El que éste adquiera hoy características globales nos obliga a precisar lo que entendemos por global. El término ha sido vagamente definido y usado con un sentido polisémico. Aquí no sólo lo identificamos con el proceso de mundialización (Samir Amin) o con la evolución más reciente de la “economía-mundo capitalista” (Immanuel Wallerstein), sino con el creciente predominio de organizaciones que se articulan en estructuraciones de carácter mundial o global y que afectan la vida del conjunto de la especie humana y de la naturaleza (Elmar Altvater). El que esas organizaciones y estructuraciones correspondan a sistemas autorregulados es un hecho de la mayor importancia, dado el enorme peso que tienen en el conjunto del sistema-mundo. El que su notable eficacia se haya incrementado en grados que no tienen precedente en la historia humana ni como adaptabilidad ni como precisión ni como alcance, ni como capacidad creadora de políticas macroestructurales y megasistémicas, en nada o poco ha quitado a la relación social de explotación el carácter general de una relación determinada y determinante de la historia y la política del sistema capitalista, de su pasado animal y social y de su futuro incierto.
Analizar el problema de la explotación de unos hombres por otros a escala global tiene hoy un significado nuevo: no sólo permitirá plantear y eventualmente resolver el problema de los explotados, sino el de los seres humanos. También el de la biósfera, el muy simple y llano de la vida en la Tierra. Comprobar que estas hipótesis tienen altas probabilidades de ser ciertas exige precisar su validez, al menos como hipótesis. Contribuir a ese objetivo es el propósito de este texto. Para lograrlo vamos a buscar dos tipos de evidencias: las que hacen imposible pensar en la historia pasada del hombre sin las relaciones de explotación, salvo en periodos y espacios mínimos, y las que hacen imposible pensar en una política de libertad, igualdad y fraternidad, o en una política de democracia sin una política contra la explotación, y por el poder necesario para acabar con las relaciones de explotación como sistema global dominante en las distintas regiones y países del mundo.
La explotación es un concepto con posibilidades heurísticas y prácticas mayores de las que los propios marxistas le han dado. Incluso en las obras de los clásicos no siempre es un concepto central o en torno al cual se busquen las interfases de fenómenos económicos, sociales, políticos, culturales. Hasta nuestros días, y tras la crisis de los proyectos revolucionarios y reformistas que reclamaron representar al pensamiento marxista, en los planteamientos más comunes tiende a ocupar ese papel central el “modo de producción”. En otros, algo pasados de moda, se levantó un monumento a la función automática de “las estructuras sobre las superestructuras”. En otros más, identificados con la Escuela de Fráncfort, se privilegiaron las categorías de la enajenación y la utopía. En los más recientes, a veces autodefinidos como posmodernistas y posmarxistas, se privilegió la categoría del poder y de la inserción del poder en la propia sociedad civil. En todos esos casos se escogieron categorías con menores posibilidades que la explotación para establecer puentes entre el análisis estructural y el histórico; entre las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales; entre la enajenación económica y la teórica o ideológica: entre las luchas políticas, las utopías y los intereses creados deseosos de mantener las relaciones de explotación y capaces para ello no sólo de los máximos actos de represión, sino de cooptación, mediación y mediatización mercantil, política, tecnológica, laboral, organizativa, estructural y sistémica. Se abandonó la relación de explotación no obstante su enorme potencial de pasar de análisis micro a macro y viceversa; de servir a análisis sistémicos e históricos y también a análisis de situaciones y acciones políticas concretas; de comprender los vínculos entre la enajenación de la conciencia y la pérdida de la dignidad; de combinar los análisis de tendencias y las narrativas; de estudiar las reorganizaciones de empresas, mercados y tecnologías y sus repercusiones en las reestructuraciones y megaorganizaciones de los sistemas políticos, de beneficencia y represión social, o en la orientación de la opinión pública y la fragmentación de la conciencia.
El problema, por supuesto, no quedó allí. Si ni los mismos marxistas priorizaban la categoría de explotación, cuando ésta llegó acaso a aparecer y a ser reconocida como un hecho reprobable en los textos no marxistas, se la mencionaba al lado de muchos otros males considerados de igual envergadura, o se le relegaba al orden de los comportamientos aberrantes (déviant) y de los delitos que el propio sistema persigue cuando logra descubrir a los culpables.
Frente a ese ninguneo de la explotación como categoría esencial para la comprensión y construcción de las mediaciones tanto del capitalismo como de aquellas que permitan acercarse a la construcción de un mundo alternativo, hay varios hechos evidentes que es necesario destacar: que la explotación es parte de la historia humana prácticamente desde los principios del neolítico; que no se reduce al concepto de la plusvalía arrancada a los trabajadores, aunque siempre esté relacionada con ella, y que hoy abarca al conjunto del sistema global capitalista en su funcionamiento patológico y autodestructivo y en el tipo de mediaciones que está construyendo.
En el orden biológico, la explotación se identifica con fenómenos de parasitismo y de lo que en biología se llaman colonias. Sucede y acompaña a lo que, también en el orden biológico, se conocen como fenómenos de coevolución, de depredación, por los cuales unas especies privan a otras de sus recursos, de su vida, y eventualmente las someten. Depredación y parasitismo entre los miembros de la misma especie animal no parecen ser tan frecuentes, como son la conquista y colonización entre las “razas” de la especie humana.
En la especie humana la explotación regular y periódica comenzó con la agricultura, cuando “los hombres de a caballo” empezaron a quitarles sus cosechas a los campesinos y entre unos y otros se fueron estableciendo sistemas de “donativos” forzados (recuérdese a Marcel Mauss) y de “protección” impuesta a las voluntades sometidas. Los sometimientos dieron lugar a distintos tipos de explotaciones: tributarias, esclavistas, feudales, asalariadas, que se combinaron con los modos de producción, con los sistemas de colonización y con las estructuras de las empresas productoras y colonizadoras, las cuales por cierto también varían en otras especies animales.
Los parecidos entre el mundo animal y el humano son tan grandes que resulta vergonzoso que hasta ahora la inmensa mayoría de los científicos niegue a la explotación el carácter esencial o central que tiene en la historia de nuestra especie y en su futuro. Si para muchos resulta inaceptable pensar que nuestra sociedad se sustenta en una relación social que casi todas las filosofías consideran inmoral, y para otros es indispensable ocultar por cuanto medio está a su alcance la importancia que la relación de explotación tiene para una sociedad de consumos de lujo y de productos de consumo innecesario, y el hecho de ser el factor central de la pobreza y la extrema pobreza en que viven las cuatro quintas partes de la humanidad, el ninguneo se combina con la indignación cuando se identifica el fenómeno con nuestro comportamiento animal.
Aceptar que vivimos en un mundo en el que una parte muy pequeña de los habitantes se enriquece a costa de la gran o inmensa mayoría y que, a la manera de muchas especies más, organiza con tal propósito todo tipo de depredaciones y de subsistemas parasitarios y “coloniales”, es algo que los seres más poderosos de la Tierra y sus distintos achichincles[2] niegan y vuelven a negar incluso en formas desdeñosas y con un gran self-control.
Todas las razones son endebles, pero las más limitadas consisten en afirmar que somos distintos de los demás animales; salvo en un punto muy importante: que somos animales políticos. Ese argumento viene al caso porque es el único que puede permitirnos explorar las alternativas que existen para que manejemos nuestros conocimientos, informaciones y tecnologías, nuestros símbolos y valores, nuestras estructuras y organizaciones, nuestra conciencia, nuestra moral, nuestra voluntad y nuestra lucidez en formas tales que nos permitan reconocer la verdadera existencia de un mundo de explotadores y explotados, y construir los conceptos, sujetos e instrumentos que busquen cambiar ese mundo y cambiar el conjunto de organizaciones, estructuras y subsistemas que hoy tienden a preservarlo, en formas, estrategias y proyectos en que busquemos maximizar nuestras probabilidades de éxito y minimizar los costos que en represiones y cooptaciones intenten imponernos las fuerzas conservadoras del sistema. Con ese objetivo, plantear el problema hoy nos lleva a destacar algunas diferencias con el marxismo clásico, sobre todo las que existen entre la explotación de entonces y la de ahora, no sólo en lo que se refiere a las relaciones de explotación mismas, sino a los sujetos históricos capaces de terminar con ellas y que al efecto aprovecharán sin duda todos los éxitos y fracasos anteriores para mejorar sus posibilidades de triunfo, sus metas sucesivas y los medios o recursos que les permitan alcanzarlas.
En la época clásica la explotación se planteó sobre todo entre los empresarios y los trabajadores; se expuso como lucha de clase contra clase. En los estudios más profundos o radicales se planteó como insurrección con revolución. Hoy vivimos un mundo en que ha sido mediatizada la lucha de clases, en que se da la explotación sin efectos directos y lineares en la lucha de clases, y en que las insurrecciones no llevan de inmediato a las revoluciones ni éstas parecen viables si no alcanzan a construir sus propias mediaciones pacíficas en la sociedad civil, en el sistema político y en el Estado-nación correspondiente, lo cual es aún incierto, aunque por ningún motivo sea imposible y en cualquier proyecto mínimamente humanista sea deseable. Al mismo tiempo se han mediatizado y globalizado los propios sistemas y subsistemas de explotación, generando nuevas categorías en el mundo, en la explotación y en las alternativas al sistema. En tales condiciones nos encontramos en una situación histórica en que tenemos que precisar cómo se realiza hoy la explotación a partir de la premisa de que no hemos abandonado del todo nuestra condición animal. Además, tenemos que demostrar que la explotación, tal y como hoy se da, no es un hecho más o menos excepcional, sino que se extiende a lo largo del sistema-mundo y afecta profundamente su comportamiento. Y tenemos, en fin, que probar que hay algunas probabilidades de lucha política que nos pueden acercar a la construcción de un mundo sin explotación.
Si colocamos en una perspectiva histórica la etapa en que Marx inició el estudio más profundo y riguroso sobre la explotación de unos hombres por otros, pronto nos percatamos que fue en una época en que la explotación de los obreros en las fábricas del país más avanzado de entonces —que era Inglaterra— se realizaba con una claridad meridiana y sólo con la mediación del mercado de trabajo. Ésta ocultaba al trabajador, y al propio David Ricardo, lo que Marx descubrió: que el empresario le pagaba al trabajador solamente una parte del valor que había producido, y que a la manera de los señores feudales y de los esclavistas, se quedaba con el resto; pero con una ventaja: que no parecía ejercer el tipo de violencia que se ejercía sobre los siervos o esclavos, pues el nuevo trabajador asalariado, libremente se contrataba con él para no morirse de hambre. En todo caso, desde entonces el trabajador prefería ser explotado a ser excluido, como se sigue diciendo hoy. El problema es que muy pronto surgieron núcleos importantes de trabajadores, con algunos intelectuales, que antes de Marx o después de él plantearon el problema de la explotación y el de una sociedad sin explotación o en que al menos disminuyera la explotación. Toda esta historia es bien conocida, como la que vino más tarde, en medio de reformas y de revoluciones.
Lo que resulta necesario es destacar que las sucesivas reformas del capitalismo tuvieron efectos no sólo macroeconómicos, sino globales; alteraron los términos originales de la relación de explotación y los mediatizaron de muchas maneras, entre otras, reorganizando y reestructurando el comercio colonial y el colonialismo, empezando con el que Inglaterra ejercía en Irlanda y acabando con el que el Grupo de los siete (G7) se propone mantener hoy en el mundo entero.
Las dificultades que Marx tuvo para captar la importancia del colonialismo, y los errores que a menudo cometió en el enjuiciamiento de ese fenómeno, han servido ampliamente a los enemigos políticos de su teoría científica para descalificar a ésta como “política” y como “ciencia”. La verdad es que en medio de enormes dificultades eurocentristas, Marx y sus sucesores llegaron a comprender e incluir la mediación colonial en sus análisis de la explotación y sus alternativas, aunque no se dieran siempre cuenta de que se trataba de una mediación que, con muchas más, iniciaba una nueva historia universal de las mediaciones. Estas cobrarían una presencia enorme y sus actores jugarían un papel protagónico que jamás habían realizado con anterioridad ni para comprender ni para cambiar la sociedad y el Estado.
Tras la nueva historia no sólo cambió la estructura de la explotación, sino el conjunto de los sistemas y subsistemas en que opera como relación social característica de todo el sistema o que bajo distintas formas se presenta en las distintas partes del sistema y permite el funcionamiento del conjunto. En las nuevas condiciones cambió, por supuesto, también la lucha contra la explotación. Ya no fue sólo una lucha centrada en la plusvalía; fue una lucha reestructurada, mediatizada y universalizada por el excedente y por la distribución del producto en el interior de las naciones y a escala global.
El gran cambio supuso una redefinición política de la lucha y de los cuatro conceptos principales que expresan distintos tipos de relaciones: la plusvalía, el excedente, el comercio de mercancías, servicios, dinero y capitales, y la distribución del producto y del capital. La plusvalía se refería a un valor creado por el trabajador del que éste sólo recibía una parte, representada por el salario, mientras el capitalista se apropiaba de la otra. Centrar las luchas en esa definición llevaba a enfocarlas en una lucha de clases entre trabajadores y capitalistas que terminaría con el sistema. Mucho tiempo después, Baran y Sweezy pondrían el acento en el “excedente” del producto sobre el costo social necesario para la renovación de la fuerza y los instrumentos de trabajo, haciendo ver que el capital monopólico y el imperialismo integrados disponían del excedente para la inversión y los gastos improductivos de la industria militar y el Estado, para la gran industria de la publicidad y los despilfarros consumistas. Sus planteamientos apuntarían a la más amplia lucha de trabajadores y de pueblos que se habían levantado contra el capitalismo monopólico y contra el colonialismo dirigido por los oligopolios y sus sedes imperiales. Formulaban el problema dentro de una estructura imperialista y monopólica que se había consolidado a escala global, y en la que Baran descubriera la aparición de un centro y una periferia, en que el centro extraía sistemáticamente el excedente de la periferia para defenderse de la tendencia natural a la baja de la tasa de utilidades. Los costos de la reestructuración y del nuevo funcionamiento del capitalismo imperial corrían a cuenta de los trabajadores, en especial los de la periferia mundial. Para lograr esos objetivos, el sistema dominante había capitalizado y monopolizado al colonialismo en sus aspectos comerciales, tributarios, productivos, financieros, monetarios, culturales y políticos. Arghiri Emmanuel sistematizó el análisis de un intercambio desigual por el que los países de la periferia transmiten más valor del que reciben; lo que permite a los países centrales aumentar los ingresos y prestaciones a sus trabajadores y sumar al incremento tecnológico de la producción los ingresos del nuevo multicolonialismo, a fin de disminuir las contradicciones y las luchas internas más peligrosas. Todos estos hechos señalaron un cambio en la dialéctica de la explotación y en sus vínculos con la dialéctica de la distribución: ambas plantearían los nuevos problemas relacionados con el poder y la política.
La dialéctica de la distribución cambió con relación al producto y también al capital. El cambio en la distribución del capital estuvo más directamente ligado a cambios en la estructura del poder. El cambio en la distribución del producto estuvo más directamente ligado a cambios en las mediaciones y represiones políticas y sociales.
La historia de la repartición o distribución del capital y el trabajo se refuncionalizó en las distintas regiones del mundo, en cada una de ellas y en los distintos sectores de la producción. También se refuncionalizó en el sector privado, en el sector público y en el sector social de las economías.
Las luchas que dieron lugar a nuevas reparticiones y distribuciones en la “formación de capital” nunca descuidaron la preservación y el incremento del poder en torno de las grandes empresas monopólicas y sus Estados: dieron prioridad a esas empresas, así como a los aparatos y bases sociales de los Estados penetrados por ellas y que las protegían en el campo militar, financiero, comercial, industrial, tecnológico y científico. Las grandes empresas y las redes empresariales que formaron lograron un alto nivel de protección y de fuerza al contar siempre con los recursos financieros, la tecnología, el trabajo calificado y especializado, la publicidad y el mercado (Richard Barnet). A partir de ellos controlaron al Estado propio en las decisiones principales para preservar y ampliar la acumulación, empezando por los mercados monetarios y financieros, un poder más a su disposición. Si durante ciertos momentos, y en periodos más o menos largos se vieron obligados a ceder terreno en Estados y mercados, la lucha por recuperar los espacios perdidos nunca desapareció, y a fines del siglo XX llevó a un mundo totalmente controlado por los antiguos monopolios articulados con los Estados imperialistas.
Recordar que los problemas de distribución y apropiación no sólo se refieren al producto sino al capital es muy importante para recuperar la verdadera historia del siglo XX y construir una política alternativa que se proponga superar los graves problemas de distribución y apropiación del producto.
En lo que a la distribución del producto se refiere, no es conveniente ver sólo los problemas de mediación sino los de desigualdad, y ambos para comprender los vínculos o las mediaciones sociales de distribución y explotación. El arco de la distribución de los ingresos directos e indirectos para el sector trabajo va desde los trabajadores altamente calificados hasta los excluidos: comprende políticas de estímulo y de privación. Entre las políticas de estímulo estructural y sistémico, las más importantes corresponden al crecimiento de los estratos o sectores medios. Están asociadas a mediaciones a la vez políticas y sociales de los más distintos tipos, en las que destacan el desarrollo de las luchas sindicales legalizadas, el de los sistemas políticos de democracia electoral, partidaria y parlamentaria y el de los Estados benefactores. Su desarrollo es posible con el aumento de la productividad por las tecnologías y con la refuncionalización del colonialismo y las inmensas transferencias de excedente a que éste da lugar. Entre las políticas de privación destacan las del desempleo abierto y encubierto, las de los trabajadores informales e ilegales nativos y migrantes, las de los “marginados” de los beneficios, productos y servicios del progreso o el desarrollo, y las de los “excluidos” de la época neoliberal. Todos ellos corresponden a la vieja categoría de los “pobres” —precursora de “proletarios” en la época del capitalismo clásico—. Hoy incluyen a las cuatro quintas partes de la humanidad.[3]
De los “pobres” y “extremadamente pobres”, excluidos y desposeídos, surge hasta nuestros días una enorme población que “se ofrece a trabajar como sea y en lo que sea”, en condiciones óptimas para sus empleadores: se trata de los explotados de la Tierra que oscilan entre ser explotados y ser excluidos, aunque generalmente sólo se hable de ellos como “pobres” y “extremadamente pobres”, en un ocultamiento institucional y “humanitario” de la explotación universal. Sus bajos salarios, sus largas jornadas de trabajo, la intensidad de su trabajo, la carencia de todo tipo de derechos y prestaciones, la falta de garantías mínimas de higiene, salubridad y seguridad en los lugares de trabajo, y la facilidad con que habiendo perdido todos sus derechos como trabajadores y como ciudadanos pierden sus empleos, siempre precarios, son característicos de estos trabajadores en un mundo con explotación y sin lucha de clases. En ese mundo subsisten los explotados por la clase hegemónica sin que los explotados actúen como clase contra quienes los oprimen y dominan.
La política de distribución en la época del neoliberalismo mejoró su eficiencia y abatió sus costos mediante sistemas de gastos, salarios, prestaciones y servicios focalizados[4] en los que la estratificación y la movilidad ascendente de los trabajadores no beneficiaron a estratos o regiones de poblaciones nacionales, sino que limitaron sus beneficios a poblaciones localizadas en algunos puntos o “nichos” del sistema, estratégicamente ubicados, a modo de feudos y ciudades abiertas con muros de contención poco visibles. Esa política, basada en la teoría y técnica de sistemas autorregulados, no sólo se combinó con la de los trabajadores informales sedentarios y migrantes, o con la del fomento de guerras tribales, religiosas, étnicas, y de otras hegemónicas y electrónicas, sino con nuevas políticas de solidaridad o caridad transnacional que permitieron acabar con muchas instituciones de seguridad social del Estado benefactor sin provocar reacciones o rebeliones unificadas de los empobrecidos.
En todo caso, las nuevas políticas de distribución del producto sacaron de las fábricas las luchas contra la explotación y rompieron el carácter aglutinante de los movimientos obreros al estratificar a los trabajadores y al imponer políticas estructurales que dividieron a los movimientos sindicales en patronales e “independientes”. Las políticas de distribución se combinaron con fenómenos también estructurales de cooptación, corrupción, represión y metamorfosis de los líderes, de las organizaciones de trabajadores y las organizaciones populares, antiimperialistas o socialistas, incluidos muchos de los Estados y aparatos estatales que surgieron de los movimientos obreros, populares y revolucionarios. Para triunfar sobre ellos, las clases dominantes convirtieron a buena parte de sus integrantes en copartícipes de la refuncionalización del “capitalismo de Estado” o del “socialismo de Estado” hasta su recuperación e integración al capitalismo neoliberal, monopólico e imperialista ya convertido en capitalismo global.
Por su parte, los nuevos movimientos de lucha contra la explotación dan hoy prioridad a la construcción de mediaciones en que se vuelva realidad el ideal de una “democracia para todos” (Subcomandante Marcos) y se eliminen las distribuciones basadas en la economía de la cooptación y en los donativos, o en concesiones no acordadas o no consensadas por las mayorías.
Los nuevos movimientos pronto han descubierto que no sólo tienen que enfrentarse a las políticas de distribución del producto, sino a las de distribución de los medios y sistemas de producción, unos y otros relacionados con las fuerzas oligárquicas locales y nacionales y las redes del capitalismo global. Muchas comunidades han descubierto que cuando las crisis y enfrentamientos se agudizan, tienen que proteger sus bienes de consumo y sus bienes de producción.
Así, la lucha contra la explotación sigue siendo una lucha de los trabajadores, pero de los trabajadores unidos a los pueblos, o metidos en ellos como “movimientos sociales”. Lentamente tiende a convertirse en una nueva y extraña lucha por “la democracia de todos”, que si en el terreno político y cultural debe replantear el problema del respeto al pluralismo religioso, ideológico y cultural, o el problema de la unidad en la diversidad, así como el de la construcción de organizaciones y prácticas democráticas en el interior de las propias organizaciones de base y en el control eficiente de las políticas de seguridad, en el orden económico no puede limitarse a plantear el problema de redistribución del producto y tiene que enfrentar también los problemas de una política alternativa de distribución de éste y de nueva distribución de los medios de producción y servicios, en especial los que se refieren al conocimiento.
Los movimientos alternativos emergentes rebasan todas las posibilidades del Estado asistencialista, benefactor y populista. Advierten que la distribución de la producción debe necesariamente complementarse y articularse a la distribución del producto, y no quedarse nada más en ésta. Son ambas las que permiten explicar los fenómenos de la pobreza y de los requerimientos mínimos para luchar seriamente contra la pobreza, por la democracia, por la educación, por el saber-hacer, por la salud, por la vivienda, por el empleo y por una serie de productos y servicios esenciales que permitan construir un estilo de vida mínimamente humano.
Es así como aparece el problema de un sistema mundial de explotación al que los ciudadanos, trabajadores, pueblos y etnias se tienen que enfrentar en cuanto quieran construir una democracia de todos, esto es, una democracia que no se limite a escoger entre dos o más partidos que más o menos cambien algo, o cuyos dirigentes se muevan mucho “para que todo siga igual”, sino que con la libertad electoral y la participación política haga realidad una mejor repartición del producto y de los sistemas de producción de bienes y servicios. Una democracia así tiene que denunciar el mito neoliberal de “los costos sociales” de una supuesta “modernización necesaria” que “va a resolver”, “si la manejan bien los líderes y los pueblos”, “los problemas de la humanidad”.
La conocida retahíla de mentiras tecnocráticas engaña con cada uno de sus términos y en el discurso que con ellos hilvana. Toma de Schumpeter el mito de que es democracia aquella en que los ciudadanos eligen entre dos partidos tan parecidos como el Demócrata y el Republicano en los Estados Unidos, cuando en realidad ambos corresponden a un gobierno de “oligarquías”, “clases políticas”, “élites” y “complejos empresariales-militares” gobernantes que tienen dos partidos a su servicio con los que dividen al pueblo. Toman de Huntington el mito oportunista de que se trata de “los costos inevitables” de la “modernización”, de la “civilización”. Toman de Fukuyama el mito de que la actualidad es “un proceso sin alternativa” que va a durar una eternidad, y toman de los discursos del Banco Mundial y sus intelectuales el mito de que sus políticas, lejos de contribuir a aumentar los problemas de la humanidad, constituyen “un esfuerzo científico”, “técnico”, “honesto” para resolver “tanto” “los problemas de los ricos” “como” “los problemas de los pobres”, “tanto” “los problemas de los países ricos” como “los de los países pobres”.
Muchos autores han comprobado el carácter mundial de la explotación. Varios miles de millones de pobres confirman sus tesis en cuanto miran las relaciones que guardan con los mercados de trabajo, de bienes y servicios. A muchísimos de ellos les ocurre lo que a los campesinos medievales que no relacionan su pobreza con el hecho de que trabajaban para sus empleadores y los jefes de sus empleadores. Pero grandes cantidades tienen una conciencia, y una vivencia confirmada en su vida diaria, del carácter universal de la explotación, en que los caciques y mercaderes locales, apoyados por sus guardias blancas y paramilitares se apoyan también en los gobiernos nacionales y transnacionales para imponerles precios muy bajos a sus productos y muy altos a los que tienen que adquirir en los mercados, o para destruir sus cosechas y sus aperos de labranza a fin de quitarles sus tierras y trabajo, al tiempo que liberan una mano de obra baratísima de migrantes y temporaleros, o para combatir hasta su muerte a los que con una nueva industria les quieren hacer competencia en sus pequeños monopolios locales. Una conciencia semejante, en posible aumento, se da entre los trabajadores industriales y de servicios, calificados y profesionales, sobre todo cuando ven cómo pierden derechos y prestaciones que lograron alcanzar con grandes esfuerzos colectivos e individuales, y quienes al perder llegan a identificar su suerte con “los pobres de la tierra”.
El fenómeno de la explotación se confirma casi todos los días en noticias del Wall Street Journal y del Financial Times. Es objeto de denuncias constantes y periódicas en los debilitados organismos de las Naciones Unidas y en miles de organizaciones no gubernamentales. Su carácter general, característico del sistema-mundo, es sin embargo cuestionado como si “el todo” fuera muy distinto de “las partes”, o “el centro” nada tuviera que ver con “la periferia”, cuando de hecho se trata de un mal universal plenamente comprobable y verificable, no obstante el habitual ocultamiento de las cuentas empresariales, nacionales y mundiales, y el claro papel que cumplen las periferias para alimentar de materia y energía barata a los sistemas centrales dominantes, y para servirles como recipiente de sus desechos.
Entre los cálculos más serios y aproximados del monto de la explotación global se encuentra uno de Samir Amin, quien a fines de los ochenta sostuvo que la transferencia de valor de la periferia al centro del mundo era del orden de 400,000 millones de dólares. Samir Amin, como muchos otros investigadores marxistas, realizó la llamada transformación de los valores en precios de producción. Al hacerlo consideraba como algo implícito que a todas las transferencias internacionales de la periferia al centro se añadían las que en el interior de los países centrales y periféricos hacían los trabajadores a los empresarios. Con un objetivo más limitado, nosotros realizamos un cálculo distinto, que no incursiona en los problemas de la “transformación” y que sólo busca determinar el impacto del neoliberalismo en las transferencias de excedentes. Elaboramos un índice compuesto de transferencias para verificar que la política neoliberal había incrementado el monto de las transferencias a favor de los países centrales. En el cálculo no pudimos incluir el aumento de las transferencias que el neoliberalismo provoca del sector asalariado al no asalariado en cada país y de unos países a otros. Ambos aumentos requieren análisis complementarios que nos vimos obligados a realizar por separado.
El índice internacional de transferencias de excedentes está integrado por los siguientes indicadores, algunos de los cuales cambian de signo para una suma válida, en tanto se refieren a activos netos que se transfieren al exterior: a) servicio de la deuda; + b) transferencias netas unilaterales (invirtiendo signo); + c) efectos de los cambios de precios en el comercio exterior; + d) utilidades netas remitidas (invirtiendo signo); + e) otro capital a corto plazo no incluido en otro indicador (invirtiendo signo); + f) errores y omisiones (invirtiendo signo). La selección de países remitentes o periféricos se hizo con base en la que formuló el Fondo Monetario Internacional. Incluyó a los que considera “países en vías de desarrollo”, expresión que más que un eufemismo, corresponde a una afirmación refutada por los propios informes de la misma organización.
Los países incluidos que transfieren activos netos a los países desarrollados son 41 de África, 23 de Asia, 9 de Europa Central y del Este, 10 del Medio Oriente y 32 de América Latina y el Caribe. Las fuentes consultadas son del propio Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otras organizaciones internacionales.
Nunca con anterioridad, que sepamos, se había elaborado un índice de este tipo: la carga de los intereses y pagos de la deuda, el deterioro de la relación de intercambio, las altas remesas de utilidades de las inversiones extranjeras habían sido objeto de análisis y contabilizaciones separadas, con críticas coincidentes al ocultamiento variado del monto, muy superior en los hechos al de todos los registros fiscales, bancarios, privados y públicos y, desde luego, a las “dimensiones económicas no mensurables”.
El índice —insistimos— arrastra subvaluaciones que es prácticamente imposible superar. Como índice del excedente global internacional, interno y transnacional, deja fuera una forma de explotación esencial y universal, como son las transferencias internas de excedente de los trabajadores a los empresarios, o del sector asalariado al no asalariado, sobre las cuales es prácticamente imposible hacer un cálculo global, aunque existen numerosos estudios de los países y regiones del mundo que permiten generalizaciones de tipo cualitativo y algunas sobre el monto de las transferencias e incluso de la tasa aproximada de explotación.[5] Por lo demás, la captación de datos sólo comprende el periodo que va de 1972 a 1995.
Con todas esas limitaciones, los resultados son suficientes para comprobar, sin refutación mínimamente aceptable, que las políticas neoliberales han contribuido a aumentar las transferencias de excedentes de la periferia al centro del mundo en un orden de magnitud que es superior al de la etapa anterior del capitalismo, conocida como el imperialismo monopólico, ya de por sí considerable en el tristemente famoso “saqueo del Tercer Mundo”.
En efecto, los resultados obtenidos (véanse las tablas 1a y 1b, pp. 175 y 176) muestran que en los cinco años comprendidos entre 1992 y 1995 la transferencia de excedentes (1 billón 364,405 millones de dólares) triplicó la correspondiente al periodo que va de 1972 a 1981, y es superior a cualquiera de los cuatro quinquenios precedentes. El comportamiento de los indicadores considerados por separado arroja resultados parecidos con los distintos significados de cada región e indicador. Sólo por concepto de pago de servicio de la deuda, las transferencias de la periferia al centro pasaron de 97,438 millones de dólares (mdd) en el quinquenio que va de 1972 a 1976, a 775,654 mdd en los cuatro años que median entre 1992 y 1995, es decir, aumentaron 796%. El efecto del cambio de precios del comercio exterior significó, para la periferia, dejar de percibir ingresos por 347,125 mdd de 1972 a 1976, y aumentar esa pérdida hasta 652,596 mdd de 1992 a 1995. Respecto de las utilidades remitidas de la inversión directa, éstas subieron a más del triple, pues pasaron de 31,467 mdd entre 1972 y 1976 a 108,815 de 1992 a 1995. La transferencia de excedentes por el comportamiento del rubro “otro capital a corto plazo” muestra un impresionante aumento y posteriormente una reversión de su tendencia: pasa de 2,984 mdd de 1972 a 1976 hasta 49,002 mdd entre 1982 y 1986, y en los periodos quinquenales siguientes refleja un ingreso anual de capital a la periferia por cerca de 45,000 millones de dólares. Recuérdese que los flujos de capital de corto plazo son altamente especulativos y sirven para desestabilizar a las economías cuando así les conviene. Por concepto de errores y omisiones netos, las transferencias pasan de ingresos netos por 7,798 mdd de 1972 a 1976 hasta 40,813 mdd de 1992 a 1995, con lo que la pérdida también se incrementó en 15 veces. Solamente el rubro de transferencias unilaterales totales (públicas y privadas) muestra una tendencia de ingreso de excedentes, lo que en parte se explica por el hecho de que en este rubro se incluyen tanto los recursos de la llamada “ayuda oficial para el desarrollo” (AOD), como las operaciones unilaterales de las corporaciones privadas, sea el caso de capitalización de empresas matrices y filiales, o de operaciones contractuales o voluntarias. Al mismo tiempo (véase el cuadro 1c, p. 177), es de señalar que mientras la pérdida por términos de intercambio ocupaba el primer lugar en la contribución al total de transferencias, desde 1977 hasta 1995 la contribución principal a las transferencias (más de la mitad del total anual) corresponde al servicio de la deuda.
Algunos indicadores revelan cómo muchos de los cambios son manejados políticamente o por razones de seguridad; otros confirman formas depredadoras y de eliminación de poblaciones para la apropiación de territorios y recursos naturales, como en África; otros se deben a exportaciones de capital de los nativos a los países centrales —como en el Medio Oriente—. En todo caso se confirma que el neoliberalismo ha hecho pagar el costo de la crisis a los países de la periferia, a las fuerzas autónomas, empresariales y estatales que habían iniciado procesos de formación de capital público y social y, sobre todo, a los trabajadores, pueblos y etnias de la periferia mundial, aunque en un proceso que no se limita a la periferia y que está empobreciendo e incluso aumentando la tasa de explotación relativa y absoluta de los trabajadores del centro.
Todos los datos prueban que, sobre todo en la periferia del mundo, la política de globalización neoliberal ha llevado a una redistribución más inequitativa del producto y de los sistemas de producción de bienes y servicios. En México, la participación de los asalariados en el producto interno bruto (PIB) cayó del 35.7% en 1970 al 29.1% en 1996; en Argentina del 40.9% en 1970 al 29.6% en 1987; en Chile del 42.7% en 1970 al 29.1% en 1993; en Perú del 35.6% en 1970 al 20.8% en 1996; en Venezuela del 40.4% en 1970 al 21.3% en 1995; en Filipinas del 37.1% en 1970 al 26.1% en 1993; en Turquía del 29% en 1970 al 18.8% en 1988; en Nigeria del 25.2% en 1973 al 10.7% en 1993, y así sucesivamente. La política neoliberal tuvo efectos adversos para los trabajadores y para los pobres incluso en algunos países centrales, como en Inglaterra e Italia. Pero las pérdidas en estos países fueron inferiores a las de la periferia, y desde niveles más altos. Varios países del G7 se mantuvieron e incluso aumentaron la participación de los asalariados en el PIB entre 1980 y 1996, aunque en años más recientes aparecen signos cada vez más amenazadores, como el desempleo estructural, el crecimiento del trabajo informal o las crisis generales, como la que en 1998 amenazó a Japón. De todos modos, en Estados Unidos y los países industrializados, los que eran pobres en 1979 eran significativamente más pobres en 1989 (Noam Chomsky). Considerando un periodo más amplio, desde fines de los sesenta declinaron los salarios en Estados Unidos. En la Unión Europea pasaron de ser el 76% del PIB a ser el 69%. De mediados de la década de los ochenta a fines de la misma, el hambre en Estados Unidos aumentó 50%, hasta alcanzar a 30 millones de habitantes (Congreso de los Estados Unidos). Según Shaik y Alamet Tonak, de 1980 a 1989, durante la era Reagan-Bush, los ingresos reales y las condiciones del trabajo en Estados Unidos se deterioraron profundamente y “la tasa de plus-valor aumentó más del doble”. En México, la tasa de explotación aumentó 124%, “algo muy pocas veces visto en la historia del capitalismo”, según José Valenzuela.
El pago de la deuda externa y de las transferencias de la periferia al centro no se hace a costa de los países donde el empleo crece con la tecnología. En esos países, lejos de aumentar la “plusvalía relativa”, predomina y aumenta el trabajo sin garantías de tiempo, de intensidad, de higiene, de seguridad, y sin “salarios indirectos” de escuela, salud o alimentación. La explotación absoluta es macroeconómica y global, y el neoliberalismo contribuye a aumentarla y a extenderla con sus nuevas políticas de distribución y apropiación.
La inmensa mayoría de los trabajadores del mundo vive entre el terror del asalariado sin garantías y la exclusión del desempleado extremadamente pobre. Este último, como ha observado con razón Erik Olin Wright, vive la exclusión como una amenaza a su extinción.
La política neoliberal constituye también una redistribución regresiva de los sistemas de producción, de educación, de salud y seguridad social. Entre los muchos indicadores que lo prueban se encuentra la carga creciente que sobre los ingresos y gastos gubernamentales significó el pago de la deuda. Ésta llegó a constituir hasta el 77.52% del presupuesto de gastos gubernamentales en Brasil (1990) y alcanzó al 59.56% del presupuesto de egresos del gobierno en México (1988.) La política neoliberal no sólo aumentó la extracción de excedentes de la periferia al centro y del sector asalariado al no asalariado: aumentó la redistribución inequitativa de los sistemas de producción, empleo calificado y especializado, tecnología, formación de capital, mercados; abatió los iconos y atractores locales y nacionales y dio una publicidad atosigante a las mercancías y sistemas de vida de los productos importados, o producidos por las empresas asociadas e integradas a las trasnacionales.