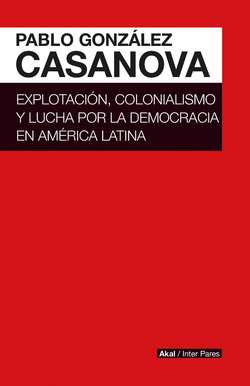Читать книгу Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina - Pablo González Casanova - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa sociedad plural: la democracia en México[1]
MARGINALISMO Y DESARROLLO
El marginalismo, o la forma de estar al margen del desarrollo del país, el no participar en el desarrollo económico, social y cultural, el pertenecer al gran sector de los que no tienen nada, es particularmente característico de las sociedades subdesarrolladas. No sólo guardan éstas una muy desigual distribución de la riqueza, del ingreso, de la cultura general y técnica, sino que con frecuencia —como es el caso de México— encierran dos o más conglomerados socio-culturales: uno superparticipante y otro supermarginal; uno dominante —llámese español, criollo o ladino— y otro dominado —llámese nativo, indio o indígena.[2]
Estos fenómenos, el marginalismo o la no participación en el crecimiento del país, la sociedad dual o plural, la heterogeneidad cultural, económica y política que divide al país en dos o más mundos con características distintas, se hallan esencialmente ligados entre sí y ligados a su vez con un fenómeno mucho más profundo, que es el colonialismo interno o el dominio y explotación de unos grupos culturales por otros. En efecto, el “colonialismo” no es un fenómeno que sólo ocurra a escala internacional —como comúnmente se piensa—, sino que se da en el interior de una misma nación, en la medida en que hay en ella una heterogeneidad étnica, en que se ligan determinadas etnias con los grupos y clases dominantes, y otras con los dominados. Herencia del pasado, el marginalismo, la sociedad plural y el colonialismo interno subsisten hoy en México bajo nuevas formas, no obstante tantos años de revolución, reformas, industrialización y desarrollo, y configuran aún las características de la sociedad y la política nacional.
El marginalismo se puede medir de las más distintas maneras. Los censos mexicanos recogen datos de tipo universal y otros específicos que son de gran utilidad para analizar el fenómeno. Así, registran la población que es analfabeta, la población que no come pan de trigo porque come exclusivamente maíz, o no come ni lo uno ni lo otro —hecho estrechamente vinculado con los niveles de vida y el marginalismo—; la población que no usa zapatos porque usa huaraches o anda descalza; la población en edad escolar que no va a la escuela, la población que no bebe leche ni come carne o pescado.
Algunos de estos indicadores aparecen en todos los censos desde principios de siglo, otros no; pero en cualquier caso, con los que existen podemos tener una imagen del problema actual y de su evolución en la época contemporánea.
I
En primer término, es conveniente precisar cómo el marginalismo, que se da en las ciudades bajo formas por demás impresionantes, características del modo de vivir en las zonas de tugurios y en los “cinturones de miseria”, es un fenómeno que tiende, sin embargo, a asociarse de una manera muy estrecha a la vida rural. La sociedad marginal es predominantemente rural,
• De acuerdo con el censo de 1960, existen en el país 27’987,838 habitantes de seis o más años. De ellos, 17’414,675 son alfabetos y 10’573,163 analfabetos. Entre la población urbana, el número de alfabetos es de 10’749,345; el de analfabetos de 3’426,733. En la población rural, el número de alfabetos es de 6’665,330, y el de analfabetos de 7’146,430. Esto es, que mientras en la población urbana el 76% es alfabeta, en la rural sólo lo es el 48%, y mientras la población urbana sólo cuenta con un 24% de analfabetos, la población rural alcanza un 52%.
Tabla 1. Alfabetismo en la población urbana y rural (1960)
| Urbana-Rural/Sexo | Población de 6 o más años | % | Alfabetos | % | Analfabetos | % |
| Total del país | 27’987,838 | 100 | 17’414,675 | 62.23 | 10’573,163 | 37.77 |
| Hombres | 13’886,456 | 100 | 9’102,747 | 65.56 | 4’783,709 | 34.44 |
| Mujeres | 14’101,382 | 100 | 8’311,928 | 58.95 | 5’789,454 | 41.05 |
| Urbana | 14’176,078 | 100 | 10’749,345 | 75.84 | 3’426,733 | 24.16 |
| Hombres | 6’813,561 | 100 | 5’387,722 | 79.09 | 1’425,839 | 20.91 |
| Mujeres | 7’362,517 | 100 | 5’361,623 | 72.84 | 2’000,894 | 27.16 |
| Rural | 13’811,760 | 100 | 6’665,330 | 48.26 | 7’146,430 | 51.74 |
| Hombres | 7’072,895 | 100 | 3’715,025 | 52.54 | 3’357,870 | 47.46 |
| Mujeres | 6’738,865 | 100 | 2’950,305 | 43.79 | 3’788,560 | 56.21 |
Fuente: Dirección General de Estadística.
• De acuerdo con el mismo censo de 1960, de un total de 34’923,129 habitantes mayores de un año, comían pan de trigo 23’160,216, y no comían pan de trigo 10’618,726. Entre la población urbana comían pan de trigo 14’941,376 y no lo comían 2’184,274; y entre la población rural comían pan de trigo 8’218,840 y no lo comían 8’434,452. Esto es que mientras en la población urbana sólo el 13% no comía pan de trigo, entre la rural se encontraba en esas circunstancias el 51% de los habitantes mayores de un año.
Tabla 2. Características de alimentación y calzado de la población urbana y rural, por sexo (1960)
| Urbana-Rural/ Sexo | Población total | Menores de 1 año | Personas que por costumbre | Usan zapatos | Usan huaraches o sandalias | Andan descalzos | |||
| Comen pan de trigo | Toman uno o más de estos alimentos: carne, pescado, leche y huevos | ||||||||
| Sí | No | Sí | No | ||||||
| Total del país | 34’923,129 | 1,144,187 | 23’160,216 | 10’618,726 | 25’633,520 | 8’145,422 | 21’038,595 | 7’912,170 | 4’828,177 |
| Hombres | 17’415,320 | 586,022 | 11’432,272 | 5’397,026 | 12’705,528 | 4’123,771 | 9’913,380 | 4’878,040 | 2’037,878 |
| Mujeres | 17’507,809 | 558,165 | 11’727,944 | 5’221,700 | 12’927,993 | 4’021,651 | 11’125,215 | 3’034,130 | 2’790,299 |
| Urbana | 17’705,118 | 579,468 | 14’941,376 | 2’184,274 | 14’969,295 | 2’156,355 | 14’446,151 | 1’604,540 | 1’074,959 |
| Hombres | 8’604,990 | 297,230 | 7’235,911 | 1’071,849 | 7’248,978 | 1’058,782 | 6’888,039 | 953,220 | 466,501 |
| Mujeres | 9’100,128 | 282,238 | 7’705,465 | 1’112,425 | 7’720,317 | 1’097,573 | 7’558,112 | 651,320 | 608,458 |
| Rural | 17’218,011 | 564,719 | 8’218,840 | 8’434,452 | 10’664,225 | 5’989,067 | 6’592,444 | 6’307,630 | 3’753,218 |
| Hombres | 8’810,330 | 288,792 | 4’196,361 | 4’325,177 | 5’456,549 | 3’064,989 | 3’025,341 | 3’924,820 | 1’571,377 |
| Mujeres | 8’407,681 | 275,927 | 4’022,479 | 4’109,275 | 5’207,676 | 2’924,078 | 3’567,103 | 2’382,810 | 2’181,841 |
Fuente: Dirección General de Estadística.
• En 1960, de acuerdo con el censo, 25’633,520 habitantes de uno o más años tomaban uno o más de estos alimentos: carne, pescado, leche y huevos; mientras 8’145,422 no tomaban ninguno de ellos. Entre la población urbana comían uno o más de estos alimentos 14’969,295 de habitantes, y no comían ninguno de ellos 2’156,355. Entre la población rural, 10’664,225 habitantes comían uno o más de esos alimentos, mientras 5’989,067 no comían ninguno de ellos. Esto es, que entre la población urbana 87% comía carne, pescado, leche y huevos, y no comía ninguno de estos alimentos el 13%, mientras que entre la población rural los comía del 49% del total y no los comía el 51%.
• En 1960 usan zapatos 21’038,595 habitantes (de uno o más años), usan huaraches o sandalias 7’912,170 y andan descalzos 4’828,177. Esto es, que no usan zapatos 12’740,347 habitantes. Entre la población urbana usan zapatos 14’446,151 habitantes, y no usan zapatos 2’679,499. Entre la población rural usan zapatos 6’592,444, y 10’060,898 no usan. Así, el 84% de la población urbana usa zapatos y no usa zapatos el 16%; mientras sólo el 40% de la población rural usa zapatos y no los usa el 60%. En lo que respecta a la población descalza, asciende a 1’074,959 en las ciudades y a 3’753,218 en el campo, esto es, que mientras en las ciudades el 6% de la población anda descalza, en el campo anda descalza el 23%.
El análisis estadístico de estos indicadores revela que el analfabetismo; el no comer pan de trigo; el no comer carne, pescado, leche ni huevos, y el no usar zapatos o el andar descalzo son fenómenos estrechamente asociados a la vida rural. Se dan, es cierto, en las ciudades, pero no con la intensidad, con la magnitud que se dan en el campo.
II
Por otro lado, el análisis de estos mismos datos revela que la población que no come pan de trigo está vinculada con la que no toma leche; la que no toma leche con la que no usa zapatos, con la que es analfabeta, con la que no come pan de trigo, etc. Hay una especie de marginalismo integral. La población que es marginal en un aspecto tiene altas probabilidades de serlo en todos los demás, constituyendo una inmensa cantidad de mexicanos que no tienen nada de nada.[3]
Tabla 3. Marginalismo por entidades federativas (1960)
| Entidad | Población total | Rural | No comen pan de trigo | No comen 1 o más: carne, leche, huevos | Andan descalzos | No usan zapatos* | Analfabetos |
| Aguascalientes | 243,353 | 97,603 | 102,963 | 88,946 | 9,268 | 50,540 | 32,379 |
| Baja California | 520,165 | 116,102 | 25,323 | 30,142 | 12,134 | 17,320 | 77,000 |
| Baja California (T) | 81,594 | 51,983 | 12,294 | 4,052 | 3,839 | 12,393 | 13,263 |
| Campeche | 168,219 | 61,935 | 18,193 | 15,055 | 16,773 | 53,209 | 43,198 |
| Coahuila | 907,734 | 301,893 | 172,611 | 158,956 | 29,683 | 91,344 | 142,901 |
| Colima | 164,450 | 62,810 | 35,205 | 22,111 | 6,045 | 38,601 | 41,154 |
| Chiapas | 1’210,870 | 915,003 | 412,447 | 213,221 | 637,555 | 832,492 | 584,783 |
| Chihuahua | 1’226,793 | 525,643 | 311,720 | 215,704 | 53,862 | 167,393 | 244,910 |
| Distrito Federal | 4’870,876 | 204,840 | 263,060 | 396,494 | 138,248 | 254,523 | 653,104 |
| Durango | 760,836 | 490,631 | 365,508 | 273,678 | 29,000 | 215,383 | 149,673 |
| Guanajuato | 1’735,490 | 930,007 | 905,753 | 869,997 | 74,460 | 643,674 | 675,165 |
| Guerrero | 1’186,716 | 881,177 | 572,031 | 328,255 | 296,493 | 877,391 | 598,367 |
| Hidalgo | 994,598 | 771,716 | 468,101 | 429,502 | 249,151 | 604,854 | 446,585 |
| Jalisco | 2’443,261 | 1’013,669 | 853,983 | 545,336 | 93,106 | 951,327 | 682,383 |
| México | 1’897,851 | 1’165,135 | 756,364 | 685,537 | 366,771 | 787,389 | 643,478 |
| Michoacán | 1’851,876 | 1’100,061 | 756,830 | 561,443 | 136,494 | 760,686 | 725,154 |
| Morelos | 386,264 | 180,730 | 47,514 | 59,484 | 41,536 | 141,837 | 121,304 |
| Nayarit | 389,929 | 223,698 | 100,035 | 64,242 | 17,782 | 193,576 | 105,861 |
| Nuevo León | 1’078,848 | 319,787 | 150,023 | 50,855 | 37,279 | 113,953 | 168,468 |
| Oaxaca | 1’727,266 | 1’306,360 | 582,833 | 422,838 | 639,104 | 1’383,361 | 828,990 |
| Puebla | 1’973,837 | 1’200,356 | 896,034 | 851,451 | 573,205 | 1’211,571 | 789,993 |
| Querétaro | 355,045 | 255,151 | 208,946 | 200,059 | 19,605 | 199,990 | 161,410 |
| Quintana Roo | 50,169 | 34,398 | 9,433 | 4,807 | 2,468 | 17,320 | 13,897 |
| San Luis Potosí | 1’048,297 | 695,686 | 577,435 | 423,655 | 132,041 | 459,648 | 388,469 |
| Sinaloa | 838,404 | 518,193 | 202,273 | 48,992 | 33,218 | 332,307 | 225,864 |
| Sonora | 783,378 | 332,375 | 60,036 | 35,909 | 22,822 | 80,498 | 148,308 |
| Tabasco | 496,340 | 364,079 | 173,147 | 44,204 | 244,489 | 307,348 | 148,813 |
| Tamaulipas | 1’024,182 | 411,425 | 202,470 | 80,069 | 30,681 | 11,917 | 186,592 |
| Tlaxcala | 346,699 | 194,545 | 198,133 | 187,567 | 126,345 | 185,335 | 106,343 |
| Veracruz | 2’727,899 | 1’648,558 | 610,193 | 442,960 | 699,338 | 905,697 | 993,408 |
| Yucatán | 614,049 | 246,906 | 47,144 | 45,972 | 26,390 | 242,166 | 173,472 |
| Zacatecas | 817,831 | 595,550 | 520,669 | 343,641 | 28,990 | 305,644 | 235,860 |
* Los que usan huaraches, sandalias o andan descalzos.
Tabla 4. Marginalismo de la población rural por entidades federativas (1960)
| Entidad | Población rural | No comen pan de trigo | No toman leche, huevos o carne | Andan descalzos | Son analfabetos | Rango |
| Aguascalientes | 97,603 | 76,722 | 59,207 | 4,784 | 26,828 | 28 |
| Baja California | 116,102 | 9,012 | 12,391 | 2,938 | 27,203 | 27 |
| Baja California (T) | 51,98 | 11,595 | 3,265 | 3,16 | 9,744 | 32 |
| Campeche | 61,935 | 12,986 | 8,769 | 10,103 | 21,72 | 29 |
| Coahuila | 30,893 | 117,843 | 96,66 | 13,344 | 67,291 | 23 |
| Colima | 62,81 | 25,529 | 12,151 | 2,436 | 19,01 | 30 |
| Chiapas | 915,003 | 377,075 | 197,584 | 560,584 | 492,473 | 6 |
| Chihuahua | 525,643 | 219,036 | 120,745 | 31,935 | 144,000 | 14 |
| Distrito Federal | 204,848 | 33,818 | 44,284 | 17,280 | 55,858 | 25 |
| Durango | 490,631 | 296,052 | 205,731 | 20,674 | 114,793 | 17 |
| Guanajuato | 930,007 | 681,947 | 636,623 | 47,495 | 458,148 | 7 |
| Guerrero | 881,177 | 522,788 | 301,168 | 254,102 | 506,480 | 4 |
| Hidalgo | 771,716 | 438,795 | 397,342 | 230,302 | 395,670 | 9 |
| Jalisco | 1’013,669 | 592,346 | 325,741 | 43,458 | 383,866 | 10 |
| México | 1’165,135 | 585,689 | 523,438 | 272,161 | 440,681 | 8 |
| Michoacán | 1’100,061 | 578,194 | 409,347 | 102,486 | 498,594 | 5 |
| Morelos | 180,730 | 37,863 | 43,033 | 28,153 | 62,296 | 24 |
| Nayarit | 223,698 | 84,584 | 49,313 | 12,531 | 72,827 | 21 |
| Nuevo León | 319,787 | 104,002 | 19,484 | 17,087 | 71,658 | 22 |
| Oaxaca | 1’306,360 | 534,877 | 382,420 | 525,294 | 676,953 | 2 |
| Puebla | 1’200,356 | 720,664 | 661,916 | 437,990 | 582,528 | 3 |
| Querétaro | 255,151 | 192,202 | 180,080 | 17,097 | 138,767 | 15 |
| Quintana Roo | 34,399 | 9,233 | 4,688 | 2,295 | 11,690 | 31 |
| San Luis Potosí | 695,686 | 478,361 | 337,068 | 112,993 | 305,305 | 11 |
| Sinaloa | 518,193 | 171,624 | 39,362 | 25,079 | 174,113 | 13 |
| Sonora | 332,375 | 42,956 | 23,408 | 13,567 | 91,295 | 20 |
| Tabasco | 364,079 | 163,158 | 40,320 | 218,072 | 120,796 | 16 |
| Tamaulipas | 411,425 | 155,353 | 48,852 | 15,512 | 101,368 | 18 |
| Tlaxcala | 194,545 | 139,359 | 129,897 | 86,729 | 49,407 | 26 |
| Veracruz | 1’648,558 | 544,311 | 369,124 | 586,909 | 747,049 | 1 |
| Yucatán | 246,906 | 27,801 | 20,259 | 14,275 | 96,730 | 19 |
| Zacatecas | 595,550 | 448,677 | 287,397 | 22,426 | 185,289 | 12 |
III
Si del estado actual del problema pasamos a su análisis en el tiempo, observamos varios hechos muy importantes: aunque la proporción de la población marginal respecto de la población total ha ido disminuyendo a lo largo de estos 50 años —lo que revela un proceso de integración del país—, la cantidad de población marginal ha ido aumentando en números absolutos y, de continuar las tendencias, aumentará todavía más en los próximos años.
Observando la variación relativa de algunos indicadores del marginalismo se advierten los siguientes cambios: a) la población rural constituía el 71.3% del total de la población en 1910; el 69% en 1921; el 66.5% en 1930; el 64.9% en 1940; el 57.4% en 1950; el 49% en 1960; b) la población analfabeta (de 11 o más años) constituía el 75.3% de ese grupo de edad en 1910; el 65.7% en 1921, y el 61.5% en 1930. A partir de esa fecha los censos consideran el analfabetismo de la población de seis o más años. En 1960 sabemos, sin embargo, que la población analfabeta de diez o más años sólo constituye el 33.49% (véase Tabla 5).
Los datos que a continuación se observan son por sí solos significativos de la integración del país a lo largo del periodo llamado de la Revolución mexicana. Desgraciadamente no es fácil encontrar otros datos que permitan establecer series históricas de esa magnitud. Limitándonos, pues, a un periodo más corto (que va de 1930 a 1960, y en ocasiones de 1940 a 1960), encontramos un proceso similar de integración y desarrollo a través de otros indicadores: a) la población analfabeta de seis o más años constituía el 66.6% del total en 1930; el 58.3% en 1940; el 44.1% en 1950; el 37.8% en 1960; b) la población escolar de seis a catorce años que no recibe educación escolar era el 48.7% del total de ese grupo de edad en 1930; el 54.7% en 1940; el 49.5% en 1950; el 36.6% en 1960; c) la población que no come pan de trigo constituía el 56.5% de la población de uno o más años en 1940; el 45.6% en 1950; el 31.4% en 1960, y d) la población que no usa zapatos conformaba el 51.5% en 1940; el 45.7% en 1950, y el 37.7% en 1960 (respecto de la población de uno o más años).
Tabla 5. Población marginal y participante (1930-1960)
| Conceptos | 1930 | % | 1940 | % | 1950 | % | 1960 | % |
| POBLACIÓN TOTAL | 16’532,722 | 100 | 19’653,552 | 100 | 25’791,017 | 100 | 34’923,129 | 100 |
| Urbana | 5’540,631 | 33.5 | 6’896,669 | 35.1 | 10’983,483 | 42.6 | 17’705,118 | 51.0 |
| Rural | 11’012,091 | 66.5 | 12’756,883 | 64.9 | 14’807,534 | 57.4 | 17’218,001 | 49.0 |
| Alfabetismo | ||||||||
| Población menor de 6 años | 3’010,147 | — | 3’433,236 | — | 4’752,275 | — | 6’935,291 | — |
| Población de 6 o más años | 13’542,575 | 100 | 16’220,316 | 100 | 21’038,742 | 100 | 27’987,838 | 100 |
| Alfabeto | 4’525,035 | 33.4 | 6’770,359 | 41.7 | 11’766,258 | 55.9 | 17’414,675 | 62.2 |
| Analfabeta | 9’017,540 | 66.6 | 9’449,957 | 58.3 | 9’272,484 | 44.1 | 10’573,163 | 37.8 |
| Educación | ||||||||
| Población de 6 a 14 años | 3’479,400 | 100 | 4’662,900 | 100 | 6’002,400 | 100 | 8’516,800 | 100 |
| Que recibe educación | 1’789,300 | 51.3 | 2’113,900 | 45.3 | 3’031,700 | 50.5 | 5’401,500 | 63.4 |
| Que no recibe educación | 1’693,100 | 48.7 | 2’549,000 | 54.7 | 2’970,700 | 49.5 | 3’115,300 | 36.6 |
| Conceptos | 1930 | % | 1940 | % | 1950 | % | 1960 | % |
| Alimentación y calzado | ||||||||
| Población menor de 1 año | 261,346 | — | 535,899 | — | 814,370 | — | 1’144,187 | — |
| Población de 1 o más años | 16’291,372 | — | 19’117,653 | 100 | 24’976,703 | 100 | 33’778,942 | 100 |
| Que come pan de trigo | — | — | 8’322,071 | 43.5 | 13’592,780 | 54.4 | 23’160,216 | 68.6 |
| Que no come pan de trigo | — | — | 10’795,582 | 56.5 | 11’383,923 | 45.6 | 10’618,726 | 31.4 |
| Que usa zapatos | — | — | 9’264,450 | 48.5 | 13’567,203 | 54.3 | 21’038,595 | 62.3 |
| Que no usa zapatos | — | — | 9’853,203 | 51.5 | 11’409,500 | 45.7 | 12’740,347 | 37.7 |
| Lengua | ||||||||
| Población menor de 5 años | 2’510,521 | — | 2’864,892 | — | 3’969,991 | — | 4’776,747 | — |
| Población de 5 años o más | 14’042,201 | 100 | 16’788,660 | 100 | 21’821,026 | 100 | 30’146,382 | 100 |
| De habla española | 11’791,258 | 83.9 | 14’297,751 | 85.1 | 19’373,417 | 88.8 | 25’968,301 | 89.95 |
| Indígena monolingüe | 1’185,273 | 8.5 | 1’237,018 | 7.4 | 795,069 | 3.6 | 1’104,955 | 3.66 |
| Indígena bilingüe | 1’065,670 | 7.6 | 1’253,891 | 7.5 | 1’652,540 | 7.6 | 1’925,299 | 6.38 |
| Monolingüe-bilingüe | 2’250,943 | 16.1 | 2’490,909 | 14.9 | 2’447,609 | 11.2 | 3’030,254 | 10.5 |
La conclusión que se deriva del análisis de estas series en sus valores relativos es que tanto la Revolución mexicana como el desarrollo económico del país coinciden con un proceso de integración nacional, de homogeneización de la población y de disminución relativa del marginalismo en los más distintos terrenos. De aquí podemos derivar, y derivamos, conclusiones muy optimistas.
IV
Pero estas circunstancias no impiden, sin embargo, que al contemplar el problema del orden de magnitud de la población marginal, considerada en números absolutos, y al analizar sus tendencias generales, se descubran los siguientes hechos: a) la población rural era de 10’810,000 habitantes en 1910; de 9’870,000 en 1921; de 11’012,091 en 1930; de 12’756,883 en 1940; de 14’807,534 en 1950; de 17’218,001 en 1960; b) la población analfabeta de once o más años era de 7’820,000 en 1910; de 6’970,000 en 1921; de 7’220,000 en 1930; de 7’980,000 en 1960;[4] c) la población analfabeta de seis o más años era de 9’017,540 en 1930; de 9’449,957 en 1940; de 9’272,484 en 1950; de 10’573,163 en 1960; d) la población escolar de seis a catorce años que no recibe educación era de 1’693,100 en 1930; de 2’549,000 en 1940; de 2’970,700 en 1950; de 3’115,300 en 1960; e) la población que no come pan de trigo era de 10’795,582 en 1940; de 11’383,925 en 1950; de 10’618,726 en 1960, y f) la población que no usa zapatos era de 9’853,203 en 1940; de 11’409,500 en 1950; de 12’740,347 en 1960.
V
Por los datos anteriores se deduce que la población marginal de México ha venido creciendo a lo largo de estos 50 años, o ha permanecido numéricamente estancada. De continuar las mismas tendencias, la magnitud del problema de la población marginal será en 1970 como sigue: a) población analfabeta: 10’700,000 (± 600,000); b) población en edad escolar que no recibe educación: 3’650,000 (± 360,000); c) población que no come pan de trigo: 10’600,000 (± 940,000); d) población que no usa zapatos: 14’130,000 (± 120,000).
O para decirlo de otro modo: de continuar las mismas tendencias, México tendrá en 1970 una población analfabeta de una magnitud similar a la que tiene en 1960; una población en edad escolar (de seis a 14 años) que no vaya a la escuela, mayor que la de 1960; una población que no coma pan de trigo igual a la de 1960, y una población que no use zapatos mayor que la de 1960.
VI
Los hechos y tendencias anteriores dan lugar a una interpretación pesimista del proceso social; pero si se manejan en sentido estricto y con visión de conjunto, se tienen que relacionar no sólo con la integración del país —que se advierte en el análisis de números relativos—, sino con el crecimiento absoluto de la población que sí participa del desarrollo. En efecto, el crecimiento lineal o el estancamiento de la población marginal se compagina con un crecimiento exponencial de la población general, y de la población participante del desarrollo. Y el ritmo de incremento de la población participante es mucho mayor que el de la población general y, por supuesto, que el de la población marginal. Estos hechos se observan a través de las siguientes cifras: a) la población total era de 15’160,000 en 1910; de 14’330,000 en 1921; de 16’532,722 en 1930; de 19’653,552 en 1940; de 25’791,017 en 1950; de 34’923,129 en 1960; b) la población urbana era de 4’350,000 en 1910; de 4’470,000 en 1921; de 5’540,631 en 1930; de 6’896,669 en 1940; de 10’983,483 en 1950; de 17’705,118 en 1960; c) la población alfabeta de once o más años era de 2’990,000 en 1910; de 3’560,000 en 1921; de 4’530,000 en 1930; de 15’850,000 en 1960 (de diez o más años); d) la población alfabeta de seis o más años era de 4’525,035 en 1930; de 6’770,359 en 1940; de 11’766,258 en 1950; de 17’414,675 en 1960; e) la población que come pan de trigo era de 8’322,071 en 1940; de 13’592,780 en 1950; de 23’160,216 en 1960; f) la población que usa zapatos era de 9’264,450 en 1940; de 13’567,203 en 1950; de 21’038,595 en 1960; g) la población de seis a 14 años que recibe educación era de 1’789,300 en 1930; de 2’113,900 en 1940; de 3’031,700 en 1950; de 5’401,500 en 1960.
Los datos anteriores nos explican que haya disminuido en forma relativa la población marginal, pues aunque en números absolutos se haya estancado e incluso crecido, paralelamente, y a un ritmo mucho mayor, ha crecido la población participante del desarrollo.
VII
De la dinámica general y la tendencia de estos hechos se da uno cuenta con más claridad, y bajo una perspectiva distinta, cuando se repara en las tasas de crecimiento de la población marginal y de la población participante:
Tabla 6. Tasas de crecimiento de la población marginal y participante (1910-1960)
| Tasas de crecimiento de la población | 1910-1921 | 1921-1930 | 1930-1940 | 1940-1950 | 1950-1960 |
| TOTAL | -5.44 | 15.47 | 18.73 | 31.22 | 35.40 |
| Rural | -8.71 | 11.57 | 15.84 | 16.07 | 16.27 |
| Urbana | 2.69 | 24.07 | 24.47 | 59.25 | 61.19 |
| Analfabeta (De 11 o más años) | -10.78 | 3.58 | 3.49 | 3.49 | 3.49* |
| Alfabeta (De 11 o más años) | 19.14 | 26.93 | 83.41 | 83.41 | 83.41* |
| Analfabeta (De 6 o más años) | 4.79 | -1.87 | 14.02 | ||
| Alfabeta (De 6 o más años) | 49.62 | 73.79 | 48.00 | ||
| Que no comen pan | 5.44 | -6.72 | |||
| Que sí comen pan | 63.33 | 70.38 | |||
| Que no usan zapatos | 15.79 | 11.66 | |||
| Que sí usan zapatos | 16.28 | 95.28 | |||
| Que no reciben educación | 50.55 | 16.54 | 4.86 | ||
| Que sí reciben educación | 18.33 | 43.41 | 78.16 |
* De once o más años (1910, 1921, 1930) y diez o más años 1960. De 1930 a 1960 se considera una tasa media.
Si se observa la tabla anterior, se advierte:
a) Que las tasas de crecimiento de la población participante, consideradas por décadas, son cada vez más altas en los siguientes casos: de la población urbana (periodo 1910-1960); de la población alfabeta de once o más años (periodo 1910-1930); de la población alfabeta de seis o más años (periodo 1930-1960); de la población que come pan de trigo (periodo de 1930-1960); de la población que usa zapatos (periodo 1940-1960); de la población que recibe educación (periodo 1930-1960); b) que las tasas de crecimiento de la población marginal son siempre inferiores (y a veces varias veces inferiores) a las tasas de crecimiento de la población participante, con excepción de la década 1930-1940, en el renglón de la población que no recibe educación; c) que las tasas de crecimiento de la población marginal son negativas —esto es, suponen una disminución absoluta de la población marginal— sólo en el periodo bélico de la Revolución (renglones de población rural y población analfabeta), en que la guerra civil mermó sobre todo a la población rural y analfabeta; en la década 1940-1950 (renglones de población analfabeta) y en la década de 1950-1960 (renglón de la población que no come pan de trigo); d) que las tasas de crecimiento de la población marginal presentan una tendencia creciente en el caso de la población rural (periodo 1910-1960) y analfabeta (1940-1960); y una tendencia decreciente en los siguientes casos: el de la población analfabeta (1921-1940); el de la población que no come pan de trigo (1940-1960); el de la población que no usa zapatos (1940-1960); el de la población que no recibe educación (1930-1960).
Estas tasas de crecimiento descubren los procesos de integración nacional y de participación económica y social en las distintas décadas, y exponen que la velocidad que adquiere la población participante es cada vez mayor, década por década. Revelan, igualmente, que las tasas de crecimiento de la población marginal son decrecientes en la mayoría de los casos, es decir, que la población marginal crece cada vez a una menor velocidad. (Entre las principales excepciones se encuentra la población rural, que tiene tasas crecientes.) Expresan, en fin, que la velocidad con que crece la población participante es superior a la velocidad con que crece la población marginal, y que sin embargo es insuficiente para disminuir en cifras absolutas el número de mexicanos marginales, salvo en las décadas de 1940-1950 —por lo que se refiere a la población analfabeta— y de 1950-1960 —por lo que se refiere a la población que no come pan de trigo.
VIII
Haciendo un balance de todos estos datos se derivan algunas conclusiones muy importantes, directamente vinculadas con los problemas actuales de la política y el desarrollo: a) a la integración del país, a la disminución relativa de la población marginal y al incremento absoluto de la población participante —datos todos ellos halagüeños— corresponde sin embargo un incremento absoluto de la población marginal. Esto es, que si hoy existe en México una proporción menor de población marginal, sin embargo, en números absolutos hay una cantidad mayor de mexicanos marginales que en el pasado, quienes constituyen un problema —económico, cultural y político— de magnitud nacional; y b) que esta población marginal tiende a ubicarse en el campo y a ser marginal no sólo en un aspecto, sino en varios a la vez, con lo que tenemos una población marginal integral, desprovista —según los indicadores que hemos usado— de todos los bienes mínimos del desarrollo, de la alimentación, el calzado, la educación, etc. Ambos hechos constituyen el reto más vigoroso al desarrollo del país y a la política nacional, y dan a la estructura social de México las características de una sociedad dividida en dos grandes sectores: el de aquellos mexicanos que participan del desarrollo, y el de aquellos que están al margen de éste, que son marginales al desarrollo. La dinámica interna de la desigualdad presenta, pues, esta primera característica, que no se puede ignorar en la descripción ni en la explicación de los grandes problemas nacionales.
MARGINALISMO Y SOCIEDAD PLURAL
La sociedad típicamente dual o plural está formada por el México ladino y el México indígena; la población supermarginal es la indígena, que tiene casi todos los atributos de una sociedad colonial. La división entre los dos méxicos —el participante y el marginal, el que tiene y el que no tiene— esboza apenas la existencia de una sociedad plural, y constituye el residuo de una sociedad colonial; no obstante, las relaciones entre el México ladino y el indígena tipifican de una manera mucho más precisa el problema de la sociedad plural y del colonialismo interno. Desgraciadamente, al analizar estos fenómenos encontramos muy pocos elementos: para el análisis de la sociedad plural disponemos de un indicador, el idioma; para analizar el colonialismo interno sólo contamos con indicadores indirectos, que revelan la existencia de una discriminación y explotación semicoloniales.
1. La proporción de mexicanos que no hablan español porque hablan exclusivamente una lengua o dialecto indígena era de 8.5% en 1930; de 7.4% en 1940; de 3.6% en 1950; de 3.66% en 1960 (respecto de la población de cinco o más años). En números absolutos, las cifras son las que siguen: 1’185,273 en 1930; 1’237,018 en 1940; 795,069 en 1950, y 1’104,955 en 1960.
2. La población que hablando una lengua o dialecto indígena habla o “chapurrea” el español, y que, como han observado los antropólogos, es de cultura predominantemente indígena que no pertenece o no está integrada a la cultura nacional, alcanza las siguientes proporciones: 7.6% en 1930; 7.5% en 1940; 7.6% en 1950, y 6.38% en 1960. En números absolutos, las cifras son como siguen: 1’065,670 en 1930; 1’253,891 en 1940; 1’652,540 en 1950, y 1’925,299 en 1960.
3. La suma de la población indígena monolingüe y de la bilingüe constituye en números gruesos, conservadores, el problema de la población indígena, no integrada a la cultura nacional. Su proporción ha variado como sigue respecto al total de población de cinco o más años: 16.1% en 1930; 14.9% en 1940; 11.2% en 1950, y 10.5% en 1960. En números absolutos, las cifras son como siguen: 2’250,943 en 1930; 2’490,909 en 1940; 2’447,609 en 1950, y 3’030,254 en 1960.
Frente a ella, la población de cultura nacional presenta las siguientes características:
1. Es el 83.9% del total de cinco o más años en 1930; el 85.1% en 1940; el 88.8% en 1950; el 89.95% en 1960.
2. En números absolutos corresponde a 11’791,258 habitantes en 1930; a 14’297,751 en 1940; a 19’373,417 en 1950, y a 25’968,301 en 1960 (véase Tabla 4).
Si se observan los datos anteriores, se advierten los siguientes hechos (véase Tabla 7):
1. La proporción de la población indígena monolingüe disminuye de 1930 a 1940 y de 1940 a 1950; vuelve a aumentar de 1950 a 1960.
2. La cantidad de la población indígena monolingüe permanece prácticamente igual a lo largo de estos 30 años. En números absolutos sólo disminuye en 1950 respecto de 1940, pero aumenta de 1950 a 1960, y en 1960 es prácticamente igual a lo que era en 1930.
3. La proporción de la población indígena bilingüe permanece prácticamente igual de 1930 a 1950 y disminuye entre 1950 y 1960. En números absolutos, la población indígena bilingüe tiene un aumento constante década por década y en todo el periodo.
4. La proporción de la población monolingüe y bilingüe, esto es, del total de la población indígena, disminuye década por década y a lo largo del periodo 1930-1960. En números absolutos, aumenta de 1930 a 1940, disminuye de 1940 a 1950 y vuelve a aumentar en 1960.
5. La población de cultura nacional aumenta en números absolutos, década por década y a lo largo del periodo.
De las características de este fenómeno se da uno mejor cuenta si se analizan las tasas de la siguiente tabla:
Tabla 7. Tasas de crecimiento de la población de cultura nacional y de la población indígena (1930-1940)
| Tasas de crecimiento de la población | 1930-1940 | 1940-1950 | 1950-1960 |
| TOTAL | 18.73 | 31.22 | 35.40 |
| Rural | 15.84 | 16.07 | 16.27 |
| Monolingüe | 4.36 | -35.72 | 26.47 |
| Bilingüe | 17.66 | 31.79 | 16.52 |
| Monolingüe-bilingüe | 10.66 | -1.73 | 23.80 |
| De cultura nacional | 18.42 | 35.49 | 34.04 |
Las cifras anteriores nos llevan a concluir:
1. Que las tasas sólo son negativas, y por lo tanto suponen una disminución absoluta en la década 1940-1950, en lo que respecta a la población monolingüe y a la suma de la población monolingüe y bilingüe. Como no es de suponer que en esa década haya disminuido la natalidad o aumentado la mortalidad de los indígenas, parece ser que es la única década en que aumenta el número de aquellos que aprenden español y se integran a la cultura nacional; o bien, que hay una subestimación de la población monolingüe en el censo de 1950, hecho que se puede dar al mismo tiempo que el anterior.
2. En esa misma década de 1940-1950, la población bilingüe y la población nacional alcanzan las tasas más altas de crecimiento, hecho significativo sobre todo en lo que respecta a la población bilingüe, en tanto que parece crecer a expensas de la monolingüe, lo que supone el aprendizaje del español por grandes núcleos de indígenas que conservan sus lenguas y dialectos.
3. En la década de 1950-1960 la población monolingüe crece a un ritmo mucho mayor que la rural; la monolingüe-bilingüe a un ritmo mayor, y la bilingüe a un ritmo igual.
Ahora bien, todos estos datos y los anteriores nos llevan a una conclusión muy sencilla: si bien la proporción de la población indígena disminuye en estos 30 años, en números absolutos aumenta la cantidad de indígenas. La situación parece ser todavía más notable en la última década, en que los censos registran a la vez un aumento relativo y absoluto de la población monolingüe, un aumento absoluto de la población bilingüe, un aumento absoluto de la población indígena en general, y una alta tasa de crecimiento, casi increíble, de la población monolingüe y de la población indígena en general. Es posible considerar que el censo de 1950 subestimó la cantidad de población indígena, y que en realidad había más indígenas en 1950 de los que fueron censados. Este hecho implicaría que la situación real y la evolución del problema indígena en los últimos diez años no es tan grave como parece, que no empeoró el problema indígena y la falta de integración de la población indígena a la cultura nacional, sino que mejoró el registro censal. Pero tal circunstancia no podría servir para negar otro hecho indiscutible: que la solución al problema indígena, no obstante ser uno de los grandes objetivos de la Revolución mexicana, no obstante contar México con una de las escuelas de antropólogos más destacadas del mundo, y con técnicas de desarrollo que han probado su eficacia en lo particular y a pequeña escala, no obstante esto, sigue siendo un problema de magnitud nacional. Es cierto que la proporción de indígenas respecto del total de la población ha venido disminuyendo; pero es no menos cierto que en números absolutos la cantidad de mexicanos que no pertenecen a la cultura nacional ha aumentado de dos a tres millones de 1930 a 1960, y que lejos de ser más pequeño hoy el problema indígena en números absolutos, es mayor en un tercio de lo que era en 1930. De continuar las tendencias, en 1970 tendremos una población monolingüe de 910,000 habitantes (más o menos 20,000) y una población indígena (monolingüe-bilingüe) de 3’130,000 habitantes, es decir, estaremos aproximadamente en la misma situación que ahora.
Y todos estos cálculos resultan conservadores: se basan sólo en los datos censales y en el criterio lingüístico. La realidad los supera en mucho, porque como han observado los antropólogos Isabel H. de Pozas y Julio de la Fuente:
1. Con alguna frecuencia encuentran los investigadores que los datos censales respecto a idioma difieren mucho de la realidad y que la disminución que se observa cada 10 años en la población indígena monolingüe es más bien aparente, porque se censa, como hablantes de español, a indígenas que apenas hablan unas cuantas palabras de este idioma.
2. Porque, con tal criterio (el lingüístico), la población indígena representa el 10% del total en 1960; pero si se toman otros indicadores, no menos importantes para definir al indígena, y ampliamente utilizados por los antropólogos —como la conciencia de pertenecer a una comunidad distinta de la nacional y aislada de las demás, o la cultura espiritual y material de tipo tribal o prehispánico—[5] el número de indígenas “crece hasta llegar al 20% o 25%”, y es en nuestros días de seis y hasta de siete y medio millones de mexicanos.[6]
Este problema es mucho más importante y trascendente de lo que se haya dicho hasta ahora, no sólo por las características esenciales que tiene —sobre las cuales no han hecho énfasis ni la antropología ni la política revolucionaria—, sino porque no se reduce a un problema de los indígenas; es un problema de la estructura nacional, constituye la esencia de la estructura del país y, por lo tanto, no sólo sirve para explicar y analizar la conducta y situación de los indígenas, sino la de los mexicanos en general, y con mucha mayor precisión y probabilidad objetiva que el simple análisis de la estructura de clases o de la estratificación social del país.
SOCIEDAD PLURAL Y COLONIALISMO INTERNO
Evidentemente la ideología del liberalismo, que considera a todos los indígenas como iguales ante el derecho, constituye un avance muy grande frente a las ideas racistas prevalecientes en la Colonia. De la misma forma, la ideología de la Revolución constituye un avance no menos importante frente a las ideas darwinistas y racistas del porfirismo. Hoy el problema indígena es abordado como un problema cultural. Ningún investigador o dirigente nacional de México piensa —por fortuna— que sea un problema racial, innato. La movilidad social y política del país ha llevado a hombres de raza indígena a los más altos cargos y les ha permitido alcanzar el estatus social más elevado en la sociedad mexicana. Este fenómeno se ha dado desde la Independencia y, particularmente, desde la Revolución. Incluso la historiografía nacional y el culto de los héroes han colocado entre sus más altos símbolos a Cuauhtémoc, el líder de la resistencia contra los españoles, y a Juárez, el presidente indio, el constructor del México moderno.
El mismo fenómeno ha sido registrado por los antropólogos a escalas nacionales y locales: los individuos de raza indígena que tienen cultura nacional pueden alcanzar el mismo estatus que los mestizos o los blancos, desde el punto de vista económico, político y de las relaciones personales y familiares. Un hombre de raza indígena con cultura nacional no resiente la menor discriminación por su raza: puede resentirla por su estatus económico, por su papel ocupacional o político; nada más. Los hechos anteriores han llevado a la antropología mexicana a afirmar que el problema indígena es un problema cultural. Esta afirmación representa un avance ideológico frente al racismo predominante de la ciencia social porfiriana. Desde el punto de vista científico, se trata de una afirmación que corresponde a la realidad; sin embargo no la explica en todas sus características esenciales.
El problema indígena es esencialmente un problema de colonialismo interno. Las comunidades indígenas son nuestras colonias internas; son una colonia en el interior de los límites nacionales; pero este hecho no ha aparecido con suficiente profundidad ante la conciencia nacional. Las resistencias han sido múltiples y son muy poderosas. Acostumbrados a pensar en el colonialismo como un fenómeno internacional, no hemos pensado en nuestro propio colonialismo. Acostumbrados a pensar en México como antigua colonia o como semicolonia de potencias extranjeras, y en los mexicanos en general como colonizados por los extranjeros, nuestra conciencia de ser a la vez colonizadores y colonizados no se ha desarrollado. A este hecho ha contribuido la lucha nacional por la independencia —lucha antigua y actual—, que ha convertido a los luchadores contra el coloniaje en héroes nacionales. A oscurecer el fenómeno también ha contribuido, de forma muy importante, el hecho universal de que el coloniaje interno, como el internacional, presenta sus características más agudas en las regiones típicamente coloniales, lejos de las metrópolis, y que mientras en éstas se vive sin prejuicios colonialistas, sin luchas colonialistas, e incluso con formas democráticas e igualitarias de vida, en las colonias ocurre lo contrario: el prejuicio, la discriminación, la explotación de tipo colonial, las formas dictatoriales, el alineamiento de una población dominante con una raza y una cultura, y de otra población —dominada— con raza y cultura distintas. Esto es lo que también ocurre en México: en las áreas de choque, en las regiones en que conviven los indígenas y los “ladinos” se dan el prejuicio, la discriminación, la explotación de tipo colonial, las formas dictatoriales y el alineamiento racial-cultural de las poblaciones dominantes y dominadas. La diferencia más notable que hay con el colonialismo internacional, desde el punto de vista social, es que algunos miembros de las comunidades indígenas pueden escapar física y culturalmente de las colonias internas, irse a las ciudades y ocupar una posición, o tener una movilidad semejante a la de los demás miembros de las clases bajas sin antecedentes indígenas culturales; pero éste es un proceso que se reduce a pocos individuos y que no acaba con el colonialismo interno. El colonialismo interno existe dondequiera que haya comunidades indígenas, y de su existencia puede uno darse cuenta hurgando en los trabajos de los antropólogos mexicanos y viendo cómo en todos y cada uno de ellos se habla de fenómenos que —analizados en forma sistemática— corresponden exactamente a la definición histórica del colonialismo: éstos afectan a los amuzgos, los coras, cuicatecos, chatinos, chinantecos, choles, huastecos, huaves, huicholes, mayas, mayos, mazahuas, mazatecos, nahuas, mixes, mixtecos, otomíes, popolocas, tarahumaras, tarascos, tepehuanos, tlapanecos, tojolabales, totonacas, tzeltales, tzotziles, yaquis y zapotecos, es decir, a una población de varios millones de mexicanos, muchas veces mayor que la que corresponde a las colonias que conserva España.
Tabla 8. Población monolingüe, idiomas y dialectos (1960)
| Idioma o dialecto | Cantidad |
| TOTAL | 1’104,955 |
| Amuzgo | 11,066 |
| Cora | 3,731 |
| Cuicateco | 2,553 |
| Chatino | 10,231 |
| Chinanteco | 23,066 |
| Chol | 32,815 |
| Huasteco | 18,724 |
| Huave | 2,972 |
| Huichol | 3,932 |
| Maya | 81,013 |
| Mayo | 1,837 |
| Mazahua | 15,759 |
| Mazateco | 73,416 |
| Náhuatl | 297,285 |
| Mixe | 34,587 |
| Mixteco | 106,545 |
| Otomí | 57,721 |
| Popoloca | 3,053 |
| Tarahumara | 10,478 |
| Tarasco | 12,432 |
| Tepehuano | 1,766 |
| Tlapaneco | 23,997 |
| Tojolabal | 3,779 |
| Totonaca | 63,794 |
| Tzeltal | 55,951 |
| Tzotzil | 57,235 |
| Yaqui | 545 |
| Zapoteco | 78,763 |
| Zoque | 7,683 |
| Otros | 8,226 |
Tabla 9. Población monolingüe por entidades federativas (1960)
| Entidad | Cantidad |
| Aguascalientes | 3 |
| Baja California | 29 |
| Campeche | 8,396 |
| Coahuila | 12 |
| Colima | 2 |
| Chiapas | 115,844 |
| Chihuahua | 10,973 |
| Distrito Federal | 65 |
| Durango | 1,511 |
| Guanajuato | 298 |
| Guerrero | 98,999 |
| Hidalgo | 101,751 |
| Jalisco | 2,150 |
| México | 35,662 |
| Michoacán | 12,432 |
| Morelos | 710 |
| Nayarit | 5,324 |
| Nuevo León | 11 |
| Oaxaca | 297,319 |
| Puebla | 132,621 |
| Querétaro | 4,437 |
| Quintana Roo | 6,148 |
| San Luis Potosí | 41,087 |
| Sinaloa | 682 |
| Sonora | 1,825 |
| Tabasco | 2,059 |
| Tamaulipas | 11 |
| Tlaxcala | 2,240 |
| Veracruz | 115,940 |
| Yucatán | 66,403 |
| Zacatecas | 3 |
Las formas que presenta el colonialismo interno son las siguientes:
1. Lo que los antropólogos llaman el “centro rector” o “metrópoli” (San Cristóbal, Tlaxiaco, Huauchinango, Sochiapan, Mitla, Ojitlán, Zacapoaxtla) ejerce un monopolio sobre el comercio y el crédito indígena, con “relaciones de intercambio” desfavorables para las comunidades indígenas, que se traducen en una descapitalización permanente de éstas a los más bajos niveles. Coincide el monopolio comercial con el aislamiento de la comunidad indígena respecto de cualquier otro centro o mercado; con el monocultivo, la deformación y la dependencia de la economía indígena.
2. Existe una explotación conjunta de la población indígena por las distintas clases sociales de la población ladina. La explotación es combinada, como en todas las colonias de la historia moderna —mezcla de feudalismo, capitalismo, esclavismo, trabajo asalariado y forzado, aparcería y peonaje, servicios gratuitos—. Los despojos de tierras de las comunidades indígenas tienen las dos funciones que han cumplido en las colonias: privar a los indígenas de sus tierras y convertirlos en peones o asalariados. La explotación de una población por otra corresponde a salarios diferenciales para trabajos iguales (minas, ingenios, fincas de café), a la explotación conjunta de los artesanos indígenas (lana, ixtle, palma, mimbre, cerámica), a discriminaciones sociales (humillaciones y vejaciones), a discriminaciones lingüísticas o por las prendas de vestir; a discriminaciones —como veremos— jurídicas, políticas y sindicales, con actitudes colonialistas de los funcionarios locales e incluso federales, y por supuesto, de los propios líderes ladinos de las organizaciones políticas.
3. Esta situación corresponde a diferencias culturales y niveles de vida que se pueden registrar según sea la población indígena o ladina, aunque el registro de las diferencias no puede practicarse exclusivamente entre la población que habla lenguas indígenas y la que no las habla, en virtud de que una gran parte de la población campesina cercana, no indígena, tiene niveles de vida tan bajos como aquélla.[7]
Así, se advierten entre las comunidades indígenas hechos como los siguientes: economía de subsistencia predominante, mínimo nivel monetario y de capitalización; tierras de acentuada pobreza agrícola o de baja calidad (cuando están comunicadas) o impropias para la agricultura (sierras) o de buena calidad (aisladas); agricultura y ganadería deficientes (semillas de ínfima calidad, animales raquíticos, de estatura más pequeña que los de su género; técnicas atrasadas de explotación, prehispánicas o coloniales (coa, hacha, malacate); bajo nivel de productividad; niveles de vida inferiores a los de los campesinos de las regiones no indígenas (insalubridad, alta mortalidad, alta mortalidad infantil, analfabetismo, raquitismo); carencia acentuada de servicios (escuelas, hospitales, agua, electricidad); fomento del alcoholismo y la prostitución (por los enganchadores y ladinos); agresividad de unas comunidades contra otras (real, lúdica, onírica); cultura mágico-religiosa y manipulación económica (que es la realidad del tequio y de la economía de prestigio) y también, como veremos, manipulación política.
Todos y cada uno de estos fenómenos corresponden a la esencia de la estructura colonial y se encuentran en las definiciones y explicaciones del colonialismo desde Montesquieu hasta Myrdal y Fanon; todas ellas se encuentran dispersas en los trabajos de los antropólogos y viajeros de México, y constituyen el fenómeno del colonialismo interno, característico de las regiones en que conviven el indígena y el ladino, y de la sociedad nacional, en la que hay un continuum de colonialismo desde la sociedad que reviste íntegramente los atributos de la colonia hasta las regiones y grupos en que sólo quedan resabios. Por ello, si el colonialismo interno afecta a tres millones de indígenas —con el criterio lingüístico—, a siete millones con el criterio cultural, a casi doce con el Índice de la Cultura Indocolonial Contemporánea que ideó Whetten,[8] en realidad abarca a toda la población marginal y penetra en distintas formas y con diferente intensidad —según los estratos y regiones— a la totalidad de la cultura, la sociedad y la política en México.
El problema indígena sigue teniendo magnitud nacional: define el modo mismo de ser de la nación. No es el problema de unos cuantos habitantes, sino el de varios millones de mexicanos que no poseen la cultura nacional, y también de los que sí la poseen. De hecho este problema, relacionado con el conjunto de la estructura nacional, tiene una función explicativa mucho más evidente que las clases sociales, en una sociedad preindustrial, donde éstas no se desarrollan aún plenamente con su connotación ideológica, política y de conciencia de grupo, de clase.
MARGINALISMO, SOCIEDAD PLURAL Y POLÍTICA
El marginalismo social y cultural influye y es influido por el marginalismo político. Para entender la estructura política de México es necesario comprender que muchos habitantes son marginales a la política, no tienen política, son objetos políticos, parte de la política de los que sí la tienen; pero no son sujetos políticos en la información, ni en la conciencia, ni en la organización, ni en la acción.
Vamos a tomar dos indicadores de este problema: la información y la votación, dejando para más tarde el análisis del marginalismo respecto de la afiliación en partidos y sindicatos.
1. Las tres principales ciudades de México, que en 1964 tienen aproximadamente el 19% de la población, poseen el 56.3% del tiraje de periódicos; a la Ciudad de México, que tiene el 14.9% de la población, le corresponde el 47.8% del tiraje, o para decirlo de otra forma: de 4’229,413 ejemplares que tiran los periódicos en el país, 2’384,703 corresponden a la Ciudad de México, a Guadalajara y Monterrey. Nada más en la Ciudad de México se tiran dos millones de ejemplares. Al resto del país, con el 81% de la población, corresponde el 43% del tiraje (Tabla 10).
Y si bien es cierto que los grandes periódicos de la capital circulan en el interior de la república, su circulación en provincia es, por término medio, una cuarta parte del tiraje total, que es la más alta proporción de periódicos de mayor circulación en el interior: Excélsior y Últimas noticias, Novedades, El Universal, La Prensa, El Sol (edición matutina y vespertina) y El Heraldo (Tabla 11).
Tabla 10. Las tres principales ciudades y los periódicos (1964)
| Ciudad | Habitantes | % Pob. nal. | Tiraje | % tiraje nal. |
| Ciudad de México | 5’890,204 | 14.9 | 2’019,703 | 47.8 |
| Guadalajara | 1’016,784* | 2.6 | 172,000 | 4.1 |
| Monterrey | 785,784* | 2 | 193,000 | 4.6 |
| Total | 7’692,560 | 19.4 | 2’384,703 | 56.3 |
| México | 39’642,671 | 100 | 4’229,413 | 100 |
| Resto del país | 80.6 |
* Cálculo aproximado.
Fuente: Medios Publicitarios Mexicanos, 1965.
Tabla 11. Principales periódicos de México y su circulación en el interior de la república (1964)
| Periódico | Tiraje | Interior | % |
| Excélsior | 139,291 | 46,388 | 33.3 |
| Novedades | 120,000 | 36,728 | 30.6 |
| El Universal | 139,252 | 21,196 | 15.2 |
| La Prensa | 185,361 | 51,406 | 27.7 |
| El Sol, 1ª ed. | 135,000 | 41,420 | 31.7 |
| El Sol, 2ª ed. | 113,000 | 48,000 | 42.5 |
| El Heraldo | 75,000 | 36,000 | 48.0 |
| Últimas Noticias, 1ª ed. | 93,090 | 3,908 | 4.2 |
| Últimas Noticias, 2ª ed. | 48,754 | 0,866 | 1.8 |
| TOTAL | 1’048,748 | 285,912 | 27.3 |
Fuente: Medios Publicitarios Mexicanos, 1965.
Como es natural, la circulación se limita fundamentalmente a la población urbana, con lo que el 50% de la población, o más, carece de la información periodística que es básica para estar enterado, para tener el tipo de información —nacional e internacional— que es característica de la política del siglo XX. Y aunque algunos piensen, como Lerdo de Tejada, que entre la prensa que tenemos y el pueblo, lo mejor es el desierto, la verdad es que el aislamiento, la falta de comunicación y la ausencia de los males de una moderna enajenación sólo dan pábulo a un tipo de enajenación y de ignorancia política propios de la sociedad cerrada, tradicional o aldeana, e incluso arcaica, y plantean el problema de la lucha por el conocimiento político a un nivel mucho más bajo y rudimentario.
El problema del marginalismo en la información periodística es todavía más serio de lo que puede deducirse por las cifras anteriores. Si consideramos que cada periódico va por lo menos a una familia —como es costumbre calcular en los medios periodísticos—, vemos que de los 8 millones de familias que hay en México en 1964 (Tabla 13), sólo 4’229,413 tienen periódicos, mientras que 3’699,181 no lo tienen; o sea, el 53.3% sí tienen y el 46.7% no tienen periódico. Naturalmente, estas proporciones varían de una entidad a otra porque, mientras en el Distrito Federal —altamente urbanizado— hay un promedio de cinco periódicos por cada tres familias, en Campeche, Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas, por ejemplo, más del 90% de las familias no tienen periódico (tablas 12 y 13).
Tabla 12. Tiraje de periódicos por entidades federativas (1964)
| Entidad | Nº de personas | Tiraje máximo | Habitantes | Periódicos por 100 hab. |
| Aguascalientes | 3 | 37,862 | 270,208 | 140 |
| Baja California | 5 | 84,350 | 728,427 | 116 |
| Baja California (S) | 1 | 3,000 | 91,906 | 33 |
| Campeche | 1 | 3,500 | 191,594 | 18 |
| Coahuila | 12 | 134,150 | 996,929 | 134 |
| Colima | 3 | 10,000 | 191,982 | 52 |
| Chiapas | 8 | 33,200 | 1’361,587 | 24 |
| Chihuahua | 11 | 164,312 | 1’426,325 | 115 |
| Ciudad de México | 26 | 2’019,703 | 5’890,204 | 342 |
| Durango | 3 | 25,150 | 821,457 | 31 |
| Guanajuato | 11 | 141,900 | 1’934,270 | 73 |
| Guerrero | 6 | 42,000 | 1’316,290 | 32 |
| Hidalgo | 2 | 21,000 | 1’059,910 | 20 |
| Jalisco | 6 | 172,000 | 2’799,894 | 61 |
| México | 8 | 87,000 | 2’152,009 | 40 |
| Michoacán | 14 | 73,620 | 2’063,031 | 36 |
| Morelos | 4 | 12,000 | 444,819 | 27 |
| Nayarit | 5 | 23,000 | 439,664 | 52 |
| Nuevo León | 4 | 193,000 | 1’257,168 | 153 |
| Oaxaca | 4 | 18,700 | 1’869,552 | 10 |
| Puebla | 7 | 75,000 | 2’135,569 | 35 |
| Querétaro | 2 | 13,000 | 387,499 | 33 |
| San Luis Potosí | 3 | 91,485 | 1’138,166 | 80 |
| Sinaloa | 8 | 77,000 | 938,132 | 82 |
| Sonora | 15 | 132,700 | 932,063 | 142 |
| Tabasco | 2 | 15,000 | 563,749 | 27 |
| Tamaulipas | 21 | 284,350 | 1’182,953 | 240 |
| Veracruz | 18 | 143,800 | 3’069,375 | 47 |
| Yucatán | 3 | 79,831 | 658,526 | 121 |
| Zacatecas | 4 | 17,800 | 889,208 | 20 |
| TOTAL | 4’229,413 |
Fuente: Medios Publicitarios Mexicanos, 1965. Población calculada por la Dirección General de Estadísticas para 1964.
Tabla 13. Familias con y sin periódico (1964)
| Entidades* | Nº de familias | Familias con periódico | % | Familias sin periódico | % |
| Aguascalientes | 54,042 | 37,862 | 70.1 | 16,180 | 29.9 |
| Baja California | 145,685 | 84,350 | 57.9 | 61,335 | 42.1 |
| Baja California (S) | 18,381 | 3,000 | 16.3 | 15,381 | 83.7 |
| Campeche | 38,319 | 3,500 | 9.1 | 34,819 | 90.9 |
| Coahuila | 199,386 | 134,150 | 67.3 | 65,236 | 32.7 |
| Colima | 38,396 | 10,000 | 26.0 | 28,396 | 74.0 |
| Chiapas | 272,317 | 33,200 | 12.2 | 239,117 | 87.8 |
| Chihuahua | 285,265 | 164,312 | 57.6 | 120,953 | 42.4 |
| Ciudad de México | 1’178,041 | 2’019,703 | 171.5 | — | — |
| Durango | 164,291 | 24,150 | 15.3 | 139,141 | 84.7 |
| Guanajuato | 386,854 | 141,900 | 36.7 | 244,954 | 63.3 |
| Guerrero | 263,258 | 42,000 | 16.0 | 221,258 | 84.0 |
| Hidalgo | 211,982 | 21,000 | 9.9 | 190,982 | 90.1 |
| Jalisco | 559,979 | 172,000 | 30.7 | 387,979 | 69.3 |
| México | 430,402 | 87,000 | 20.2 | 343,402 | 79.8 |
| Michoacán | 412,606 | 73,620 | 17.8 | 338,986 | 82.2 |
| Morelia | 88,964 | 12,000 | 13.5 | 76,964 | 86.5 |
| Nayarit | 87,933 | 23,000 | 26.2 | 64,933 | 73.8 |
| Nuevo León | 251,434 | 193,000 | 76.8 | 58,434 | 23.2 |
| Oaxaca | 373,910 | 18,700 | 5.0 | 355,210 | 95.0 |
| Puebla | 427,114 | 75,000 | 17.6 | 352,114 | 82.4 |
| Querétaro | 77,500 | 13,000 | 16.8 | 64,500 | 83.2 |
| San Luis Potosí | 227,633 | 91,485 | 40.2 | 136,148 | 59.8 |
| Sinaloa | 187,626 | 77,000 | 41.0 | 110,626 | 59.0 |
| Sonora | 186,413 | 132,700 | 71.2 | 53,713 | 28.8 |
| Tabasco | 112,750 | 15,000 | 13.3 | 97,750 | 86.7 |
| Tamaulipas | 236,591 | 284,350 | 120.2 | — | — |
| Veracruz | 613,875 | 143,800 | 23.4 | 470,075 | 76.6 |
| Yucatán | 131,705 | 79,831 | 60.6 | 51,874 | 39.4 |
| Zacatecas | 177,842 | 17,800 | 10.0 | 160,042 | 90.0 |
| TOTAL | 7’928,594 | 4’229,413 | 53.3 | 3’699,181 | 46.7 |
* No hay datos para Quintana Roo y Tlaxcala.
2. La abstención de votar es un fenómeno universal y característico de todo régimen democrático. Siempre se da el caso de ciudadanos que no votan, por desinterés, por enfermedad, o como una forma de protesta. La proporción de la población que vota respecto de la población nacional es, sin embargo, inferior en México que la proporción de votantes de otros países más avanzados. En 1917 votó en México el 5.36% de la población (Tabla 14), mientras que en Estados Unidos de Norteamérica, en las elecciones presidenciales que se celebraron un año antes, votó el 18.17%; en 1920, respectivamente en México y Estados Unidos, votaron el 8.2% y el 25.08%; en 1924 y 1928, en México votó el 10.6 y el 10.5%, y en Estados Unidos en esos mismos años el 25.43% y el 30.6%; en 1929, 1934 y 1940 votó en México el 12.9%, 12.7% y 13.34%, y en Estados Unidos (elecciones de 1932, 1936 y 1940) votó respectivamente el 31.89%, 35.64% y 37.75%; en 1946, 1952 y 1958 votó en México el 10.06%, 13.38% y 23.14%, respectivamente, y en Estados Unidos (en 1948, 1952 y 1956), el 33.42%, 39.51% y 37.09%. En las elecciones presidenciales ocurridas en México en 1958 la proporción de votos se elevó considerablemente en virtud de que fue acordado el derecho de voto a la mujer (Tabla 14).
Tabla 14. Proporción de la población que vota en Estados Unidos y en México (1888-1956)
| A | B | |||
| Años | EE.UU. % | Año | México % | |
| 1888 | 18.81 | 1910 | — | |
| 1892 | 18.34 | 1911 | — | |
| 1896 | 19.48 | 1917 | 5.36 | |
| 1900 | 18.35 | 1920 | 8.20 | |
| 1904 | 16.45 | 1924 | 10.60 | |
| 1908 | 16.78 | 1928 | 10.50 | |
| 1912 | 15.76 | 1929 | 12.90 | |
| 1916 | 18.17 | 1934 | 12.70 | |
| 1920 | 25.08 | 1940 | 13.34 | |
| 1924 | 25.43 | 1946 | 10.06 | |
| 1928 | 30.60 | 1952 | 13.38 | |
| 1932 | 31.89 | 1958 | 23.14 | |
| 1936 | 35.64 | |||
| 1940 | 37.75 | |||
| 1944 | 36.19 | |||
| 1948 | 33.42 | |||
| 1952 | 39.51 | |||
| 1956 | 37.09 |
Fuente: Diario de Debates de la Cámara de Diputados y Statistical Abstracts of the United States.
Los datos anteriores dan una idea muy burda del marginalismo en la votación. Un cálculo más cercano a la realidad y que permite eliminar la desviación que provocan los grupos de menores de edad es aquel que toma como punto de referencia a la población de 20 o más años. De acuerdo con la Constitución, desde este punto de vista se tiene derecho a votar cuando se han cumplido 18 años y se es casado, o 21 años, independientemente del estado civil. Tomando como base de comprobación la población masculina de 20 o más años —que es la que registran los censos—, se aproxima uno con bastante exactitud a la población que teniendo derecho a votar no lo hace, que es marginal al acto definitivo de la lucha democrática. Con esta base —y las limitaciones que supone—, advertimos que el marginalismo ha ido disminuyendo a lo largo del periodo revolucionario: en las elecciones de 1917, aproximadamente el 74.75% de los ciudadanos se quedó sin votar, en las de 1920 el 65.21%, en las de 1924 el 56.12%, en las de 1928 el 56.87%, en las de 1929 el 47.11%, en las de 1934 el 46.4%, en las de 1940 el 42.54%, en las de 1946 el 57.36%, y en las de 1952 el 42.11%. En las elecciones de 1958 y 1964 el punto de referencia debe cambiar por el ingreso de la mujer a la ciudadanía. Así, si se toma como base de comparación el total de hombres y mujeres, pensando que el no haber tenido derecho a votar las mujeres no era en realidad sino la consagración legal del marginalismo político de una gran parte de la población —aproximadamente la mitad de la población es de mujeres—, nos encontramos, como es natural, con que los puntos de partida fueron mucho más bajos. En efecto, con este punto de vista el marginalismo político comprende el 88.07% (1917), el 83.5% (1920), el 79.11% (1924), el 79.75% (1928), el 74.85% (1929), el 74.34% (1934), el 72.41% (1940), el 79.47% (1946), el 71.99% (1952), el 50.6% (1958), el 45.95% (1964) (Tabla 15).[9]
Tabla 15. Elecciones presidenciales. Marginalismo y participación (1917-1964)
| Años | Población masculina de 20 años o más | Votó | % | No votó | % |
| 1917 | 3’219,887 | 812,928 | 25.25 | 2’406,959 | 74.75 |
| 1920 | 3’396,083 | 1’181,550 | 34.79 | 2’214,530 | 65.21 |
| 1924 | 3’631,010 | 1’593,257 | 43.88 | 2’037,753 | 56.12 |
| 1928 | 3’872,848 | 1’670,453 | 43.13 | 2’202,395 | 56.87 |
| 1929 | 3’938,489 | 2’083,106 | 52.89 | 1’855,383 | 47.11 |
| Años | Población total de 20 años o más | Votó | % | No votó | % |
| 1934 | 4’227,250 | 2’265,971 | 53.60 | 1’961,279 | 46.40 |
| 1940 | 4’589,904 | 2’637,582 | 57.46 | 1’952,322 | 42.54 |
| 1946 | 5’379,367 | 2’293,547 | 42.64 | 3’085,820 | 57.36 |
| 1952* | 6’306,631 | 3’651,201 | 57.89 | 2’655,430 | 42.11 |
| 1917 | 6’814,593 | 812,928 | 11.93 | 6’001,665 | 88.07 |
| 1920 | 7’162,876 | 1’181,550 | 16.50 | 5’981,326 | 83.50 |
| 1924 | 7’627,251 | 1’593,257 | 20.89 | 6’033,994 | 79.11 |
| 1928 | 8’117,660 | 1’670,453 | 20.25 | 6’447,207 | 79.75 |
| 1929 | 8’248,312 | 2’083,106 | 25.25 | 6’165,206 | 74.85 |
| 1934 | 8’830,265 | 2’265,971 | 25.66 | 6’564,294 | 74.34 |
| 1940 | 9’561,106 | 2’637,582 | 27.59 | 6’923,524 | 72.41 |
| 1946 | 11’170,817 | 2’293,547 | 20.53 | 8’977,270 | 79.47 |
| 1952 | 13’035,668 | 3’651,201 | 28.01 | 9’384,467 | 71.99 |
| 1958* | 15’152,440 | 7’485,403 | 49.40 | 7’667,037 | 50.60 |
| 1964* | 17’455,071 | 9’434,687 | 54.05 | 8’020,163 | 45.95 |
*Votaron hombres y mujeres.
Fuentes: Diario de Debates de la Cámara de Diputados, Dirección General de Estadística, Comisión Nacional Electoral y Dirección del Registro Nacional de Electores.
Pero si se es optimista, al ver que mientras en 1917 de cada 10 ciudadanos no votaban 7, y que en 1964 ya sólo dejaban de votar 5, y si el optimismo aumenta cuando se piensa que no teniendo voto las mujeres sino hasta 1958, de los ciudadanos potenciales —hombres y mujeres— sólo votaba 1 de cada 10 en 1917, mientras que en 1964 votaron 5 de cada 10, hay otros elementos que reducen el optimismo, y que cualquier espíritu crítico aducirá de inmediato, como los que se refieren al respeto del voto, a la información y conciencia política con que se vota, etc. Sin considerar estos elementos, los números absolutos de la votación nos revelan que si bien la proporción de marginales tiene una obvia tendencia a disminuir —tendencia que se refuerza al acordar el derecho de voto a la mujer—, el total de ciudadanos que no votan se mantiene aproximadamente en dos millones desde las elecciones de 1917, para subir respectivamente a 3 y 2.5 millones en las elecciones de 1946 y 1952 —pero considerando no sólo la población masculina sino la total, esto es, hombres y mujeres de 20 años o más que no votan—; el número de marginales aumenta de 6 millones en 1917 a 9 millones en 1946 y 1952, para descender, con el voto de la mujer, a poco más de 7.5 millones en 1958 y 8 millones en las últimas elecciones presidenciales de 1964.
Por su parte, la clase gobernante no puede ocultarse que la democratización es la base y el requisito indispensable del desarrollo, que las posibilidades de la democracia han aumentado en la medida en que han aumentado el ingreso per capita, la urbanización, la alfabetización; que subsisten obstáculos serios y de primera importancia, como la sociedad plural, y que el objetivo número uno debe ser la integración nacional; que la condición prefascista de las regiones que han perdido estatus amerita planes especiales de desarrollo para esas zonas; que las regiones con cultura tradicionalista, con población marginal considerable, sin derechos políticos, sin libertad política, sin organizaciones políticas funcionales, son los veneros de la violencia, y exigen, para que ésta no surja, esfuerzos especiales para la democratización y la representación —política— de los marginales y los indígenas, y tareas legislativas, políticas y económicas que aseguren el ingreso de esa población a la vida cívica, así como la admisión e integración de los estratos marginales a una “ciudadanía económica y política plena”; que es necesario acentuar la unidad de nuestra cultura política secular y mantener el principio constitucional de que los alineamientos políticos no deben estar ligados a los religiosos; que es necesario redistribuir el ingreso y mantener y organizar a la vez las presiones populares y la disciplina nacional; que es necesario a la vez democratizar y mantener el partido predominante, e intensificar el juego democrático de los demás partidos, lo cual obliga a la democratización interna del partido como meta prioritaria, y a respetar y estimular a los partidos de oposición revisando de inmediato la ley electoral; que la democratización del partido debe estar ligada a la democratización sindical y a la reforma de muchas de las leyes e instituciones laborales, entre otras tareas; que un desarrollo económico constante es el seguro mínimo de la paz pública, y que para lograr estas metas, la personalidad del presidente, el carácter técnico del plan y la democratización del partido son requisitos ineludibles en un país en que el presidente tiene una extraordinaria concentración del poder, en un momento en que ya no se puede desconfiar de los planes técnicos ni hacer demagogia con ellos, y en una etapa en que se necesita canalizar la presión popular, unificando al país para la continuidad y aceleración de su desarrollo, y dejar que hablen y se organicen las voces disidentes para el juego democrático y la solución pacífica de los conflictos.
Con las nuevas metas, que representan un evidente avance al consagrarse el derecho de voto de la mujer, y tomando como referencia el total de ciudadanos hombres y mujeres, los no votantes son más de siete millones y medio y la marginalidad absoluta sólo baja con respecto a las elecciones de 1946 y 1952, en que los no votantes, hombres y mujeres, habían alcanzado 9 millones y 9,4 millones, respectivamente. Y es aquí, como en la marginalidad social y cultural, que el desarrollo de México y de sus instituciones —no obstante la magnitud y velocidad que alcanza, y que logra disminuir en números relativos la marginalidad política— no ha podido superar la explosión demográfica de la población socialmente marginal, con lo que hoy tenemos —paradójicamente y a pesar del progreso relativo— más ciudadanos sin voto, y en la medida en que el voto sea representativo de la política, más ciudadanos sin política.
La interpretación demagógica —apologética o crítica— que se puede hacer, según se tomen unos u otros datos, es evidente; pero si se analiza con cuidado su significación se advierte que son compatibles estas dos afirmaciones: a) el país se ha desarrollado cultural y políticamente, se ha integrado como nación y su cultura social y política se ha vuelto relativamente más homogénea de lo que fue en el pasado. La proporción y la cantidad de ciudadanos que votan pasaron del 12% en 1917 al 54% en 1964, de 812,928 en 1917 a 9’434,687 en 1964. Pero b) la población nacional ha crecido con tanta velocidad que hoy el número absoluto de marginales —sociales, culturales y políticos— es mayor que en el pasado.
La verdad es que es posible colocarse en la perspectiva que se quiera, pero si la primera nos indica que hemos resuelto problemas, la segunda nos indica la magnitud de los problemas que debemos resolver, entre los que se encuentran: el hecho de que casi cuatro millones de familias no tienen la información política del México moderno; de que más del 50% del total viven al margen de la información política nacional directa, y cuentan sólo con una información local o verbal, coincidente en gran medida con la falta de una conciencia nacional, actualizada, al día, operante; el hecho de que en las últimas elecciones presidenciales no votaron aproximadamente ocho millones de ciudadanos que deberían haberlo hecho, cantidad que aumentó considerablemente en las elecciones de diputados y en las de otros puestos representativos, y que deja al margen del sufragio a una parte considerable de la ciudadanía, al 50% aproximadamente. Estos hechos son indudables; no se prestan a la menor interpretación demagógica. Nos indican la existencia de una estructura social en la que es marginal a la política democrática, por lo menos, el 50% de la población.[10]
Los datos y proporciones anteriores pueden ser sometidos a una crítica más rigurosa. Los indicadores que hemos tomado son el número de periódicos que deberían informar y el número de votos, que tras sí deberían representar el sufragio efectivo; las estadísticas que hemos manejado son las que proporcionan los propios organismos, periódicos y archivos oficiales. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Cuántas verdades ocultan sobre información serena y racional, sobre la ausencia de una discusión cívica en donde se escuchen los más distintos y opuestos criterios de la ciudadanía, de sus líderes e intelectuales, para que el ciudadano los analice, critique y pondere? No es necesario, sin embargo, llegar a estos terrenos para darse cuenta de que en México, estructuralmente, una gran parte del pueblo está al margen del ingreso, la cultura, la información y del poder. Con las estadísticas proporcionadas por los propios periódicos, con los datos oficiales, se percibe la existencia de un marginalismo político que afecta al conjunto de la sociedad nacional. El hecho requiere una actitud especial, una cuidadosa reflexión, y nuestra preocupación no debe consistir en buscar al culpable —gobierno o prensa—, sino simplemente en reconocer y descubrir la estructura en que vivimos, en desenvolverla, en esclarecerla ante la conciencia nacional como la realidad en que opera y operará cualquier proyecto de vida democrática y como un límite, como una barrera resistente a los modelos de participación democrática, con el cual es necesario contar y que es necesario rebasar si queremos que aumente la vida democrática del país. No se puede olvidar que existe un México social y políticamente marginal al hablar en serio de democracia, o de estabilidad política, o de progreso nacional o de desarrollo económico.
COLONIALISMO INTERNO, SOCIEDAD PLURAL Y POLÍTICA
No conocemos estudios serios y sistemáticos sobre la manipulación política de los ciudadanos. Por la prensa y la experiencia cotidiana, por los debates públicos en que se mezclan la verdad, la pasión y la demagogia sabemos vagamente que existe el voto automático, el voto colectivo; que se dan fenómenos de fraude electoral, de venta de votos, de colocación de votos prefabricados en las urnas, de elecciones en que votan los muertos, etc; pero ignoramos hasta qué punto se trata de fenómenos generales o localizados en ciertas zonas, o que ocurren en unos momentos y en otros no.
Es muy difícil hacer una estadística de la forma máxima de manipulación de la ciudadanía, que es el fraude electoral, o hacer una geografía del fraude, hacer un análisis estratificado del fraude por regiones, cultura, grupo o clase. Si en general la investigación de los fenómenos políticos presenta obstáculos considerables, este tipo de investigación, que nos permitiría hacer generalizaciones fundadas, es más difícil aún. Indirectamente veremos el problema al analizar cómo se manifiesta la oposición en el país, dónde se manifiesta más y dónde menos. Aquí vamos a limitarnos a formular un simple esbozo de la forma en que unos ciudadanos son manipulados por otros en la sociedad típicamente plural, donde el indígena y el ladino se encuentran y hacen política. Sus ecos en el conjunto de la conciencia y la cultura nacional quizás servirán para esclarecer la condición política de los mexicanos y para hacer estudios más precisos y generales en el futuro.
En el México indígena hay dos tipos de autoridades: las tradicionales y las constitucionales;[11] las que corresponden al gobierno indígena “que nuestro sistema constitucional no reconoce”, y las que corresponden al “gobierno municipal”.[12] las que corresponden a “sistemas de tipo colonial y contemporáneo”.[13] En ocasiones esta dualidad se complica: hay jefes de clan, caciques y autoridades “jurídicas”.[14] Más lejos de la conciencia política indígena está lo que los tarahumaras llaman “Tata Gobierno” —el gobierno estatal—, y más lejos aún está “Guarura Gobierno”, el de la Ciudad de México, que sostiene los internados para sus cúruhui (niños),[15] que manda los procuradores y maestros de escuela o que manda los soldados, e incluso los aviones. Pero entre éstas y muchas autoridades más que se pueden encontrar (gobernadores, alcaldes, alguaciles, jefes de policía), hay dos tipos principales de autoridades: unas de los indios y otras de los mestizos, aquéllas identificadas con la sola tradición y éstas con el derecho; aquéllas sirviendo al indio y éstas al ladino.
Todos los investigadores señalan un hecho: las autoridades “tradicionales” son elegidas democráticamente por sus méritos, en reuniones que a veces duran varios días. Los tarahumaras hacen carrera política “desde topil o topiri, en que se comienza a servir al pueblo sin salario, en forma abnegada, honesta, leal e inteligente, hasta llegar al puesto de gobernador tatuhuán o itzocán, y por último como retirado relativo o cahuitero”. A las autoridades no se les paga. El pueblo las elige “por sus servicios abnegados, honestos, leales e inteligentes a la comunidad…”.[16] Y así pasaba en Sayula, donde el pueblo elegía a sus autoridades tradicionales de entre los mejores,[17] y pasa con las autoridades tradicionales de la Tarahumara, donde “cada hombre tarahumara es un funcionario en potencia y las elecciones dependen de la reputación de que se goza en la comunidad”,[18] las elecciones se celebran en forma directa y por mayoría de votos. A las elecciones suceden en el gobierno asambleas, reuniones de las tribus —previa convocatoria—, juicios previo examen, discusiones sobre la conducta que debe seguirse cuando no hay antecedentes jurídicos de un caso, deposición del poder cuando no se ejerce con honradez o con eficiencia la autoridad, discursos de los jefes en que exponen los problemas del pueblo y se comprometen a ser fieles y honrados, plebiscitos.
Al leer a los antropólogos cuando se refieren a este gobierno tradicional de los indígenas, le acosa a uno la idea de que quizás han sido influidos por la imagen del “buen salvaje”. El sistema de gobierno que pintan parece casi ideal, seguramente idealizado; sólo cuando se ve la imagen completa de la política en las zonas indígenas se entiende que esta democracia primitiva puede tener un carácter funcional. Sirve en efecto para defender a las tribus y comunidades —de escasísima estratificación— como un todo frente al acoso de los ladinos. En las zonas más estratificadas, donde existe el “cacique indio”, la situación cambia. El ladino lo utiliza como su intermediario, lo consulta para las decisiones, se sirve de él para el control político y económico de la comunidad; pero en ambos casos los indígenas se enfrentan al poder ladino, formal, constitucional, y ven a sus intermediarios o representantes como una especie de autoridades extranjeras.
Los “indios no gustan de tratar sus asuntos con las autoridades municipales, constituidas siempre por blancos o mestizos, y es por eso que se hacen justicia en la forma más indicada, y sólo recurren a los presidentes municipales y demás autoridades cuando tienen quejas contra algún blanco”.[19] Los yaquis “no reconocen a otro Estado que el suyo. Se consideran una nación autónoma, pero las circunstancias los han hecho —por la realidad de la fuerza y no por la razón— admitir cierta injerencia de las instituciones de la república mexicana”.[20] Las autoridades constitucionales son representantes de los blancos y mestizos.[21] Las designa el gobernador, de acuerdo con los blancos: cuando hay elecciones de este tipo de autoridades, las planillas son confeccionadas por los delegados del poder estatal.[22] Por supuesto, toda elección carece absolutamente de sentido: el “representante constitucional” ni remotamente representa a la comunidad. Las autoridades constitucionales son el instrumento de los ladinos; los escribanos de la región Chamula representan los intereses del Estado ladino;[23] las autoridades locales, “representadas generalmente por los mestizos, son para los tarahumaras la maquinaria de que se valen los chabochis para legalizar sus abusos y mandarlos presos a Batopilas, Urique, o a cualquier otra de las cabeceras municipales. Hay que obedecerlas porque no queda otro remedio…”.[24] En cuanto al gobierno “municipal”, sería ridículo negar que no está en manos de los chabones, quienes son los presidentes seccionales y los comisarios de policía. He ahí el motivo por el cual los tarahumaras se rehúsan a dar a conocer sus problemas a los chabones.[25] Entre los tzeltales, “algunos municipios libres pueden elegir representantes. También hay representantes en las agencias municipales. Generalmente estos puestos importantes son para los ladinos”.[26] Entre los yaquis, algunas dependencias gubernamentales ponen al frente de las comisarías municipales a nativos de la misma tribu, incondicionales suyos (torocoyoris). El problema es sencillo: todas estas autoridades son de los ladinos y sirven a los ladinos, desconocen y restan autoridad a las propias autoridades indígenas, las humillan de las más distintas formas y sirven a todo tipo de latrocinios, ataques, injusticias, vejaciones, humillaciones, explotaciones, provocaciones militares, ataques y actos de violencia, desde los más arbitrarios hasta los más racionales, desde los que obedecen al capricho hasta los que sancionan el robo de tierras o la eliminación de líderes nativos.
No hay casi estudio de antropólogo, por descriptivo o tímido que sea, que no registre este género de actos. La vida indígena es eso exactamente: la vida de pueblos colonizados, y es de tal modo una vida típicamente colonial, que hasta los servicios públicos que les prestamos desde el gobierno del centro, y que suelen oscurecer ante nuestra propia conciencia la situación real, son actos semejantes a los que cualquier metrópoli ejerce. Entre las comunidades indígenas hay medidas educacionales, pequeños programas de cambio social y hasta grupos de religiosos —sobre todo extranjeros— que hacen actos de caridad; pero nada de ello es extraño a la vida de las colonias. Que estas instituciones están produciendo efectos indirectos, sentando las bases para una actitud más decidida, y que en torno a sus actividades de servicio social, educación y caridad, surgen efectos indirectos, de aculturación, de liberación, también es un hecho característico del desarrollo colonial. Que los caminos, la apertura de mercados, la expansión de la economía nacional —menor en esas zonas que en las puramente ladinas— están sentando las bases de un cambio, es una historia semejante a la de las antiguas colonias de África y Asia. Y el problema se complica, nuestra enajenación se incrementa porque —como dijimos arriba— tenemos un concepto de nosotros mismos como revolucionarios y anticolonialistas. En México nuestras escuelas y las comunidades indígenas enseñan a conocer a Juárez; nuestros libros de texto enseñan que Juárez era indio, no sabía español, y que fue uno de los más grandes presidentes de México. Esto es bueno: esto distingue al niño indio de México del africano colonial al que se enseñaba el culto a los héroes de los conquistadores, pero esto mismo nos impide identificarnos en la interpretación de nosotros mismos como colonialistas, ignorar el hecho de que —en la realidad— todos nuestros programas de desarrollo en las zonas indígenas se enfrentan a una debilidad política del centro frente a los intereses creados locales, intereses hilvanados con los estatales y que nos inhiben a nosotros mismos, dejando que sólo en acciones esporádicas rompamos la explotación colonial de los pueblos indígenas.
Es obvio que del contacto de los dos gobiernos, el tradicional y el constitucional, el indio y el ladino, surge una imagen del hombre y la política. El indio tiene una imagen del blanco y su política. “Los de razón tienen un sistema y está bien; sus presidentes municipales conquistan sus puestos mediante la política, y sus jueces muchas veces venden la justicia, máxime cuando se trata de nosotros, que no tenemos protección de arriba”.[27]
Dice Plancarte:
Los tarahumaras son legalmente ciudadanos mexicanos, con todos los derechos que les conceden, las obligaciones que les imponen las leyes. Sin embargo en lo general desconocen su situación legal. Para ellos sólo los miembros de su grupo son su gente, los suyos. El resto son chabochis, gente extraña, que vino a meterse en su territorio, y que les acarrea molestias y perjuicios incontables; ladrones que les han arrebatado sus mejores tierras, que abusan de sus mujeres, que les roban su ganado, y que, en el mejor de los casos, realizan con ellos tratos y transacciones comerciales en que mañosamente siempre les quitan lo más para darles lo menos.[28]
¿Qué hay de extraño en que se interesen poco por la política formal, constitucional, nacional? No son sus leyes, ni su Constitución, ni su nación. Su indiferencia por la política se debe a que su destino se decide fuera;[29] “su abstención en las elecciones municipales, estatales o de la República es total, ya que no les importa porque nada tiene de común con sus intereses”.[30] Todo se explica. Su abstencionismo de votar, o la forma automática en que van a votar, cumpliendo con las “ceremonias” del ladino; su conformismo, su ignorancia de la política “nacional”, de las leyes “nacionales”, su actitud de sumisión al paternalismo cuando piden, humildes. No son ni pueden ser, en semejantes condiciones, ciudadanos que exigen.
La imagen del blanco inspira la más profunda desconfianza: “Los esfuerzos de las autoridades (cuando las hay) no encuentran eco entre los moradores, por la desconfianza tan grande que sienten los indígenas por los mestizos, que siempre se han dedicado a explotarlos, vejarlos y humillarlos inicuamente”.[31] El propio indio tiene “un profundo escepticismo respecto de la paz… y hasta se ha creado una filosofía de la pobreza y la humildad”.[32] Su mundo es la inseguridad: “Esta gente buena y trabajadora sufre el peor de los tormentos, el de la inseguridad”,[33] dice Blom hablando de los lacandones. La sentencia del zapoteca es muy significativa: “Soy indio, es decir, gusano que se cobija en la hierba: toda mano me evita y todo pie me aplasta”.[34] Sus reacciones ante el acoso, los despojos, los agravios de los mestizos y sus autoridades varían mucho: “no pueden tomar venganza y están tranquilos”,[35] se “pliegan, se someten callados”, “aprenden el idioma ajeno para defender a sus compañeros”[36] y defenderse, huyen y se desplazan o se extinguen —como los lacandones—[37] y guardan un rencor hierático, imperceptible a “los hombres del gobierno blanco”.[38]
Y a esta imagen que el indio tiene del ladino y de las autoridades ladinas o constitucionales, se añade la imagen que el ladino tiene del indio. Y no pensamos en los antropólogos, en los historiadores de la historia de México, en los políticos del centro, en los maestros de buena fe, en los sacerdotes de espíritu moderno, sino en la autoridad que está frente al indio, manipulándolo, dominándolo, usando la coerción del gobierno local para la explotación colonial. La imagen que tiene esta autoridad local del indio es la imagen de un ser inferior, de un ser-cosa. Las autoridades dicen de los habitantes de Jicaltepec: “es gente mala”,[39] son “flojos”, “ladrones”, “mentirosos”, “buenos para nada”,[40] y este concepto del indio varía en cuanto el indio se acultura —aprende la lengua, se viste como ladino—. Escribe Calixta Guiteras:
Los ladinos en general, los que habitan los pueblos indígenas o viven de explotarlos en una u otra forma, siempre los acusan de mentirosos, bandidos, sinvergüenzas. Nunca toman parte en sus fiestas y cuando lo hacen, es con el pretexto de emborracharse más de lo acostumbrado. Existe una marcada discriminación hacia el indígena y un trato despectivo, cuando no insultante.
Cuando un indio ha aprendido a expresarse en lengua española y regresa al pueblo vestido de ladino, éstos lo respetan y se guardan mucho de maltratarlo. Si su mujer e hijos adoptan el vestido ladino y se alejan de su grupo, los ladinos lo tratan de igual a igual y sólo se recordará su pasado indígena en el momento de insultarlo.[41]
Otra cosa es cuando un indio se alza, se enfrenta. “Los mestizos consiguen conservar su hegemonía política por medio de la fuerza, las armas, asesinando incluso a dirigentes indios…”. Y en la generalidad —una que no podemos ignorar por toda la experiencia y todos los informes, aunque no dispongamos de datos estadísticos—, “los blancos y los mestizos (ciudadanos y autoridades) consideran a sus conciudadanos mixtecos [esto es aplicable a todos los indios] como desiguales a ellos”, y los tratan con una “brusquedad digna de los aventureros de la Conquista”. La forma en que la autoridad mira al indio, en que lo hace sufrir, en que se divierte con él, en que se siente “inteligente” frente a él, en que lo humilla, en que lo intranquiliza, en que lo agrede, en que le habla de “tú”, todas son formas ligadas a la violencia del dominio y a la explotación colonial.
Desgraciadamente, hasta hoy la antropología mexicana, que por muchos conceptos nos ha permitido conocer la realidad de nuestro país y que ha tenido un sentido humanista del problema indígena, nunca tuvo un sentido anticolonialista, ni en las épocas más revolucionarias del país. Influida por la metodología de una ciencia que precisamente surgió en los países metropolitanos para el estudio y control de los habitantes de sus colonias, no pudo proponerse como tema central de estudio el problema del indígena como una cuestión colonial y como un problema eminentemente político. Los datos dispersos que a lo largo de su obra se encuentran tienen el carácter de denuncia u obedecen a simples registros y descripciones. La distancia que hay entre estos estudios y los que pueden surgir en el futuro es la misma que la que surgió entre dos famosos antropólogos: Malinowski y Keniata, aquél inglés, éste negro, que se convirtió en líder de su pueblo y advirtió la necesidad de estudiar en forma sistemática el problema de la explotación y la política.
Quizás un estudio profundo de este tipo de relaciones nos permita conocer en el futuro el verdadero problema indígena, y ahondar más precisamente en su estrecha vinculación con el conjunto de la política mexicana. Porque si bien es cierto que cuando un indio se viste de ladino y aprende el español la autoridad lo trata de otro modo, es también cierto que en el conjunto de México, las relaciones de autoridad y ciudadano suelen estar teñidas con los más distintos matices de violencia y desprecio, con reacciones que encuentran sus fuentes y sus características más típicas en las relaciones de la autoridad ladina con el “ciudadano” indio. El ejemplo que da Oscar Lewis en la familia Sánchez, de cómo tratan las autoridades al “pelado” de la ciudad, es uno de tantos ejemplos de este grave problema. Los fenómenos de agresividad política, de injuria polémica en la prensa (en que se ataca a la gente como si fueran “torturados”), las actitudes que tiene el político de sentirse “muy vivo” y manipular como cosas a los ciudadanos; los sentimientos de ofensa violenta de la autoridad ante los individuos o grupos de estatus inferior que protestan y exigen en vez de solicitar suplicantes —se equiparan en el nivel nacional a las reacciones frente al indio alebrestado—, así como su contraparte en grandes grupos de la ciudadanía no indígena: el conformismo, el abstencionismo, el automatismo ciudadano, el paternalismo, el escepticismo, la inseguridad, y una serie de fenómenos más que caracterizan nuestros principales defectos y males políticos y que impiden nuestro desarrollo democrático —el diálogo racional con los grupos que se organizan y protestan—, no se reducen ciertamente a las relaciones de ladinos y de indios. Si en las regiones indígenas el indio es indio y el ladino es autoridad y representa el “principio de autoridad”, en la política mexicana, el hombre juega los papeles de indio y ladino, según las circunstancias y clases. Por ello el conocimiento del indio como ser político, y de la autoridad ladina de los pueblos indígenas, es seguramente el mejor modo de conocer al mexicano como ser político, en lo que tiene de más paciente o de más antidemocrático.
ANEXO
Tabla 16. Ciudadanos empadronados y ciudadanos que votaron en las elecciones presidenciales de 1964
| Entidades | Empadronados | Votaron | Se abstuvieron | % (3/1) |
| Aguascalientes | 100,551 | 73,791 | 27,360 | 27.21 |
| Baja California | 257,984 | 181,894 | 76,090 | 29.49 |
| Baja California (S) | 35,025 | 26,894 | 8,183 | 23.36 |
| Campeche | 69,833 | 59,205 | 10,628 | 15.22 |
| Coahuila | 340,419 | 265,021 | 75,398 | 22.15 |
| Colima | 68,902 | 39,587 | 29,315 | 42.54 |
| Chiapas | 433,770 | 335,923 | 97,847 | 22.56 |
| Chihuahua | 498,502 | 282,302 | 216,200 | 43.37 |
| Ciudad de México | 2’080,465 | 1’424,857 | 655,608 | 31.51 |
| Durango | 312,512 | 229,361 | 83,151 | 26.60 |
| Guanajuato | 627,364 | 419,624 | 207,740 | 33.11 |
| Guerrero | 519,622 | 397,369 | 122,253 | 23.53 |
| Hidalgo | 399,751 | 345,377 | 54,374 | 13.60 |
| Jalisco | 992,016 | 590,290 | 401,726 | 40.49 |
| México | 704,174 | 505,355 | 198,819 | 28.23 |
| Michoacán | 671,327 | 393,287 | 278,040 | 41.42 |
| Morelos | 184,322 | 117,273 | 67,049 | 36.38 |
| Nayarit | 157,343 | 76,400 | 80,943 | 51.44 |
| Nuevo León | 452,648 | 261,418 | 191,230 | 42.25 |
| Oaxaca | 576,228 | 448,606 | 127,622 | 21.15 |
| Puebla | 762,202 | 554,010 | 208,192 | 27.31 |
| Querétaro | 142,834 | 111,742 | 31,092 | 21.77 |
| Quintana Roo | 17,829 | 17,484 | 345 | 1.94 |
| San Luis Potosí | 406,639 | 284,932 | 121,707 | 29.93 |
| Sinaloa | 297,960 | 214,121 | 83,839 | 28.14 |
| Sonora | 273,594 | 157,798 | 115,796 | 42.32 |
| Tabasco | 175,442 | 147,592 | 27,850 | 15.87 |
| Tamaulipas | 414,023 | 302,339 | 111,684 | 26.97 |
| Tlaxcala | 127,126 | 102,578 | 24,548 | 19.31 |
| Veracruz | 988,387 | 683,116 | 305,271 | 30.88 |
| Yucatán | 259,261 | 206,901 | 52,360 | 20.19 |
| Zacatecas | 241,539 | 178,513 | 63,026 | 26.09 |
| TOTALES | 13’589,594 | 9’434,908 | 4’154,686 | 30.57 |
Tabla 17. Electores probables y ciudadanos empadronados
A
| Entidades | Lugar | % 2/1 | (1) Electores probables | (2) Ciudadanos empadronados |
| Aguascalientes | 2 | 87.53 | 114,875 | 100,551 |
| Baja California | 10 | 86.55 | 298,049 | 257,984 |
| Baja California (S) | 20 | 90.96 | 38,506 | 35,025 |
| Campeche | 7 | 85.36 | 81,807 | 69,833 |
| Chiapas | 17 | 80.34 | 539,905 | 433,770 |
| Chihuahua | 15 | 82.73 | 602,518 | 498,502 |
| Coahuila | 23 | 78.37 | 434,377 | 340,419 |
| Colima | 31 | 86.41 | 79,738 | 68,902 |
| Durango | 4 | 91.56 | 341,325 | 312,512 |
| Guanajuato | 12 | 77.79 | 806,465 | 627,364 |
| Guerrero | 21 | 94.70 | 548,726 | 519,622 |
| Hidalgo | 22 | 88.91 | 449,575 | 399,751 |
| Jalisco | 6 | 84.01 | 1’180,767 | 992,016 |
| México | 18 | 77.95 | 903,356 | 704,174 |
| Michoacán | 5 | 78.50 | 885,165 | 671,327 |
| Morelos | 3 | 94.94 | 194,142 | 184,322 |
| Nayarit | 32 | 87.24 | 180,325 | 157,343 |
| Nuevo León | 19 | 81.96 | 552,255 | 452,648 |
| Oaxaca | 30 | 69.45 | 829,731 | 576,228 |
| Puebla | 14 | 81.38 | 936,576 | 762,202 |
| Querétaro | 25 | 87.23 | 163,741 | 142,834 |
| Quintana Roo | 1 | 71.70 | 24,866 | 17,829 |
| San Luis Potosí | 28 | 84.19 | 482,988 | 406,639 |
| Sinaloa | 11 | 79.07 | 376,825 | 297,960 |
| Sonora | 13 | 70.91 | 385,808 | 273,594 |
| Tabasco | 8 | 81.42 | 215,455 | 175,442 |
| Tamaulipas | 26 | 81.09 | 510,523 | 141,023 |
| Tlaxcala | 27 | 78.66 | 161,616 | 127,126 |
| Veracruz | 24 | 76.65 | 1’289,499 | 988,387 |
| Yucatán | 9 | 85.84 | 302,035 | 259,261 |
| Zacatecas | 29 | 66.59 | 362,731 | 241,539 |
| Total estados | 80.79 | 14’244,304 | 11’509,129 | |
| Ciudad de México | 77.84 | 2’672,548 | 2’080,465 | |
| República | 16’916,852 | 13’589,594 |
B
| Electores 1964 / Aumento de inscripción sobre 1958 (3) | |||||
| Ciudadanos | % general | Directo | Total de votos | % 3/1 | % 3/2 |
| 326,768 | 11.89 | 49.11 | 590,290 | 49.99 | 59.90 |
| 252,743 | 9.20 | 60.38 | 393,287 | 45.98 | 58.58 |
| 242,805 | 8.84 | 52.62 | 505,355 | 55.94 | 71.76 |
| 238,234 | 8.67 | 31.75 | 683,116 | 52.97 | 69.11 |
| 230,669 | 8.40 | 43.39 | 554,010 | 59.15 | 72.68 |
| 159,112 | 5.79 | 33.97 | 419,624 | 52.03 | 66.88 |
| 110,326 | 4.02 | 28.42 | 282,302 | 46.85 | 56.63 |
| 99,362 | 3.62 | 28.12 | 261,418 | 47.33 | 57.75 |
| 93,398 | 3.40 | 40.23 | 178,513 | 49.21 | 73.90 |
| 89,752 | 3.27 | 26.08 | 282,302 | 46.85 | 56.63 |
| Electores 1964 / Aumento de inscripción sobre 1958 (3) | |||||
| Ciudadanos | % general | Directo | Total de votos | % 3/1 | % 3/2 |
| 89,614 | 3.26 | 28.89 | 345,377 | 76.82 | 86.39 |
| 83,011 | 3.02 | 19.01 | 397,369 | 72.42 | 76.47 |
| 79,536 | 2.89 | 36.41 | 214,121 | 56.82 | 71.86 |
| 75,990 | 2.77 | 32.12 | 229,361 | 67.19 | 73.39 |
| 72,092 | 2.62 | 38.78 | 181,894 | 61.02 | 70.50 |
| 68,652 | 2.50 | 33.49 | 157,798 | 40.90 | 57.67 |
| 61,126 | 2.22 | 21.88 | 265,021 | 61.01 | 77.85 |
| 59,061 | 2.15 | 47.15 | 117,273 | 60.40 | 63.62 |
| 58,716 | 2.14 | 16.52 | 302,339 | 59.22 | 73.02 |
| 53,309 | 1.94 | 43.64 | 147,592 | 68.50 | 74.12 |
| 32,613 | 1.19 | 8.71 | 284,932 | 58.99 | 70.07 |
| 32,453 | 1.18 | 5.96 | 448,606 | 54.06 | 77.85 |
| 25,905 | 0.94 | 34.70 | 73,791 | 64.23 | 73.38 |
| 25,235 | 0.92 | 19.10 | 76,400 | 42.35 | 48.55 |
| 20,660 | 0.75 | 19.40 | 102,578 | 63.47 | 80.69 |
| 17,555 | 0.64 | 7.26 | 206,901 | 68.50 | 79.80 |
| 15,844 | 0.58 | 29.34 | 59,205 | 72.37 | 84.78 |
| 12,559 | 0.46 | 22.29 | 39,587 | 49.64 | 57.45 |
| 8,619 | 0.31 | 32.64 | 26,842 | 69.70 | 76.63 |
| 6,388 | 0.23 | 4.68 | 111,742 | 68.24 | 78.23 |
| 5,368 | 0.19 | 43.07 | 17,484 | 70.31 | 98.06 |
| 2’747,475 | 100.00 | 23.87 | 8’010,051 | 56.28 | 69.66 |
| 482,654 | 30.20 | 10’424,857 | 53.51 | 68.48 | |
| 3’230,129 | 9’434,908 | 55.77 | 69.42 |
Fuente: Comisión Nacional Electoral y Registro Nacional de Electores.
Tabla 18. Población de 20 o más años, población que votó, no votó y votos de la oposición (por entidades federativas, 1960-1961) Población (julio de 1961)
| Entidades | Población de 20 o más años | Que votó | % | Que no votó | % | Votos de la oposición |
| Aguascalientes | 96,121 | 58,183 | 60.5 | 37,938 | 39.5 | 7,493 |
| Baja California | 234,594 | 136,322 | 58.1 | 98,272 | 41.9 | 44,999 |
| Baja California (S) | 36,581 | 27,431 | 74.9 | 9,150 | 25.1 | 117 |
| Campeche | 76,855 | 39,359 | 51.2 | 37,496 | 48.8 | 3,398 |
| Coahuila | 414,966 | 239,007 | 57.5 | 175,959 | 42.5 | 6,821 |
| Colima | 74,123 | 38,298 | 51.7 | 35,825 | 48.3 | 4,564 |
| Chiapas | 525,062 | 291,153 | 55.4 | 233,909 | 44.6 | 2,118 |
| Chihuahua | 559,528 | 202,868 | 36.2 | 356,660 | 63.8 | 36,705 |
| Ciudad de México | 2’389,231 | 817,682 | 34.2 | 1’571,549 | 45.8 | 288,789 |
| Durango | 334,180 | 168,426 | 50.4 | 165,754 | 49.6 | 4,399 |
| Guanajuato | 768,064 | 337,785 | 44.0 | 430,279 | 56.0 | 15,533 |
| Guerrero | 527,385 | 287,878 | 54.6 | 239,507 | 45.4 | 21,226 |
| Hidalgo | 4’848,491 | 256,699 | 57.2 | 191,792 | 42.8 | 3,208 |
| Jalisco | 1’102,604 | 420,441 | 38.1 | 682,163 | 61.9 | 42,085 |
| México | 851,868 | 285,666 | 33.5 | 566,202 | 66.5 | 6,388 |
| Michoacán | 851,048 | 274,456 | 33.7 | 540,592 | 66.3 | 34,994 |
| Morelos | 179,399 | 46,720 | 26.0 | 132,679 | 74.0 | 12,570 |
| Nayarit | 171,600 | 82,670 | 48.1 | 88,930 | 51.9 | 1,766 |
| Nuevo León | 510,463 | 193,951 | 38.0 | 316,512 | 62.0 | 11,453 |
| Oaxaca | 819,227 | 410,358 | 50.0 | 408,869 | 50.0 | 21,226 |
| Puebla | 902,882 | 412,137 | 45.6 | 490,745 | 54.4 | 23,571 |
| Querétaro | 158,619 | 88,151 | 55.6 | 70,468 | 44.4 | 5,298 |
| Quintana Roo (T) | 21,764 | 11,861 | 54.5 | 9,903 | 45.5 | — |
| San Luis Potosí | 469,638 | 200,937 | 42.8 | 268,701 | 57.2 | 27,321 |
| Sinaloa | 361,881 | 112,117 | 31.0 | 249,764 | 69.0 | 6,261 |
| Sonora | 352,608 | 104,433 | 29.6 | 248,175 | 70.4 | 8,268 |
| Tabasco | 205,494 | 110,343 | 53.7 | 95,151 | 46.3 | 825 |
| Tamaulipas | 474,454 | 338,230 | 71.3 | 136,224 | 28.7 | 8,069 |
| Tlaxcala | 156,594 | 95,591 | 61.0 | 61,003 | 39.0 | 258 |
| Veracruz | 1’238,019 | 509,763 | 41.2 | 728,256 | 58.8 | 77,578 |
| Yucatán | 295,146 | 206,009 | 69.8 | 89,137 | 30.2 | 25 |
| Zacatecas | 350,268 | 140,901 | 40.2 | 209,367 | 59.8 | 10,084 |
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Registro Nacional de Electores.
[1] Texto extraído de P. González Casanova, La democracia en México, México, Era, 1995, pp. 89-126.
[2] Véase Id., “Sociedad plural y desarrollo: el caso de México”, América Latina 4 [octubre-diciembre (1962)], pp. 31-51.
[3] I. H. de Pozas y J. de la Fuente, “El problema indígena y las estadísticas”, Acción indigenista (diciembre, 1957).
[4] En este último censo se considera la población de diez o más años.
[5] A. Caso, “Definición del indio y de lo indio”, en Indigenismo, México, Instituto Nacional Indigenista, 1958.
[6] Ibid.
[7] Véase J. de la Fuente, “Población indígena” (inédito); A. D. Marroquín, “Problemas económicos de las comunidades indígenas de México” (mimeo), México, 1956; M. O. de Mendizábal, “Los problemas indígenas y su más urgente tratamiento”, en Obras completas, t. IV, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1946; M. T. de la Peña, “Panorama de la economía indígena de México”, Primer Congreso Indígena Interamericano, Pátzcuaro, 1946; J. A. Vivó, “Aspectos económicos fundamentales del problema indígena”, en América Indígena 1, vol. III (1947); G. Aguirre Beltrán y R. Pozas, Instituciones indígenas en el México actual, México, Instituto Nacional Indigenista, 1954.
[8] Véase N. L. Whetten, “México rural”, Problemas agrícolas e industriales de México 2, vol. V (1953), pp. 245 y ss.
[9] Para un cálculo más aproximado del marginalismo en las elecciones de 1964, véanse las tablas 16 y 17 en el anexo final de este capítulo.
[10] Para un estudio del marginalismo electoral por entidades, véase la Tabla 18 en el anexo final de este capítulo.
[11] A. Fabila, Los huicholes de Jalisco, México, Instituto Nacional Indigenista, 1959, p. 112.
[12] G. Aguirre Beltrán, Formas de gobierno indígena, México, Imprenta Universitaria, 1953, pp. 83-92.
[13] F. Cámara Barbachano, Cambios culturales entre los indios tzeltales del Alto Chiapas: estudio comparativo de las instituciones religiosas y políticas de los municipios de Tenejapa y Oxchuc, México, Escuela Nacional de Antropología, 1948, p. 246.
[14] Véase C. Guiteras Holmes, “Organización social de tzeltales y tzotziles”, América Indígena 1, t. VIII (1948), pp. 45-48.
[15] F. M. Plancarte, El problema indígena tarahumara, México, Instituto Nacional Indigenista, 1954, p. 34.
[16] A. Fabila, Los huicholes de Jalisco, cit., pp. 109-112.
[17] C. Guiteras Holmes, Sayula, México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1952, p. 112.
[18] W. C. Benett y R. M. Zingg, The Tarahumara, an Indian Tribe of Northern México, Chicago, The University of Chicago, 1935, p. 202.
[19] C. Basauri, Monografía de los tarahumaras, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1929, p. 43.
[20] A. Fabila, Las tribus yaquis de Sonora: su cultura y anhelada autodeterminación, México, Primer Congreso Indigenista Interamericano, 1940, p. 159.
[21] R. Pozas, Chamula: un pueblo indio de los Altos de Chiapas, México, Instituto Nacional Indigenista, 1959.
[22] C. Guiteras Holmes, Sayula, cit., p. 118.
[23] R. Pozas, Chamula…, cit., p. 152.
[24] F. M. Plancarte, El problema indígena tarahumara, cit., p. 34.
[25] Véase G. Aguirre Beltrán, Formas de gobierno indígena, cit., pp. 83-92.
[26] A. Villa Rojas, Sobre la organización política de los indios tzeltales del estado de Chiapas, México, Primer Congreso Indigenista Interamericano, 1940.
[27] G. Tibón, Pinotepa Nacional: mixtecos, negros y triques, México, UNAM, 1961, p. 125.
[28] F. M. Plancarte, El problema indígena tarahumara, cit.
[29] C. Guiteras Holmes, Sayula, cit., p. 120.
[30] A. Fabila, Los huicholes de Jalisco, cit., p, 48.
[31] P. Crespo, “Los mixtecos de la Costa Chica”, El maestro rural 6, vol. VIII, p. 14.
[32] A. Fabila, Los huicholes de Jalisco, cit., p. 150.
[33] F. Blom y G. Duby, La selva lacandona, México, Cultura, 1955, p. 154.
[34] L. Mendieta y Núñez, Los zapotecos: monografía histórica, etnográfica y económica, México, Imprenta Universitaria, 1949, p. 228.
[35] F. M. Plancarte, El problema indígena tarahumara, cit.
[36] C. Guiteras Holmes, “Organización social de tzeltales y tzotziles”, cit., pp. 45-62.
[37] F. Blom y G. Duby, La selva lacandona, cit.
[38] A. Villa Rojas, “Los mayas del actual territorio de Quintana Roo”, en Enciclopedia yucatanense, t. VI, Gobierno de Yucatán, México, 1946, p. 36.
[39] G. Tibón, Pinotepa Nacional: mixtecos, negros y triques, cit., p. 125.
[40] F. Blom y G. Duby, La selva lacandona, cit., p. 154.
[41] C. Guiteras Holmes, “Organización social de tzeltales y tzotziles”, cit., p. 61.