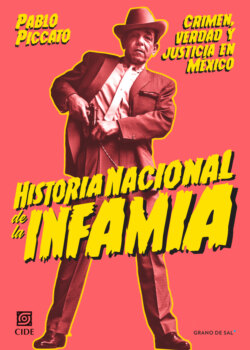Читать книгу Historia nacional de la infamia - Pablo Piccato - Страница 15
CONCLUSIONES
ОглавлениеLos mexicanos educados siempre vieron el jurado criminal con malos ojos. Su desconfianza articulaba ideas porfirianas acerca de la incapacidad de los mexicanos comunes y corrientes para dar forma a la democracia, así como su falta de integridad. Federico Gamboa se salía de sus casillas: “¡Qué errores tan hondos son, a mi juicio, el famoso jurado y el no menos famoso sufragio universal!”162 Incluso Querido Moheno, que le debía a los juicios por jurado cualquier dosis de buena reputación que le quedara después de la Revolución, declaró que los jurados estaban en manos de gente inferior a la que sólo le interesaba el dinero. Si se tomaba al jurado como “índice del sentimiento colectivo en materia de moral”, razonaba El Universal, entonces “tenemos que lamentar un tremebundo descenso en el nivel ético de la sociedad mexicana”.163 Estos puntos de vista se basaban en gran medida en el melodrama y la retórica que parecía dominar los casos más famosos. Los sospechosos inevitablemente se convertían en los personajes principales, pero otros actores —víctimas, testigos, abogados, jueces y periodistas— también desempeñaban sus papeles como personajes con un claro, aunque no siempre positivo, valor moral; los jurados y los públicos constituían una especie de coro que juzgaba la historia que se desarrollaba ante ellos por su valor estético y moral. Los intercambios entre todos estos actores eran emocionalmente intensos y el escenario estaba cargado de ecos de otras historias. El melodrama, en otras palabras, ofrecía una serie de papeles y una estructura narrativa que tanto los actores como el público adoptaban. Incluso los críticos compartían un criterio estético: el jurado representaba “una teatralidad de baja estofa” en la que el problema no era tanto la estructura dramática, sino la mala calidad de las actuaciones y el guión.164
Sin embargo, el histrionismo de algunos abogados conservadores y la violenta feminidad de algunas sospechosas notables eran únicamente la parte más visible del proceso. El variado reparto de personajes y los caprichos de los miembros del jurado que utilizaban sus votos para absolver socavaron el control de la profesión jurídica sobre la justicia. Voces sin experiencia podían cuestionar al gobierno y a los expertos en la esfera pública. La diversidad de actores involucrados en los juicios por jurado era el rasgo característico de la influencia de la institución en la vida pública y la fuente principal de la exasperación de sus enemigos. Quizás el más prominente de estos actores, y la causa de la ansiedad de los analistas, era un puñado de mujeres que habían sido catapultadas al centro de la vida pública precisamente por sus crímenes. Habían recurrido a la violencia para defender su honor, su familia o su religión, y no tenían empacho en contar su historia una vez que se sentaban en el banquillo de los acusados. El prominente lugar que ocuparon brevemente gracias a estos juicios cuestionaba las ideas patriarcales acerca del silencio de las mujeres y la domesticidad que les correspondía. Sin embargo, en su esfuerzo por evitar su condena, tuvieron que adoptar los aspectos menos amenazantes de la feminidad moderna. Los usos sociales de la ley, en otras palabras, podían cuestionar las convenciones, o bien apuntalar el conservadurismo. Desde la perspectiva actual, leer estos juicios como simples melodramas, espectáculos con un reparto limitado de personajes contrastantes, impide comprender la magnitud de aquellos usos sociales de la ley.
A lo largo de seis décadas, la trayectoria del jurado en la Ciudad de México reflejó una profunda transformación de las nociones acerca de la justicia. La institución vio la luz muy poco después de una época de lucha civil y los partidarios del jurado esperaban que fomentara la transparencia en el proceso judicial. Mientras que esta creencia básica persistió en los años siguientes, en realidad el efecto de los jurados criminales fue más bien difuso, borroso en cuanto a los detalles y a menudo moralmente ambiguo. En los años veinte, después de otra guerra civil, la institución alcanzó su mayor influencia en la esfera pública. Pero a ojos de abogados y políticos, el jurado también parecía minar el respeto por la ley y politizar la justicia. Como ha mostrado este capítulo, no pudo haber sido de otra manera: el jurado criminal puso en práctica una idea popular de justicia anclada en el escepticismo republicano hacia el Estado. En el nivel más básico, el jurado era un bastión en contra de los abusos del gobierno porque le daba a la opinión pública un papel tangible en su gobernanza. Una premisa del alfabetismo criminal en México era que, en el tortuoso camino que lleva de la verdad a la justicia, resultaba legítimo tomar algunos atajos, aun si éstos violaban la ley. Los defectos de los juicios por jurado eran tan sólo el aspecto más visible de la descomposición general del sistema de justicia: había sospechosos, testigos y abogados con todo tipo de calidad moral, y el melodrama difícilmente podía dejar ver estas sutiles diferencias. Para los años veinte, se había generalizado la desconfianza hacia el sistema judicial entero. Luis Cabrera, un intelectual clave del carrancismo, decidió en esos años volver a la práctica jurídica porque necesitaba trabajo. Sin embargo, debido a la corrupción que veía en los juzgados, le preocupaba el “nivel moral” que, reconocía, era culpa de los propios abogados.165 Los jurados sobornables, los “milperos” descritos por los Sodi, eran sólo un síntoma de esa corrupción. Para el final de la década, el viejo escepticismo hacia el sistema judicial se estaba convirtiendo en decepción. El juicio de Toral y Acevedo fue solamente la gota que derramó el vaso.
El jurado criminal se abolió en 1929 mediante un decreto presidencial que reemplazó el código penal del Distrito Federal de 1871 con uno nuevo, marcado por una fuerte influencia positivista. El comité que redactó el nuevo código explicó que el jurado sería reemplazado por “una comisión técnica, integrada por psiquiatras, psicólogos y otros elementos científicos, que sentencie dentro del espíritu de las nuevas modalidades del derecho penal”.166 La ciencia sería capaz de entender mejor el crimen que el sentido común. Ésta había sido la opinión de los críticos porfiristas del jurado, incluido Demetrio Sodi, pero no pudo ponerse en práctica debido a la coyuntura política. La historia de Toral había revelado el daño potencial que un caso de alto perfil podía hacerle a los esfuerzos gubernamentales por controlar un cuerpo político enardecido. El municipio del Distrito Federal había sido eliminado a fines de 1928, lo cual reforzó el control de la presidencia en el gobierno de la capital. Ahora los jueces tenían un dominio absoluto sobre la investigación y la sentencia; las audiencias ya no eran eventos públicos. La opacidad que durante mucho tiempo se asoció con los procedimientos penales de rutina ahora se instaló en la parte más visible del sistema; el melodrama le cedió el paso a otras formas narrativas.167
La abolición de los juicios por jurado marcó el fin de una era. Después de 1929, los actores continuaron tomando atajos en la búsqueda de justicia: los prisioneros y las víctimas recurrieron a la intervención presidencial, los policías a la ley fuga y casi todos aceptaron que los artículos de la prensa eran fuentes más confiables para conocer la verdad que las sentencias. La intervención de la opinión pública en asuntos relacionados con los delitos y la justicia ya no tendría lugar en el marco institucional del sistema de jurados, sino en el espacio virtual de las noticias policiales, que se examinará en el siguiente capítulo. Sin embargo, ésta no era una estructura sostenible para mantener la presión sobre el sistema de justicia o sobre la policía. Un efecto paradójico de esta transformación del escepticismo en decepción fue la aceptación de la violencia extrajudicial como sustituto del castigo legal. Moheno articuló la teoría y otros la pusieron en práctica: los sentimientos del pueblo mexicano, los jurados o sus públicos, podían canalizarse como violencia e intolerancia en nombre de la justicia. Esto explica sus invocaciones llenas de admiración por el linchamiento en Estados Unidos. Esta teoría no se expresó frecuentemente como tal en los años siguientes, pero sí permaneció latente en las apologías de la ley fuga que figuraron en la prensa y la literatura tras la desaparición del sistema de jurados.
La memoria del jurado criminal mantuvo su influencia en las ideas y las representaciones del crimen y la justicia de otras maneras. Tan pronto fue abolido, periódicos y libros comenzaron a conmemorarlo con cierta nostalgia. Hubo rumores y discusiones sobre su restablecimiento, pero las resonancias negativas de sus excesos melodramáticos prevalecieron sobre cualquier argumento en su favor. Para el criminólogo Francisco Valencia Rangel, su retorno sólo habría atizado el mórbido interés por las noticias policiales que invadieron los puestos de periódico tan pronto el jurado desapareció. El jurado sobrevivió como un tropo de la cultura popular. Inspiró comedias, algunas de ellas sobre casos famosos, como el de María del Pilar Moreno, y escenas de cine satíricas, en las que el escenario creado por los juicios por jurado seguía siendo útil para hablar de un modo crítico acerca de la justicia.168 Como se verá en el siguiente capítulo, las noticias policiales asimilaron este legado, en particular la idea de la justicia como producto de la participación de múltiples actores en un sistema que era defectuoso, pero que al menos le ofrecía a la gente la oportunidad de hacerse escuchar.