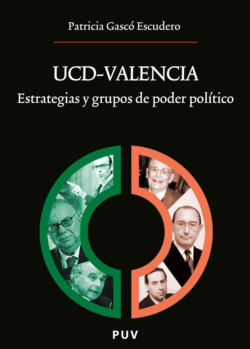Читать книгу UCD-Valencia - Patricia Gascó Escudero - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
ОглавлениеUn viaje a nuevos mundos en los que aprender
Este primer libro escrito por Patricia Gascó Escudero contiene su viaje particular a una de las muchas transiciones políticas que en el mundo se han producido: como en un libro de viajes, se observa, se describe y se analiza el modo en que se produjo el cambio desde el autoritarismo a la democracia. La narración se hace de manera desapasionada. Al tiempo que observamos que la investigación ha llegado a buen puerto, no por ello dejamos de ver que dicha investigación no ha llegado a su destino, dado que la expedición continúa en la que será en un futuro no muy lejano su tesis doctoral «La transición política en España. UCD-Valencia».
Así pues, este volumen, que contiene el estudio realizado para llevar a cabo el proyecto de fin de carrera, es un trabajo impregnado de esfuerzo e ilusión; no sorprende, pues, que mereciera la calificación de sobresaliente. Quienes conocen a la autora saben lo exigente que puede ser consigo misma, como demuestra el hecho de que no sea esta la primera vez que Patricia recibe premios a su excelencia.
Leyendo el libro se observará que la autora, que es licenciada en Geografía e Historia, parece que lo fuera en Biología. Del mismo modo que un entomólogo va desmenuzando lo que ha sido un ser vivo, y lo hace para conocer su funcionamiento orgánico, así en este libro se van desmenuzando las estrategias políticas de los líderes de UCD, lo que nos permite conocer el funcionamiento de lo que fue aquella historia política, la española, lo que fue una transición pacífica, desde la dictadura de Franco a la democracia de Juan Carlos I.
A partir de esta publicación, la especialidad de Historia Contemporánea cuenta con una estudiosa incansable de la cultura política y la modernización de España. Su manera de aproximarse al tema se hace desde una perspectiva bien diferente a la que nos tienen acostumbrados otros estudiosos. No busca clichés en los que verse protegida, avanza sin parti pris y eso es lo que caracteriza este libro y espero que así sea en entregas sucesivas.
Estamos algunos tan cansados de que los jóvenes estudien tomando partido por unos u otros, por poner un ejemplo, catalanistas y anticatalanistas, que cuando leemos trabajos valientes, buscando la independencia intelectual, como en el presente caso, nos sentimos reconfortados.
En el curso de su viaje Patricia ha contado con mi más que merecida confianza, en calidad de directora de su trabajo, y ha contado sobre todo con la generosidad intelectual del profesor Marc Baldó y de la profesora Teresa Carnero, que han conversado y dialogado con ella tras leer y releer sus borradores que finalmente han llevado hasta aquí. Asimismo, debo recordar la gran admiración y respeto que siente Patricia Gascó por la obra de sendos profesores así como por la obra del profesor Ramiro Reig, con el que se ha entrevistado y del que ha podido aprender en un tema que le preocupa: el populismo. El profesor Reig le ayudó a mejorar su concepción del populismo y parte de los argumentos y razonamientos han sido incorporados a las conclusiones del presente libro.
Si bien es cierto que formar a los futuros estudiosos debe ser, y lo es, responsabilidad social y cultural asumida por los profesores de universidad, no es menos cierto que en ciertas ocasiones los profesores se desentienden de quienes no forman parte de sus proyectos, y también lo es que algunos investigadores se alejan de quienes podrían formarles. Se explica a veces por temores ideológicos o por cierta prevención a quienes forman parte de aquellas escuelas historiográficas que podrían facilitarles una beca de estudios, un puesto, una publicación, un congreso científico...
En ninguno de estos supuestos se encuentra Patricia Gascó. En primer lugar porque la investigación la realizó a sus expensas; en segundo lugar porque su aproximación a este mundo de investigadores que configura toda universidad se ha llevado a cabo desde la más estricta ingenuidad moral y la más sencilla actitud, la del esfuerzo personal y la amplitud de miras. Su única pretensión es la que siempre ha sido su guía en la vida, utilizando sus propias palabras, la de realizar un viaje «a la búsqueda de nuevos mundos en los que aprender, en los que ir completando lo ya conocido».
Los profesores no siempre somos conscientes de ello, no siempre nos percatamos de que la universidad amplía el horizonte de los estudiantes que proceden de otros mundos: el pueblo, el barrio, la familia, los amigos de siempre. Me congratulo de esta publicación, que es ciertamente un reconocimiento de la editorial de la Universitat de València (PUV) al trabajo silencioso, ilusionado, discreto y serio de muchos investigadores noveles. Desde aquí aprovecho estas palabras para felicitar al director de publicaciones, Antoni Furió, y su equipo, que han hecho posible una colección de libros como el que ustedes tienen en las manos, que arropa, que viste de tiros largos, a historiadores que lo merecen.
Una «democracia a la española»
Como ha señalado el profesor Ferran Gallego en su libro El mito de la transición (reseña de Patricia Gascó en www.ojosdepapel.com, 2 marzo 2009), fueron muchos quienes lideraron el cambio político. Sin embargo los estudiosos han hecho hincapié en un puñado de actores principales, como el rey Juan Carlos o como Adolfo Suárez. Con este libro de Gascó se rompe esa tendencia que se apunta en el libro del profesor Ferran Gallego. Aprendemos, y mucho, acerca de las estrategias desplegadas por políticos valencianos entre los que la autora ha seleccionado los que a su parecer son los más relevantes, como Abril Martorell, Attard y Broseta, sin olvidar la trama, la tramoya y los tramoyistas que se movían a su alrededor: muchos de ellos miembros del partido y en otros casos centristas y liberales de índole diversa: Albiñana, Monsonís, Lamo de Espinosa, Gámir Casares, Manglano, Pin Arboledas, Noguera de Roig, Ruiz Monrabal, Burguera, Palafox, Muñoz Peirats, Zaplana, entre otros. Como dijo en su día F. P. Burguesa, «La Unión del Centro Democrático (UCD) se configuró antes de las elecciones del 15 de junio, como una coalición electoral con partidos de diversas ideologías e, incluso, con personas independientes. Pasadas las elecciones y a la vista de los resultados, se consideró la conveniencia de convertir UCD en partido unitario» («El caso de UCD en Valencia», Valencia Semanal, 10 diciembre 1977)
Todos ellos desde posturas conservadoras colaboraron en la transición a la democracia, sin romper con la legalidad del régimen franquista y a la manera en que el profesor Gallego nos lo cuenta: con una democracia a la Española, tal como deseaba Arias Navarro. De modo que se contentaba a unos españoles, gente corriente, no ocupados en conseguir la democracia y, por otra parte, se lograba neutralizar radicalismos políticos, al tiempo que se apaciguaban las movilizaciones en la calle.
En el por entonces denominado Reino de Valencia los conservadores de la derecha optaron por estrategias populistas que fueron contestadas con mayor o menor acierto por la oposición democrática. Una parte de esa derecha sentía unas claras simpatías hacia el franquismo, al tiempo que una parte de la izquierda deseaba el federalismo y concebía el País Valenciano y su autonomía como parte de «Països Catalans», el catalanismo. Los debates sobre la bandera, la lengua, el Estatuto de Autonomía y, en definitiva, el nacionalismo de la izquierda y el regionalismo de la derecha, lastraron el debate de la transición política en cuestiones como éstas: que si comunidad o país, que si valenciano o catalán, que si señera o cuatribarrada. De ello tenemos amplio testimonio en Valencia Semanal a menudo de la pluma de Amadeo Fabregat; su artículo«Jo sé qui són (o la irresponsabilitat d’UCD)» (10 diciembre 1978) es un buen ejemplo de ello. Pero no el único. En «La responsabilitat (i la irresponsabilitat) de la burgesia valenciana» (5 noviembre 1978) tenemos otro ejemplo de lo mismo cuando Fabregat nos habla de «La crisi d’identitat (…) global» de los valencianos e inculpa por ello a la burguesía valenciana que no cumple con lo que se supone que es su función histórica.
A tenor de lo que se discutía, debemos concluir que dichas polémicas son ilustrativas, en cierto modo, de lo vacuo y populista del debate. A su vez, no podemos ignorar la fuerza apasionada con que se defendieron. Ciertamente, sabemos que las palabras que utilizamos nunca son inocentes. Al contrario, son responsables porque construyen una realidad, subrayan una pertenencia y coadyuvan a un modelo político. También es cierto, por otra parte, que dicha percepción de la realidad (lengua, nación, símbolos y otras identidades) no era quizás el debate prioritario que debía ocuparles, ni era quizás la parte fundamental de las cuestiones a tratar para llevar adelante la transición a la democracia.
En cualquier caso, se consideren prioritarias o no, la realidad fue que se impusieron como temas que parecían constituir lo esencial de la negociación y que acabaron por no aportar soluciones que satisficieran a todos, y por eso quizás, porque los acuerdos no fueron satisfactorios, siguen en candelero los conflictos sin solución de continuidad después de transcurridos más de treinta años de la transición democrática.
El «Estado de las autonomías» que entonces se creó, es la base de muchos de los conflictos actuales y de las voces que solicitan un cambio constitucional en el aquí y ahora. Sobre ese tema, es decir, sobre las estrategias que llevaron a cabo los líderes políticos de UCD versa buena parte del presente libro, sobre el debate de las estrategias diversas que se urdieron en torno a las «vías autonómicas» y por consiguiente las diversas concepciones de lo que debía ser el Estatuto de Autonomía.
A lo largo de las páginas que van a leer observarán pequeños matices a tesis defendidas por otros estudiosos. Si bien se defiende que el poder quedó en buena parte en manos de antiguos franquistas, el estudio de la transición valenciana, no obstante, lo matiza. ¿En qué sentido? En la aportación que se hace de algunos ejemplos significativos como el de Manuel Broseta, que no entró a formar parte del partido de UCD hasta estar seguro de que se había terminado de depurar a los simpatizantes franquistas destacados en el interior del partido tal como defiende la autora en su artículo «Élites políticas en transición, España 1876-1976» (Saitabi, 2009). En dicho artículo se observa mayor discontinuidad de la elite política con el inicio de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923 y con el inicio del régimen franquista en 1939. Después de la dictadura franquista hubo una «democracia a la española»; sin embargo, que hubiera una mayor permanencia de la elite en los órganos e instituciones de Estado es algo que nuestro país tuvo en común con algunas naciones en la Europa de aquellos años. Es el corolario lógico: a mayor violencia en la toma de poder, más extensos son los cambios de elite. Por el contrario, a mayor consenso, mayor permanencia de la elite que les precedió, puesto que negocian: no caben grandes preguntas. Baste con una bien sencilla ¿cómo se podría hacer una transición pactada sin que se pactaran también los cargos de poder y responsabilidad, en ese orden o en el otro?
El enfrentamiento entre líderes de estrategias diversas fue lo más común en el proceso de negociación de la autonomía valenciana. Vemos como vino a producirse una continua lucha de identidades diferentes. No obstante, no debemos olvidar que retórica y escenificación de la elite no son lo mismo que la distribución que del poder se haga; a menudo son puro teatro frente a posibles apoyos y debemos profundizar en lo que de genuino hay en esa lucha de identidades. Por eso la lectura del presente libro viene a explicar las claves históricas que llevaron a una política, que es la que hoy tenemos, y no a otra en las instituciones políticas valencianas. La autora lo muestra en su libro con sólida aportación documental y con la preocupación constante de no caer en un debate de esencias hegelianas que es, por cierto, uno de los grandes peligros de los que huye la historia cultural que a través del estudio de las identidades políticas permite iluminar ese rincón de la historia que hasta fechas recientes ha permanecido oscuro.
En efecto, la preocupación del hombre occidental por su identidad y su pertenencia a una comunidad puede ser puesta en cuestión a base de pactos, consenso y tolerancia, que son precisamente los rasgos esenciales, característicos y distintivos de las democracias occidentales. Así pues, esa necesidad de pertenencia (bandera, lengua, religión, cultura) se puede observar si analizamos la identidad y el poder político, entendiéndolos en parte como una escenificación, una estrategia, para obtener más poder. Ello, a su vez, nos permite hacer reflexiones similares cuando las ponemos en relación con otras formas de gobierno del planeta Tierra. En estos años de globalización, en que el regreso a la tribu, como diría George Steiner o George L. Mosse, se hace patente, podríamos añadir que se hace de ello necesidad y de la necesidad virtud, bien sea por el miedo de algunos o por la necesidad de otros muchos, tal y como hemos venido observando algunos en los últimos treinta años de la historia de España.
ALICIA YANINI
Universitat de València
16 de marzo de 2009