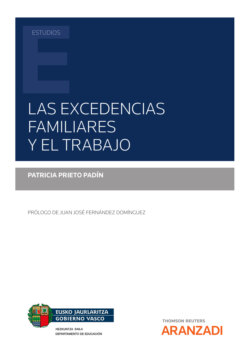Читать книгу Las excedencias familiares y el trabajo - Patricia Prieto Padín - Страница 4
Prólogo
ОглавлениеUn vino gran reserva solo puede surgir de la conjunción de añadas con uvas de gran calidad y un proceso de envejecimiento en barrica de roble y en botella en el cual cuidado y tiempo den vida a tan singular y preciado licor. Materia prima y quehacer casi artesanal vienen a ser, también, los elementos clave en los estudios jurídicos, donde abundan los buenos ensayos jóvenes, afrutados por la actualidad y con el aroma primario de la novedad; no son pocos los crianzas, madurados durante el tiempo preciso para ofrecer una mezcla adecuada del interés por una materia de recorrido temporal limitado y la pausa precisa para sopesar sus implicaciones últimas; por último, los reservas, y aún más los gran reservas, únicamente surgen cuando la materia merece la pena por su carácter intemporal y quien asume la autoría acredita una calidad excepcional, dada la complejidad y profundidad superior de las cuestiones a abordar, a las cuales habrá de dedicar un tiempo considerablemente largo.
Mientras los consejos reguladores de las respectivas denominaciones de origen velan por la pureza en la clasificación de los vinos, no ocurre igual en las obras de investigación, donde criterios de rentabilidad medidos en procesos de selección de revistas y editoriales, citas de referencia para acreditaciones, sexenios y otros méritos académicos o, entre más, la temática de jornadas y congresos y otros eventos a los cuales acudir como ponente o presentar comunicaciones, conducen con frecuencia e irremediablemente a trocar y confundir cantidad y/o modernidad con calidad.
De ahí la singularidad e importancia de la obra que tengo el honor de prologar, pues con todo merecimiento debe ser calificada como un gran reserva, o un “clásico”, pues reúne el triple ingrediente requerido de, en primer lugar, abordar un instituto y un contexto medulares en el ordenamiento laboral, que forman parte de su estructura y no constituyen una mera coyuntura; en segundo término, acreditar el tiempo adecuado para su elaboración, pues sus primeras noticias bajo la forma de publicaciones relacionadas con la materia datan de hace más de siete años, y tras la defensa de la tesis que está en su origen han seguido otros dos años destinados a proporcionar el reposo y la reflexión necesarios para ofrecer el cuerpo jurídico apropiado; en último término, y fundamental, la calidad personal y profesional de su autora, la Dra. PRIETO PADÍN, pues solo alguien con su sensibilidad social y preparación académica puede llegar a la dimensión humana y jurídica que se encierra detrás de las excedencias por motivos familiares.
La aproximación y profundización tiene lugar, con independencia de cuanto sistemáticamente ordena el índice, a través de tres grandes bloques temáticos, obedientes al desarrollo del instituto a través del tiempo (e incluso la posible proyección hacia el futuro), su realidad jurídica en el presente y, en conexión con otros derechos vinculados a la atención de las responsabilidades laborales, la evolución que merece su protección al máximo nivel constitucional.
El primero comienza con la retrospectiva que proporciona un sucinto análisis de cuanto fue importado de la regulación prevista para los funcionarios, y en su acomodo al ordenamiento social lastró (y en sus secuelas sigue aun haciéndolo) a cuantas mujeres “voluntariamente” ejercieron un derecho que durante años fue de exclusiva titularidad femenina. Pasado solo parcialmente corregido (“refuerzo positivo” en palabras de la autora) en las últimas versiones legales del artículo 46.3 ET, afortunadamente más atentas a la evolución de la lectura del art. 14 CE en relación con los arts. 35.1 y 39 CE: desde su reconocimiento indistinto a padre y madre en la primera de sus redacciones, como muestra de un voluntarismo que constituye un “sarcasmo”, cuando no una “clara distorsión del interés jurídico a proteger”; pasando por las ampliaciones contenidas en las Leyes 3/1989 y 4/1995; hasta, en fin, alcanzar cuanto se considera su “asentamiento y consolidación” por influencia tanto del Convenio núm. 156 OIT y de las Directivas 92/85 y 95/84, como de una jurisprudencia notable que, sin duda, están en la raíz de cuantas reformas afectan a las excedencias por razones familiares en 2003, 2007 y, tras los meros ajustes de 2011 y 2015 (sin aprovechar las posibilidades otorgadas por la Directiva 2010/18/ UE), la última operada por el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Lejos de poner fin a esta perspectiva cronológica una vez ha alcanzado la ordenación vigente, la Dra. PRIETO PADÍN entiende que el panorama quedaría incompleto sin un análisis de las consecuencias derivadas de la necesaria transposición, antes del 2 de agosto de 2022, de la Directiva 2019/1158, de 20 de junio de 2019. Por lo tanto, y anticipándose a los centenares de análisis a que dará lugar durante los próximos años, el lector podrá tomar noticia de cuánto puede suponer la incorporación en España del régimen diseñado por la norma europea para los premisos parental y para cuidadores. Hacerlo, además, desde la perspectiva doblemente interesante: de un lado, la crítica de cuando pudo haber sido de no mediar las claras desviaciones claudicantes respecto a la propuesta de Directiva de 2017; de otro, las medias concretas a adoptar en un contexto de conciliación bajo una prospectiva de género comprometida, así como su repercusión sobre la excedencia por cuidado de hijos y familiares.
El segundo de los bloques, y núcleo central, aparece dedicado a desgranar el régimen jurídico de las excedencias por motivos familiares. Contiene el tratamiento tradicional sobre los elementos más salientes en su regulación positiva (condicionantes subjetivos y titularidad, aspectos temporales de inicio, duración o finalización, matices y alternativas en los aspectos personales u objetivos o efectos laborales y de Seguridad Social derivados de su ejercicio), con exhaustivo recorrido a los problemas que en su aplicación se han suscitado ante los Tribunales; también de las aportaciones provenientes de los convenios colectivos ordenados a otorgarles completitud en los aspectos que la ley remite a las partes o que estas consideran oportuno incorporar.
Es precisamente en este dialogo entre ley y convenio donde la aportación laboriosa propia del oficio se transforma en páginas de una altura únicamente al alcance de los más dotados, pues proporciona algunas claves fundamentales de cuanto califica como una relación clásica de suplementariedad a la cual se añade otra de complementariedad adaptativa o potestativa (frente a la necesaria o imprescindible) cuya articulación, convenientemente ejemplificada, alcanza al propio dialogo entre las excedencias legales del art. 46.3 ET y las posibilidades que ofrece a las excedencias convencionales del art. 46.6 ET. En este último plano, el producto de la negociación colectiva está en disposición de pasar de mera función de mejora a la recreación de nuevas figuras añadidas a las legales como alternativas que, sin embargo, nunca pueden ser impuestas al trabajador, pues en último término debe obrar en su favor la elección (sin margen alguno al espigueo) entre la recogida en convenio o la legal.
El último de los bloques mantiene el elevadísimo nivel del discurso en un análisis de la jurisprudencia constitucional sobre los derechos vinculados a la atención de las responsabilidades familiares. Lo hace distinguiendo cuatro etapas en las cuales se percibe nítidamente como el Tribunal Constitucional (casi) siempre ha ido por delante del legislador, en muchas ocasiones abriéndole camino: en un primer momento (hasta 1999), abordando la responsabilidad familia de la mujer trabajadora desde el punto de vista de la igualdad, al tomar en consideración la distribución asimétrica de roles entre varones y féminas; seguida de un segundo periodo (1999-2007) en el cual el aval prestado a determinadas medidas de acción positiva ponen en relación el art. 14 CE con el art. 39 CE, para ofrecer un canon reforzado destinado a evitar el juego en solitario de la igualdad, como principio neutralizado cuando lo invocaban los varones o que por sí mismo únicamente servía para reafirmar los roles de género; en su desarrollo, una tercera etapa (2007-2011) donde la conciliación queda elevada a derecho social fundamental que desborda claramente el ámbito de la discriminación y exige su ponderación en atención a las circunstancias familiares concurrentes y a los medios efectivos destinados a favorecer la igualdad real; en fin, y a partir de 2011, el descubrimiento de una causa de discriminación propia y vinculada a “circunstancias familiares”, convertida en hito fundamental que marca el camino a seguir para alcanzar una corresponsabilidad eficaz y efectiva.
Según reconoce la Dra. PRIETO PADÍN, la progresión en cualquiera de las etapas dista de ser lineal, y en la actualidad son especialmente preocupantes los síntomas de involución que cabe observar desde hace algunos años; con todo, siempre ha sido cuestión de tiempo el asentamiento de unos cimientos firmes para elevar edificio de envergadura como el que se pretende. Este sentimiento positivo late a lo largo de todo el estudio y es, sin duda, uno de los rasgos que merece ser destacado: si bien da cuenta de los defectos o carencias, nunca se queda en la simple crítica, sino que eleva propuestas razonadas con la ilusión de que un día no muy lejano la situación pueda cambiar.
Los elogios vertidos a lo largo de las líneas anteriores no son producto del aprecio personal, de los años de trabajo compartidos o del respeto ganado día a día a partir de la obra ya notable de la autora. Obedece a la opinión que su versión primera, recogida en la tesis que quien suscribe tuvo el honor de codirigir con la Dra. RODRÍGUEZ ESCANCIANO, mere-ció a quienes la juzgaron. Un tribunal compuesto por el Dr. BARREIRO GONZÁLEZ como presidente, el Dr. D’APONTE como vocal y la Dra. AGRA VIFORCOS como secretaria, quienes por unanimidad le concedieron la máxima calificación de sobresaliente cum laude.
Asimismo, debe subrayarse que la autora pertenece al grupo de investigación, reconocido por el Gobierno Vasco para los años 2016-2021, “Cooperativismo, fiscalidad, fomento, relaciones laborales y protección social” (IT1089-16) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Precisamente, como consecuencia de ello, esta obra ha sido financiada por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
En virtud de todo lo cual, y acabando por donde comenzó este pros-cenio, nunca más a cuenta los versos contenidos en El don de la ebriedad: “Difícil es superar una obra hecha con amor, basta con acercarse a ella y tomarla…”. Invitado queda el lector a degustar Las excedencias por motivos familiares.
En León, a 1 de enero de 2021
Juan José Fernández Domínguez
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de León