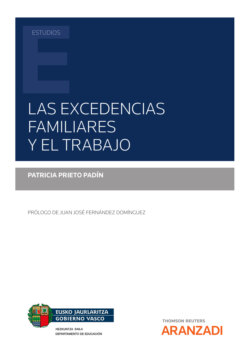Читать книгу Las excedencias familiares y el trabajo - Patricia Prieto Padín - Страница 6
II Refuerzo positivo de esta excedencia singular a partir del nuevo modelo dado por la Constitución Española
ОглавлениеAun cuando durante el periodo preconstitucional vieron la luz distintas normas cuyo objetivo era regular el permiso del trabajador (si bien vinculado siempre a la maternidad) para cuidar de los hijos, no es hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de los Trabajadores, aprobado por la Ley 8/1980, de 10 de marzo, cuando el panorama normativo –heredado del régimen franquista28– empieza a tomar nuevos rumbos.
La razón y cambio trae causa en la promulgación de la Constitución Española de 1978 (CE), la cual vino a establecer el principio de no discriminación por razón de sexo (con carácter general en el art. 14 CE, y más específicamente en el ámbito de las relaciones laborales en el art. 35.1 CE) y a instar a los poderes públicos a “asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia” (art. 39.1 CE), incluida la “protección integral de los hijos” (art. 39.2 CE).
Atendiendo al tenor constitucional, e intentando en cierta medida debilitar el modelo tradicional de división del trabajo de hombre breadwinner (sustentador) y mujer homemaker (ama de casa), incorpora plenamente en el ordenamiento este derecho conciliatorio en el art. 46.3 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores (ET/80) –precepto “que da a la excedencia su actual sede iuris”29– y, asimismo, “más en línea con las ideas de reparto de cargas familiares y de igualdad de hombres y mujeres”30, desarrolla y amplía su contenido, en tanto extiende su titularidad también a los progenitores varones.
A pesar de este gran avance a partir del cual venía a ser reconocido el derecho conciliatorio indistintamente al padre y a la madre –aun cuando sobre este pesara la limitación del ejercicio simultaneo si ambos progenitores trabajaran–, el precepto “no añadía más previsiones particulares”31. Dejaba al descubierto, por ende, ciertas cuestiones transcendentales; en concreto, y más importante, omitía cualquier referencia a la situación y condiciones de reingreso, con lo cual, y “obligados a extraer las oportunas deducciones de otros párrafos o preceptos”32, fue preciso entender que al excedente voluntario por razones de conciliación le era de aplicación idéntico patrón que al voluntario común, es decir, “entraba en juego”33 el art. 46.5 ET/80, según el cual el trabajador “sólo tenía un derecho preferente al ingreso en vacantes de igual o similar categoría, y el tiempo transcurrido no computaba a efectos de antigüedad”34.
Esta falta de previsión “originó distintas posturas acerca de si su naturaleza jurídica era de carácter voluntario o forzoso”35, y fue criticada no sólo por diferentes grupos políticos, que alertaron sobre cómo la no aceptación por la empresa de la reincorporación al trabajo efectivo, alegando inexistencia de vacante, alcanzaba traducción en una demora definitiva capaz de abocar, “unas veces a bajas de hecho en la plantilla, otras a rescisiones de contrato con indemnizaciones irrisorias la mayoría de las veces y, en definitiva, a un claro descenso del número de trabajadoras ocupadas en las empresas”36. Más aún, la mayor parte de la doctrina comulgaba con la idea de ser, incluso, un “sarcasmo para el trabajador”, por cuanto “resultaba injustificado que el legislador procediera a aislar [o singularizar] un supuesto específico de excedencia [que consideraba como necesitado de especial protección] para, [con posterioridad], aplicarle el régimen jurídico común a las excedencias sin reserva de plaza”37. Todo ello sabiendo que los límites y condiciones de ejercicio por la vía genérica eran sensiblemente superiores, pues si bien su reconocimiento estaba condicionado a razones estrictamente temporales (una concreta antigüedad en la empresa), ciertamente no exigía la presencia de una causa específica para justificar el deseo de desvinculación temporal del trabajador, preveía una duración máxima superior [cinco años (art. 46.2 ET/80), frente a los tres actuales] y no establecía limitación alguna de ejercicio en caso de que ambos progenitores trabajaran.
Cabe comprender enseguida que tal equiparación con la excedencia voluntaria simple entrañaba “una desvalorización del interés jurídico que se pretendía proteger”38, pues, en realidad, el derecho del excedente por cuidado de hijos subsistía, pero sin funcionalidad práctica o real. La razón es obvia, en tanto si “optaba por dedicarse a la atención de su familia mientras sus hijos eran pequeños, se veía con serias dificultades para volver a incorporarse a una actividad laboral”39; en consecuencia, aparecía como un instituto jurídico “vacío de contenido, pues ante el grave riesgo que representaría para el trabajador tener que vincular su vuelta al trabajo al hecho, cada vez más incierto, de que se produzca una vacante, en muy pocas ocasiones se ejercitará este derecho”40.
La necesidad de una nueva formulación legal era evidente. No será, sin embargo, hasta pasada casi una década cuando acontezca la subsiguiente reforma; concretamente la Ley 3/1989, de 3 de marzo, pretendió salvar la situación de “temor a la pérdida de empleo, o a la reincorporación a plazo incierto”41 de los trabajadores con responsabilidades familiares. A tal fin reconoce ya en la propia Exposición de Motivos cómo “la regulación que hasta ahora existía (…) no ofrecía los niveles adecuados para evitar que la atención de las situaciones derivadas del nacimiento de hijos incida negativamente sobre la vida laboral de los trabajadores”; añadía que esta institución, configurada como “excedencia voluntaria y sin derecho por tanto a reserva del puesto de trabajo en la empresa, podía constituir, bien un serio factor de disuasión para el pase a esta situación, bien un elemento de apartamiento del mercado de trabajo de quienes se acogiesen a esta fórmula”. En consecuencia, el art. 1.3 de la Ley 3/1989, de 3 de marzo, dispuso que, durante el primer año de disfrute, la excedencia por cuidado de hijos (tanto naturales como adoptivos42) daría lugar a derecho a la reserva de puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad; mientras por su parte, los dos años restantes quedarían sometidos al régimen de la excedencia voluntaria simple, “salvo pacto colectivo o individual en contrario”43.
Poco tiempo después, el art. 3 de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, modificó el art. 167 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, estableciendo –en congruencia con lo dispuesto en el texto laboral, y con el deseo de integrar las lagunas en la cotización como consecuencia de esta específica situación–, el beneficio de Seguridad Social situado en reconocer como periodo de cotización efectiva “el primer año con reserva de puesto de trabajo”.
A pesar de constituir un importante avance en la idea de conjugar la función de la maternidad/paternidad con el desarrollo profesional del trabajador, esta reforma clarificó solo “en parte”44 las deficiencias derivadas de la regulación anterior, pues realmente persistía una “sintonía limitada con el mandato constitucional”45, en tanto la dualidad de regímenes previstos para la excedencia –con sus diferentes efectos jurídicos–, en función de su ámbito temporal, “anunciaba que su utilidad real, se concentraría en el primer año”46. Además, en lugar de cerrar la polémica sobre la naturaleza jurídica de esta excedencia, ciertamente lo acrecentó, pues “su identidad quedó desdibujada”47 y aparecieron en el panorama judicial y doctrinal tesis divergentes sobre su calificación o naturaleza valorándola como forzosa, voluntaria, hibrida48, mixta, dual49, especial50 o específica51, “determinado subtipo de excedencias”52, voluntaria pero “tasada al estar sometida a justa causa”53, o vista como una categoría autónoma o de “identidad propia e independiente”54.
Buscando una nueva y mejor configuración, que no disuadiera a los trabajadores con responsabilidades familiares de su disfrute y conllevara un menor riesgo de apartarlos del mercado de trabajo (en particular para mitigar la desigualdad real de las mujeres), con el objetivo simultáneo, además, de poner fin a las construcciones doctrinales relativas al carácter hibrido de tal institución, ve la luz la Ley 4/1995, de 23 de marzo, de regulación del permiso parental y por maternidad. Considerado como “un segundo estadio de la regulación”55 que inició la Ley 3/1989, de 3 de marzo, introduce diferentes medidas: 1) Prohíbe expresamente el disfrute simultáneo si ambos progenitores trabajan. 2) Estipula la imposibilidad de acumulación con sucesivos derechos por nuevos sujetos causantes. 3) Otorga el derecho del excedente de asistir a cursos de formación, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario. 4) Amplía el reconocimiento del periodo de conciliación a efectos de antigüedad durante todo el tiempo de permanencia en situación de excedencia. 5) En fin, como prerrogativa más importante, y al tiempo más controvertida, pretende extender, conforme indica su Exposición de Motivos, “el régimen de excedencia forzosa regulado por la Ley a todo el período de excedencia establecido para atender el cuidado de los hijos”.
Tan loable intención no viene acompañada de la modificación del precepto en concordancia con las aspiraciones anunciadas, pues estableció el derecho de reserva de puesto de trabajo durante todo el periodo de excedencia, pero diferenciando sus efectos en atención a distintos tramos temporales. La separación –aún vigente– radica en que, para el primer año, el excedente tiene derecho a la reserva de “su [mismo] puesto de trabajo” (eso sí, salvo vicisitudes legal o convencionalmente admitidas); por contra, para el tiempo sucesivo queda referido “a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional”.
En este sentido, aunque la reincorporación a la unidad productiva estuviera garantizada (y un eventual impedimento al efectivo reingreso colocaría al empresario en situación de mora accipiendi, a resolver en los términos del art. 30 ET), durante “el segundo y tercer año de excedencia, la reserva de plaza tiene un carácter atenuado (…) [e] indeterminado, sin que necesariamente deba coincidir con el dejado por el trabajador, si bien el reingreso imperativamente se efectuará en un puesto del mismo grupo profesional (…) y no está supeditado a la existencia de vacante”56. A sus resultas, el empresario dispondrá de “un mayor margen de maniobra en el cumplimiento del deber de reintegrar al trabajador”57.
28. Más información en ESPUNY TOMAS, M. J.: “Aproximación histórica al principio de igualdad de sexos (IV): De la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 a las últimas disposiciones franquistas”, cit., pág. 9.
29. LOUSADA AROCHENA, J. F.: “El reingreso tras la excedencia para cuidado de hijos o familiares”, cit., pág. 43.
30. DILLA CATALÁ, M. J.: “La nueva regulación de la excedencia por cuidado de hijos (La Ley 4/1995, de 23 de marzo)”, cit., pág. 690.
31. ARGÜELLES BLANCO, A. R.: “Excedencia por cuidado de hijos y otros familiares”, cit., pág. 256.
32. MONGE RECALDE, J. L.: La excedencia laboral en la Jurisprudencia, cit., pág. 107.
33. SSTS 11 mayo 1984 (RJ 3017) y 19 diciembre 1986 (RJ 1986, 7527) y SSTCT 2 abril 1982 (AS 1982, 2171), 16 diciembre 1983 (AS 1983, 10988), 10 enero 1984 (AS 1984, 115), 24 febrero 1984 (AS 1984, 1720), 29 febrero 1984 (AS 1984, 1848) y 14 septiembre 1984 (AS 1984, 6884).
34. DILLA CATALÁ, M. J.: “La nueva regulación de la excedencia por cuidado de hijos (La Ley 4/1995, de 23 de marzo)”, cit., pág. 690.
35. PÉREZ ALONSO, M. A.: La excedencia laboral, Valencia (Tirant lo Blanch), 1995, pág. 59.
36. Poniendo de manifiesto la “grave discriminación de la mujer en el trabajo, precisamente por desarrollar una función social como es la maternidad, que debe ser asumida por el conjunto de la sociedad, en lugar de suponer un serio obstáculo para ejercer el derecho al trabajo”, en BOCG: Proposición no de Ley ante el Pleno: Reincorporación efectiva de la mujer trabajadora con excedencia por maternidad, presentada por el Grupo Parlamentario Comunista, I Legislatura, núm. D-369-I de 13 mayo 1980, pág. 915.
37. PEDRAJAS MORENO, A.: La excedencia: un estudio en los ámbitos laboral y funcionarial, cit., págs. 409 y 410.
38. TORTUERO PLAZA, J. L.: “Las excedencias (En torno al artículo 46)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 100, 2000, pág. 962.
39. DILLA CATALÁ, M. J.: “La nueva regulación de la excedencia por cuidado de hijos (La Ley 4/1995, de 23 de marzo)”, cit., pág. 690.
40. PEDRAJAS MORENO, A.: La excedencia: un estudio en los ámbitos laboral y funcionarial, cit., pág. 410.
41. TORTUERO PLAZA, J. L.: “Las excedencias (En torno al artículo 46)”, cit., pág. 965.
42. Según la propia Exposición de Motivos, seguía “la línea marcada por la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que proporciona una nueva regulación a la adopción, de forma que también en los supuestos de paternidad o maternidad adoptiva pueda hacerse uso de esta excedencia, al darse en este supuesto las mismas circunstancias de necesidad de atención a los hijos que concurren en los de paternidad o maternidad por naturaleza biológica”.
43. Interesante respuesta dada a la importante pregunta formulada al Gobierno por Teófila Martínez Saiz (diputada perteneciente al Grupo Parlamentario Popular), sobre los criterios objetivos aplicables en los últimos años para la reincorporación a sus puestos de trabajadores en excedencia voluntaria en la empresa pública Tabacalera Española, S.A., alegando la “existencia de un derecho o condición más beneficiosa, de carácter personal, a favor de algún trabajador individual, surgida como manifestación de la voluntad de las partes”, en BOCG: Contestación del Gobierno: Criterios que se están aplicando para la reincorporación a sus puestos de trabajo de trabajadores en excedencia voluntaria en la empresa pública Tabacalera Española, S.A., V Legislatura, núm. D-203-I de 14 marzo 1995, pág. 72.
44. DILLA CATALÁ, M. J.: “La nueva regulación de la excedencia por cuidado de hijos (La Ley 4/1995, de 23 de marzo)”, cit., pág. 690.
45. GONZÁLEZ VELASCO, J.: “La excedencia para atender el cuidado de los hijos y la Ley 3/1989, de 3 de marzo”, Actualidad Laboral, núm. 2, 1989, pág. 268.
46. TORTUERO PLAZA, J. L.: “Las excedencias (En torno al artículo 46)”, cit., pág. 965. La escena parlamentaria asistía a posiciones para las cuales ciertas aportaciones de interés, tales como la protección concedida, presentaban “una anomalía absurda” y eran insuficientes. En concreto reclamaban un sistema adaptado a los cambios como un acto de congruencia absoluta, de lógica total y de justicia con un coste bajo y una función noble y encomiable, BOCG: Diario de Sesiones sobre la Proposición de Ley: Consideración como cotizado a la Seguridad Social del período de excedencia por cuidado de menor de tres años y financiación de su coste a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, VII Legislatura, núm. 45 de 28 noviembre 2000, págs. 2176 y ss.
47. TORTUERO PLAZA, J. L.: “Las excedencias (En torno al artículo 46)”, cit., pág. 965.
48. SIERRA HERNÁIZ, E.: “Las medidas de igualdad de oportunidades a favor de la mujer en el empleo”, Aranzadi Social, núm. 5, 1998, (BIB 1999, 378).
49. ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y MERCADER UGINA, J. R.: “Nueva regulación de la excedencia por razón de cuidado de hijo”, Relaciones Laborales, núm. 1, 1995, pág. 1217.
50. GONZÁLEZ VELASCO, J.: “La excedencia para atender el cuidado de los hijos y la Ley 3/1989, de 3 de marzo”, cit., pág. 266.
51. JURADO SEGOVIA, A.: “La excedencia por razones familiares (art. 46.3 ET): puntos críticos (1)”, Actualidad Laboral, núm. 5, 2012, pág. 549.
52. ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y MERCADER UGINA, J. R.: “Nueva regulación de la excedencia por razón de cuidado de hijo”, cit., pág. 1218.
53. RIVAS VALLEJO, P.: La suspensión del contrato de trabajo. Naturaleza jurídica y supuestos legales, Albacete (Bomarzo), 2007, pág. 219.
54. TORTUERO PLAZA, J. L.: “Las excedencias (En torno al artículo 46)”, cit., pág. 969.
55. ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. y MERCADER UGINA, J. R.: “Nueva regulación de la excedencia por razón de cuidado de hijo”, cit., pág. 1217.
56. PÉREZ ALONSO, M. A.: “La excedencia laboral. Aspectos laborales y de Seguridad Social”, Aranzadi Social, núm. 5, 2007, (BIB 2007, 1269).
57. QUINTANILLA NAVARRO, B.: “La excedencia para cuidado de hijos a partir de la Ley 4/1995”, Relaciones Laborales, núm. 2, 1995, págs. 331-344.