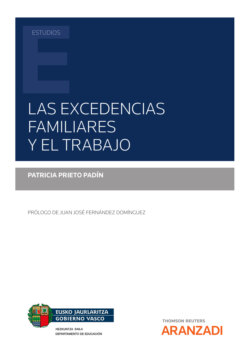Читать книгу Las excedencias familiares y el trabajo - Patricia Prieto Padín - Страница 7
III Consolidación del instituto como consecuencia de la atención a los mandatos europeos e internacionales
ОглавлениеLa antedicha regulación quedó incorporada sin cambios al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En esta permanente evolución histórica (que, a partir de este momento, curiosamente tendrá lugar a nivel normativo cada 4 años), otro paso –quizá todavía más importante– en la búsqueda de un “nuevo modo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres” tuvo lugar con la reforma operada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Junto con el itinerario e interés contenido en la Ley 12/2001, de 9 de julio y el Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, la norma viene a proporcionar sintonía a la regulación nacional con la contenida en acuerdos y tratados internacionales con la “finalidad de incrementar los beneficios y garantías de los titulares del derecho, así como el grado de tutela del bien jurídico con él protegido”58.
En concreto, tal conjunto normativo viene a completar –aun de manera exigua para el cumplimiento de los objetivos propuestos59– la transposición del Derecho europeo al ordenamiento español, en especial de las directrices marcadas por la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, así como la Directiva del Consejo 96/34/CE, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo Marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES.
Al lado de estas normas europeas específicas, no cabe olvidar aquellas de carácter internacional, en especial del Convenio núm. 156 OIT, sobre trabajadores con responsabilidades familiares adoptado en Ginebra el 23 de junio de 1981 y ratificado por España en 1985, cuya importancia es innegable, pues, tomando nota de las disposiciones de anteriores convenios y recomendaciones internacionales del trabajo cuyo objeto es la garantía de la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo, reconoce los problemas de todos trabajadores con responsabilidades familiares [y no solo de las mujeres, como expresamente reconoció en la Recomendación 123 de la OIT sobre el empleo de las mujeres con responsabilidades familiares (1965)], instando a los Estados a adoptar numerosas medidas para permitir su integración, participación y progreso en el empleo para eliminar cualquier atisbo de discriminación. Tutela que, por otra parte, encuentra perfil propio respecto de los hijos menores a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por España en 1990 (en especial, en base al art. 2)60.
Junto a ellas, otras normas generales que, en el propósito de la construcción del modelo social europeo61, podrían contribuir a una mejora de la conciliación entre trabajo y familia y a la igualdad de género, por ejemplo, con la reafirmación del valor de los derechos humanos y los principios de libertad, igualdad y justicia social y el reconocimiento de un catálogo de derechos sociales poniendo énfasis en que la familia es la cédula fundamental de la sociedad y tiene derecho a una adecuada protección social, jurídica y económica, para lograr su pleno desarrollo [Carta Social Europea echa en Turín de 18 de octubre de 1961, ratificada por España en 1980 y Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986, ratificada por España en 1987]; el reconocimiento del derecho al respeto a la vida privada y familiar, así como el derecho de prohibición de discriminación, cuya vulneración acumulativa habrá de conocer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos [arts. 8 y 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, ratificado por España en 1979]; la instauración de objetivos de fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones [Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989]; la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos ante posibles vulneraciones que puedan sufrir como consecuencia de la aplicación del derecho de la Unión por parte de las instituciones y órganos de la Unión y de los Estados miembros y la consagración de los derechos relacionados con la protección de la familia y, en especial, en el ámbito sociolaboral a través del derecho a la conciliación de la vida familiar y profesional [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en el Consejo Europeo de Niza el 7 de diciembre de 2000, adaptada en 2007 y únicamente vinculante a partir de 2009]62 o, entre más, y como una oportunidad para reforzar la dimensión social europea y contribuir a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador [conforme demanda la Estrategia Europa 2020, adoptada por el Consejo de Europa en 2010 y, posteriormente reflejó tanto el Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016–. 2019 publicado en 2015 (a modo de continuación de la Estrategia para la igualdad de género 2010-2015), como el Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado por Recomendación (UE) 2017/761 de la Comisión, de 26 de abril de 2017].
La novedad más significativa en 1999 –ya demandada con anterioridad por algún grupo político63– radicó en la creación, “en línea con los cambios demográficos y el envejecimiento de la población”, de una nueva excedencia para “atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida”, cuya duración alcanzó un período no superior a un año, salvo mejor condición temporal establecida por negociación colectiva. Por lo demás, el legislador introduce novedades tales como: 1) la extensión del hecho causante del derecho de la excedencia por cuidado de hijos a los supuestos de acogimiento permanente y preadoptivo; 2) la afirmación expresa de su carácter de derecho individual (hombre o mujer); 3) la subordinación en la limitación al posible intento de disfrute simultáneo a la concurrencia de razones justificadas de funcionamiento empresarial; y 4) la incorporación de la garantía de indemnidad frente a las represalias por utilización de los derechos de conciliación en los preceptos referidos al despido objetivo [art. 53.4. b) ET] y al despido disciplinario [art. 55.5 b) ET].
A estas reformas cabe añadir las cronológicamente operadas por distintas normas en el año 2003:
– La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de las Familias Numerosas, amplió la protección de reserva de puesto de trabajo (disp. adic. 1ª. 3°), así como el periodo de cotización efectiva (disp. adic. 1ª. 2°) cuando el trabajador forme parte de una familia numerosa, extendiéndola hasta un máximo de 15 (categoría general) o 18 meses (categoría especial).
– La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, añadió la situación de discapacidad del familiar, objeto de atención como supuesto autónomo protegido para permitir el acceso al derecho (disp. adic. 1ª).
– La Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, modificó el art. 180 LGSS/1994 para: a) incorporar la coletilla “natural o adoptado, o de menor acogido, en los supuestos de acogimiento familiar permanente o preadoptivo” en la excedencia por cuidado de cada hijo; b) extender la protección de la cotización efectiva a la excedencia por cuidado de otros familiares; c) especificar las prestaciones de Seguridad Social en las cuales sería de aplicación la cotización ficticia a la hora de regular el acceso a las mismas [según el tenor literal, y sin perjuicio de mantener el beneficio de asistencia sanitaria (art. 6.2 Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social)], las relativas a la jubilación, incapacidad permanente, muerte o supervivencia y maternidad; sin inclusión, por tanto, de la incapacidad temporal, ni tampoco el desempleo, por mucho que esta última contingencia fuera demandada con anterioridad64 o hubiera dado pie a su inclusión indirecta antes de la concreta tipificación legal65.
Cuatro años más tarde, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, aportó diversas novedades no sólo en el ámbito del Derecho del Trabajo: incorpora el acogimiento de naturaleza “provisional” como supuesto protegido, amplía a dos años la duración de la excedencia por cuidado de familiares y establece el eventual derecho de disfrute fraccionado en esta institución (disp. adic. 11ª. 9°), también hace lo propio en el plano de la Seguridad Social a través de una serie de medidas (disp. adic. 18ª. 12°): a) añadiendo el supuesto de paternidad como prestación factible durante el derecho junto a la de maternidad66; b) ampliando el período de cotización efectiva a dos años para la excedencia por cuidado de hijos67; c) otorgando únicamente un año de protección si el derecho es ejercitado para atender a un familiar; d) incrementando las garantías de cotización cuando el excedente forme parte de una familia numerosa, más allá de lo dispuesto en el texto legal para la reserva de puesto de trabajo, es decir, de 30 meses (en lugar de 15) cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, o de 36 meses (y no 18) si ha lugar en el seno de una familia numerosa de categoría específica; y e) fijando el derecho de computar las cotizaciones realizadas durante la reducciones de jornada por razones de conciliación, cuando hubieran estado seguidas por una excedencia amparada en el mismo motivo, como incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía68.
Con posterioridad, la entrada en vigor de la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, que aplica el Acuerdo Marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por las organizaciones europeas de interlocutores sociales BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP y CES, que deroga la Directiva 96/34/CE no supuso ningún cambio significativo en el art. 46.3 ET. La única reforma legal durante ese tiempo se aprecia mediante la Ley 27/2011, de 1 agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, a través de la ampliación a tres años del periodo de cotización efectiva de la excedencia para el cuidado de hijos, sin alterar la protección otorgada cuando el derecho haya sido ejercitado para atender a un familiar, situada en un año.
En 2015, con la aprobación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, del nuevo Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET)69, se introduce un cambio en el tenor literal del artículo de referencia, concretamente al apreciar –con respecto a su versión anterior– el reemplazo de la frase “acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales”, por la de “guarda con fines de adopción o acogimiento permanente”. Cambio terminológico repetido en diferentes preceptos del texto legal [arts. 11.1.b), 11.2.b), 14.3, 37.3.f), 37.4, 37.6, 45.1.d), 48.5, 48.6, 48.7, 53.4.a) y c), 55.5 a) y c) ET] que parece ir en consonancia con el calificativo recogido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
En fin, como última novedad legal digna de mención cabe destacar la modificación de la duración de reserva de puesto de trabajo en excedencia por cuidado de hijo. El art. 2.once del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, ha ampliado desde el 8 de marzo de 2019 esta prerrogativa hasta un máximo de 18 meses siempre y cuando los dos progenitores ejerzan con la misma duración y régimen el derecho a la excedencia por cuidado de hijos.
A la regulación contenida en la antedicha norma básica de las relaciones laborales, procedería añadir, obviamente, la adicional recogida en el art. 237 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), así como el enorme poder de ordenación que ostentan los convenios colectivos (también el contrato de trabajo) y, en fin, la incidencia de las directrices europeas sobre cuanto en Derecho Comparado recibe la común denominación de permiso parental70 y cuya ordenación común, antes recogida en la Directiva Marco de 2010, ahora está reflejada en la Directiva 2019/1158, del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, bajo cuyo mandato los Estados Miembros deben poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para su adecuado cumplimiento a más tardar antes del 2 de agosto de 2022.
Con todo, la norma, que emana directamente del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea [es decir, no ha sido negociada por los agentes sociales europeos por la falta de consenso, sin perjuicio de cuanto pudieran aportar cada uno en los oportunos trámites de consulta efectuados por la Comisión (considerando 14)], establece los requisitos mínimos de una parte de los derechos individuales destinados a facilitar la conciliación de responsabilidades de progenitores y cuidadores, sabiendo que el permiso parental debe leerse necesariamente a partir de una lectura conjunta del resto de acervo normativo desplegado a este fin.
En este último sentido apuntado, por su actualidad y estrecha conexión, baste la mención a la equiparación en España de los permisos de maternidad y paternidad. Si en tiempos pasados disponían de un régimen jurídico diferente, en especial respecto a la duración más breve del permiso de paternidad en relación establecida para el permiso de maternidad, con la reforma introducida por el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, el legislador ha introducido en el correspondiente precepto del Estatuto de los Trabajadores –aun cuando sea con una aplicación paulatina–, la suspensión por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, a través del cual se equiparan y unifican conceptualmente los permisos de ambos progenitores por mor, según la propia Exposición de Motivos, de la existencia de una clara voluntad y demanda social y la exigencia derivada de los artículos 9.2 y 14 de la CE, de los artículos 2 y 3.2 del Tratado de la Unión Europea y de los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La mejora cualitativa derivada de la equiparación en el disfrute durante 16 semanas para ambos progenitores del permiso por nacimiento es evidente al poder ayudar a “fomentar la corresponsabilidad en la crianza, (…) y contribuir a desterrar estereotipos sociales, ya que al ser ‘obligado’ el descanso ayudaría a los hombres a evitar eventuales ‘presiones’ desde el entorno laboral que le llevaran a renunciar al disfrute, permitiéndole comprometerse en el cuidado del hijo”71. Con todo, la medida no está exenta de polémica, bastando para ello con atender a diferentes voces autorizadas cuando apuntan la disfunción que podría provocar el cambio terminológico y, en especial, la ausencia del término paternidad72.
Tampoco conviene olvidar que tan importante novedad cuenta con dos elementos a sopesar: de un lado, una posición restrictiva previa por parte del Tribunal Constitucional al amparar las resoluciones administrativas y judiciales que rechazaban la extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de maternidad73, alegando cómo la regulación desigual de los permisos de paternidad y maternidad no contradecía las exigencias del principio de igualdad y de no discriminación al tratarse de situaciones jurídicas distintas que justifican el trato desigual (el embarazo y el parto son realidades biológicas diferenciadas de obligatoria protección). Todo ello pese a la interesante reflexión disidente expuesta en los votos particulares que pesan sobre cada uno de los pronunciamientos, donde se da cuenta de cómo “ni la finalidad exclusiva del permiso de maternidad es la recuperación física de la madre, ni la finalidad del de paternidad es (solo) la conciliación, sino la garantía de la igualdad en el acceso, promoción y desarrollo de la actividad laboral de hombres y mujeres. Y es que no se trata únicamente de asegurar al padre el disfrute de ‘su’ derecho a conciliar la vida laboral y el cuidado de sus hijos, sino de repartir entre el padre y la madre el coste laboral que la decisión de tener descendencia tiene en las personas, de modo tal que dicha decisión impacte por igual, en el sentido que sea (positivo o negativo) tanto en el hombre como en la mujer”. De este modo, y bajo su autorizado parecer, “el Tribunal pierde la ocasión de vincular los permisos que buscan la conciliación personal, familiar y laboral, con el disfrute del derecho a la vida familiar (art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), derecho del que son titulares los progenitores, pero también (…), sobre todo, los niños y las niñas. Los hijos y las hijas, sobre todo, en franjas de edad muy baja, no son responsabilidad preferente de su madre, ni el vínculo con ella merece un mayor grado de protección que el vínculo paternofilial. Esta consideración, implícita en la Sentencia, consolida una división de roles en el cuidado que puede y debe ser revisada, para adaptarla a una visión más actual y coherente con el artículo 9.2 CE, de lo que es la igualdad material entre los sexos”74.
De otro lado, todavía encuentra un problema de encaje a nivel supranacional, dadas las disfunciones entre cuanto establece la Directiva 1992/85 (un permiso de maternidad de como mínimo catorce semanas ininterrumpidas, de las cuales dos son obligatorias, distribuidas antes y/o después del parto, quedando la retribución bajo las respectivas legislaciones nacionales) y estipula la Directiva 2019/1158 (un permiso de paternidad de diez días laborables e intransferibles que corresponden a dos semanas naturales)75. Panorama que contrasta, además, con la noción de parentalidad positiva donde el apoyo de las autoridades públicas para cumplir las funciones parentales parece apuntar a aunar los distintos esfuerzos para implicar más a los hombres76.
58. ARGÜELLES BLANCO, A. R.: “Excedencia por cuidado de hijos y otros familiares”, en ARGÜELLES BLANCO, A. R.; MARTÍNEZ MORENO, C. y MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P.: Igualdad de oportunidades y responsabilidades familiares (Estudio de los derechos y medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar en la negociación colectiva –2001-2002–), Madrid (CES), 2004, pág. 256.
59. Destacando la “existencia (…) de lagunas en determinadas materias, que se encuentran faltas de regulación o con una normativa insuficiente”, ORELLA CANO, A. M.: “Medidas para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Análisis de las Directivas Comunitarias 92/85 y 96/34 y lagunas en su transposición al ordenamiento interno español”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 37, 2002, pág. 62.
60. AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA y CONSEJO DE EUROPA: Manual de legislación europea sobre los derechos del niño, Luxemburgo (Oficina de Publicaciones de la Unión Europea), 2016, en https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_SPA.pdf.PDF.
61. RODRÍGUEZ COPÉ, M. L.: “Igualdad, conciliación, corresponsabilidad y flexibilidad: ejes claves para la gestión del mercado de trabajo actual”, en AA.VV. (SÁEZ LARA, C., Coord.): Igualdad de género en el trabajo: estrategias y propuestas, Murcia (Laborum), 2016, págs. 57 y 92.
62. LÓPEZ ESCUDERO, M..: “Artículo 33. Vida familiar y vida profesional”, en AA.VV. (MANGAS MARTÍN, A., Dir.): La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Bilbao (Fundación BBVA), 2008, págs. 561-567, en https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2008_carta_drechos_fundamentales.pdf.
63. Tomando forma de proposición de Ley, aun cuando el derecho se limitara al cuidado de hijos, cónyuge o padres y únicamente si por causa de enfermedad grave requiriesen una especial atención y dedicación, pero estableciendo el iter temporal de hasta tres años, en BOCG: Proposición de Ley: Regulación de la excedencia por enfermedad grave de determinados familiares y cónyuge, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña, IV Legislatura, núm. D-047-01 de 16 julio 1990, págs. 1-2.
64. Resaltando, además, que “la financiación del coste de esta medida debe reposar sobre los Presupuestos Generales del Estado y no sobre los de la Seguridad Social y los del INEM”, en BOCG: Proposición de Ley: Consideración como cotizado a la Seguridad Social del período de excedencia por cuidado de menor de tres años y financiación de su coste a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida, VI Legislatura, núm. B-240-1 de 16 noviembre 1998, pág. 1.
Añadiendo cómo la conciliación “excede de lo que el Sistema de Seguridad Social debe soportar y, por ello, debe acudirse (….) a la solidaridad entre todos los españoles para financiar el coste de esta medida”, BOCG: Proposición de Ley: Consideración como cotizado a la Seguridad Social del período de excedencia por cuidado de menor de tres años y financiación de su coste a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, VII Legislatura, núm. B-11-1 de 24 abril 2000, pág. 2.
65. Dando cuenta del problema, BALLESTER PASTOR, M. A.: El cómputo recíproco de cotizaciones en el sistema español de Seguridad Social, Madrid (La Ley), 2007, pág. 128, nota 71.
66. ROMERO BURRILLO, A. M.: “La regulación laboral y de Seguridad Social de la maternidad a partir de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, en AA.VV. (ROMERO BURRILLO, A. M. y RODRÍGUEZ ORGAZ, C.): Trabajo, género e igualdad un estudio jurídico-laboral tras diez años de la aprobación de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Cizur Menor (Thomson Reuters Aranzadi), 2018, págs. 99-140.
67. Aun cuando unos años atrás la demanda llevó a considerar como cotizado todo el tiempo de excedencia para el cuidado de cada hijo, BOCG: Proposición de Ley: Consideración como cotizado a la Seguridad Social del período de excedencia por cuidado de menor de tres años y financiación de su coste a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida, VI Legislatura, núm. B-240-1 de 16 noviembre 1998, pág. 1.
68. Beneficio no extensible a quienes, en situación de excedencia por cuidado de hijo, conciertan un contrato de trabajo a tiempo parcial y, tras cesar ese segundo empleo e incorporarse a la primera empresa, ven extinguido el contrato por causas objetivas, STSJ Cataluña 15 mayo 2015 (Rec. 1926/2015).
69. De igual derecho gozan los funcionarios por aplicación del art. 29.4 Ley 30/1894, de 2 agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (en la redacción incorporada por la disp. adic. 19ª. 2 Ley 3/2007) y arts. 89.1 c) y 89.4 EBEP. En términos similares –aunque no idénticos–, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, tras la reforma en el art. 141.1. e) Ley 17/1999, de 18 mayo, de régimen de personal de las Fuerzas Armadas (en la redacción incorporada por la disp. adic. 20ª.4 Ley 3/2007), y en el ámbito judicial de acuerdo con lo establecido en el art. 509 Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial.
70. Como tal prevista en la Cláusula 2.1 de la Directiva 2010/18/UE, del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo Marco revisado sobre el permiso parental, como su norma precedente, la Directiva 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996 (Clausula 2.1) y en el Acuerdo Marco sobre el permiso parental, de 14 de diciembre de 1995.
71. HERNÁNDEZ MORALES, I.: “Breve apunte sobre la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad”, AA.VV. (SELMA PENALVA, A., Coord.): Retos en materia de igualdad de género en el Siglo XXI, Madrid (Dykinson), 2019, pág. 98.
72. Aguda crítica en BALLESTER PASTOR, M. A.: “El RDL 6/2019 para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación: Dios y el diablo en la tierra del sol”, Femeris: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género, Vol. 4, núm. 2, 2019, págs. 14-38.
73. SSTCo 111/2018, de 17 de octubre y 117/2018, de 29 de octubre; también, STSJ Madrid 30 junio 2017 (Rec. 423/2017). Un análisis doctrinal en GARCÍA CAMPÁ, S.: “Criar sin parir. Sexo y género como categorías de análisis jurídico en la Sentencia del Tribunal Constitucional 111/2018, de 17 de octubre”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 433, 2019, págs. 153-174; MIMENTZA MARTÍN, J. “El principio de igualdad y los permisos parentales en el contexto nacional y comunitario”, Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, núm. 113, 2019, págs. 147-179 o GARCÍA TESTAL, E. y ALTÉS TÁRREGA, J. A.: “La discriminación por razón de género en relación con los permisos de maternidad y paternidad: la STC 111/2018, de 17 de octubre”, Diario La Ley, 2018, núm. 9312.
74. Voto particular que formula la Magistrada Dña. María Luisa Balaguer Callejón.
75. BALLESTER PASTOR, M. A.: “De los permisos parentales a la conciliación: Expectativas creadas por la Directiva 2019/1158 y su transposición al ordenamiento español”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 11, 2019, págs. 1109-1132.
76. Extraído del Informe “Parenting in contemporary Europe: A positive approach” (Ser padres en la Europa contemporánea: un planteamiento positivo), Claves para padres, directrices para profesionales y principios y directrices de apoyo a familias en riesgo de exclusión social”, COMITÉ DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA: Recomendación 19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo a la parentalidad positiva, 2006, en https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/parentalidadPos2012/docs/informeRecomendacion.pdf.