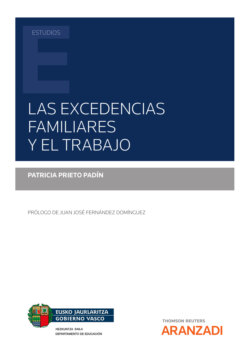Читать книгу Las excedencias familiares y el trabajo - Patricia Prieto Padín - Страница 5
I Origen y evolución histórico-normativa hasta 1980
ОглавлениеDe atender a la Real Academia Española, el adjetivo excedente (vocablo derivado del antiguo participio activo de exceder) responde a un término “dicho de un funcionario público: que se abstiene temporalmente de su puesto o cargo de trabajo”. Significado fiel, en tanto la excedencia laboral tiene su origen en las relaciones jurídicas de los funcionarios en el seno de las Administraciones Públicas, cuyas primeras manifestaciones, “aparecidas (…) en la segunda mitad del siglo XIX, estaban dirigidas a reducir o, incluso, suprimir plazas de plantillas de personal al servicio de la Administración, por razones de organización del servicio”1. Bajo una nueva idea de esta figura, concebida como un mecanismo dirigido a optimizar la planificación de recursos humanos –hasta fechas muy reciente, con un régimen jurídico aún bastante más protector y beneficioso para el funcionario que en épocas pretéritas–, aparece la situación “excedencia voluntaria incentivada”, introducida “a partir de 1993 de la mano de los planes de empleo”2.
Dentro del “fenómeno de migración de normas entre las distintas ramas del ordenamiento jurídico”3, su exportación al ámbito de las relaciones laborales (o trabajadores asalariados) se sitúa y “encuentra causa en la propia intervención estatal, a la hora de establecer las Bases de Trabajo”4 de los Jurados Mixtos durante la República; pero, ciertamente, “donde la figura se consolida y adquiere (…) carácter de práctica generalidad”5 en el sector privado es a través de a las primitivas Reglamentaciones de Trabajo y Ordenanzas Laborales, cuyo papel fue determinante en la configuración de la institución (cuyo contenido perdura a través de sus sucesores normativos, los convenios colectivos), al “no sólo poder modificar o completar el régimen legal, sino incluso crear nuevos supuestos de excedencia, estableciendo su régimen jurídico y efectos”6.
Parece que, “en el trasfondo de esta política legislativa, de introducir en el mundo de las relaciones laborales una figura de clara raigambre en el régimen jurídico de los funcionarios públicos, latía el intento de robustecer el principio de estabilidad en el trabajo (…), obstaculizando la facultad del empresario de optar por la rescisión del contrato”7 ante situaciones donde el trabajador necesitaba desvincularse temporalmente del trabajo. Siguiendo, a tal efecto, un “sistema mixto respecto de las causas de excedencia laboral: limitativo en las forzosas y enunciativo en las voluntarias”8.
Por cuanto se refiere a la enumeración cerrada que caracteriza a las primeras, sobran motivos para reprochar la implantación y desarrollo de cierto tipo de excedencias, en cuanto discriminatorias por razón de género y con un efecto absolutamente opuesto al beneficio perseguido. En concreto, la que apostó por institucionalizar el trabajo remunerado como un “mono-polio masculino que iba acompañado de la elevación de la figura paterna a la categoría de ‘jefe del hogar’, al poseer privilegios familiares y materiales como la cualificación o el salario”9, pues durante largo tiempo supuso para a la mujer abandonar el puesto de trabajo al contraer matrimonio a cambio de una dote o indemnización económica de diferente cuantía10.
Centrando la atención en la lista abierta y flexible que acompaña a las segundas, ya en varios textos de la época cabe apreciar cómo las “exigencias familiares de carácter ineludible”11 eran –de entre las circunstancias que por lo general impedían al operario acudir a su trabajo durante un periodo más amplio de tiempo que el ofrecido por el sistema de permisos y licencias– causa susceptible de ser invocada para solicitar excedencia voluntaria.
Con anterioridad, y en el plano normativo funcionarial, merece la pena destacar la existencia de una excedencia voluntaria especial para las maestras casadas, instaurada por el Decreto de 11 agosto 1953 del Ministerio de Educación12, en el entonces vigente Estatuto del Magisterio Nacional Primario (arts. 120 y 121), aprobado por Decreto de 24 octubre 1947. Esta medida, calificada de voluntaria –aun cuando en la práctica también pudiera venir impuesta de oficio por la Administración (art. 121.3)13–, pretendía “facilitar la retirada del mundo laboral funcionarial de aquellas mujeres que, por casarse, pudieran, en un futuro más o menos próximo, necesitar todo su tiempo para la misión de crianza y educación de los hijos”14. A tal fin, y para estimular su efectividad –inspirada y favorecedora de la familia tradicional y paternalista–, el legislador otorgaba diversos beneficios, situados en la conservación de todos sus derechos en el escalafón, preferencia para reintegrarse a la misma escuela si hubiera vacante, participación en concursos, oposiciones y demás procedimientos, etcétera.
Prerrogativas cuya concreción e interpretación –a la luz de la “fórmula tan genérica”15 de redacción legal para unos, para otros “perfectamente clarificad[a] (respecto de su) carácter y extensión”16– ha originado varias llamadas de atención en el ámbito político17 a raíz de los graves perjuicios ocasionados a los derechos funcionariales de cuantas ejercitaron la medida. La discusión judicial del problema ha llevado a pronunciamientos contradictorios: mientras en algunas ocasiones el juzgador ha reconocido que la ley preveía una “ficción jurídica” y, por tanto, “otorgaba (…) los mismos beneficios como si se encontraran en situación de servicio activo, para que la mujer casada optara por tal situación” aun con efectos limitados en el tiempo18; en la mayor parte de los casos, sin embargo, el intérprete no ha estimado la pretensión de la mujer ordenada a causar derecho a prestaciones tomando como periodo cotizado el transcurrido en esta genuina excedencia.
Esta última posición mayoritaria trae causa en seis motivos fundamentales: 1) “Estamos ante una situación, ciertamente especial (y facilitada), pero claramente voluntaria”19. 2) “Ni en términos generales ni en términos particulares, puede afirmarse que el legislador qui[siera] referirse a los mismos conceptos cuando utiliza la expresión de los derechos escalafonales y derechos pasivos”20. 3) La afectada “no tenía realmente reserva de plaza pues tal derecho se le condicionaba a que la misma estuviese vacante cuando decidiera reingresar”21. 4) Siguiendo “la nueva normativa sobre la materia [el art. 45.1. b) del Decreto 315/64, de 7 de febrero, que aprueba el Texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado] (…), se preceptúa de modo claro y terminante que, en tal situación, no devengará derechos económicos ni será computable a efectos de trienios ni de clases pasivas”22. 5) “Una solución diferente produciría una discriminación contraria a la ley, perjudicial para aquellas maestras que optaron por continuar en sus puestos de trabajo, y que, ahora, ven como su decisión ha resultado jurídicamente indiferente a los fines de obtener una mejor pensión de jubilación”23. 6) “La realidad social que ha de considerarse es la actual: la de un país democrático que no otorgaba beneficios con criterios paternalistas propios de regímenes felizmente superados”24.
Con todo, siguiendo los anteriores parámetros, y fruto de la filosofía reflejada en las disposiciones de carácter sectorial, limitadas a colectivos profesionales específicos, la primera referencia normativa destinada a ofrecer una regulación básica de la excedencia motivada en el cuidado de hijos y/o familiares –común a la generalidad de los contratos– aparece en el art. 5 del Decreto 2310/70, de 20 de agosto, sobre derechos laborales de la mujer. A su tenor, el motivo específico de atender a la crianza y educación inicial de sus hijos (biológicos) quedó configurado como un derecho “voluntario y de exclusiva titularidad femenina”25; es decir, y según ponía de manifiesto su Exposición de Motivos, bajo el propósito de armonizar el trabajo por cuenta ajena de la mujer con el cumplimiento de sus deberes familiares, singularmente como esposa y madre, únicamente ella podía acogerse a esa situación, en cuanto “el cuidado de los hijos se consideraba algo consustancial a la maternidad y en principio tarea propia de la madre”26.
Entre las características esenciales de la regulación legal destacan: a) La duración era por un periodo mínimo de un año, y máximo de tres, a contar desde la finalización del descanso obligatorio por maternidad. b) El derecho no conllevaba ningún tipo de remuneración económica. c) La intención de disfrutar de la medida debía ser notificada convenientemente a la empleadora. d) Los sucesivos alumbramientos daban lugar a un nuevo periodo. e) Solicitado el reingreso, la empresa únicamente tenía obligación a destinarla a la primera vacante de igual o similar categoría. f) Su ejercicio no afectaba a los beneficios asistenciales y económicos derivados de la Seguridad Social que pudieran corresponder, siempre y cuando la mujer asumiera íntegramente la cotización.
El art. 25.4 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, siguiendo el patrón de la norma precursora, “reitera este derecho de la madre biológica”27, aunque con algunos pequeños matices en las condiciones de su ejercicio: a) suprime la duración mínima de un año; b) modifica el inicio del cómputo del periodo a contar desde la fecha del parto; y c) omite cualquier referencia a los beneficios derivados de la Seguridad Social.
1. BENET ESCOLANO, J.: La figura jurídica de la excedencia voluntaria, Tesis Doctoral, Universidad de Valencia, 2012, pág. 13.
2. CANTERO MARTÍNEZ, J.: “Las situaciones administrativas en el Estatuto Básico del Empleado Público: claves para armar el nuevo modelo”, Revista de Administración Pública, núm. 176, 2008, pág. 163.
3. RUANO ALBERTOS, S.: La excedencia voluntaria no causal en el Estatuto de los Trabajadores, Madrid (Colex), 1995, pág. 5.
4. ARGÜELLES BLANCO, A. R.: La excedencia laboral voluntaria, Pamplona (Aranzadi), 1997, pág. 26.
5. PEDRAJAS MORENO, A.: La excedencia: un estudio en los ámbitos laboral y funcionarial, Madrid (Montecorvo), 1983, pág. 163.
6. ARGÜELLES BLANCO, A. R.: La excedencia laboral voluntaria, cit., pág. 32.
7. MONGE RECALDE, J. L.: La excedencia laboral en la Jurisprudencia, Barcelona (Bosch), 1987, pág. 30.
8. CARRO IGELMO, A. J.: La suspensión del contrato de trabajo, Barcelona (Bosch), 1959, pág. 187.
9. VILAR RODRÍGUEZ, M.: “El mercado de trabajo como estrategia política del régimen franquista”, en AA.VV. (DE LA TORRE, J. y SANZ DE LA FUENTE, G., Eds.): Migraciones y coyuntura económica del franquismo a la democracia, Zaragoza (Prensas Universitarias de Zaragoza), 2008, pág. 155.
10. La escasa consideración –claramente discriminatoria– de la mujer trabajadora incorporada por la primera Ley fundamental del Franquismo, el Fuero de Trabajo de 1938, en virtud de la cual “el Estado liberará a la mujer casada del taller y la fábrica” (art. 2), se tradujo en la cristalización del supuesto en numerosas Reglamentaciones Nacionales de Trabajo y Ordenanzas Laborales que supusieron para miles de trabajadoras un despido de facto por matrimonio. Aunque la tendencia fue suavizada por el Decreto 258/1962, de 1 de febrero, de aplicación a la relación laboral de la Ley 56/1961, de 22 de julio, que equipara a los trabajadores de uno y otros sexo en sus derechos de orden laboral (BOE núm. 41, de 16 febrero 1962), en tanto ordena la supresión de esta injustificada medida [tanto a nivel normativo (art. 2) como por vía de convenio o contrato (disp. derog.)] y determina, en su lugar, el derecho a la trabajadora a optar entre tres situaciones distintas (art. 2): continuar su trabajo en la empresa, rescindir su contrato con percepción de una indemnización o quedar en situación de excedencia voluntaria por un periodo no inferior a un año ni superior a cinco. Ciertamente fueron muchos y variados los conflictos ocasionados, para dar cuenta del problema baste mencionar los siguientes tres datos:
– La alusión a los perjuicios causados por los efectos limitativos temporales de la supresión, no alcanzando a las situaciones laborales de las trabajadoras surgidas o creadas con anterioridad al 1 de enero de 1962, en BOCG: Pregunta al Gobierno: Decreto 258/69, de 1 de febrero, de aplicación a la esfera laboral de la Ley 56/61, de 22 de julio sobre excedencia forzosa por matrimonio, presentada por Doña María Izquierdo Rojo, I Legislatura, núm. F-0070-I de 15 junio 1979.
– La fuente de abusos que suponía la potestad de la empresa para reingresar a la trabajadora en un puesto de superior o inferior categoría, según apunta ESPUNY TOMÁS, M. J.: “Aproximación histórica al principio de igualdad de sexos (IV): De la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 a las últimas disposiciones franquistas”, IUSLabor, núm. 1, 2008, pág. 12.
– Los perjuicios causados a efectos del cómputo de la antigüedad respecto del periodo de interrupción del servicio por esta causa, BOCG: Proposición no de Ley en Comisión: Reconocimiento a las funcionarias de la Seguridad Social el tiempo de excedencia obligada por matrimonio, como tiempo de servicios efectivos a efectos de antigüedad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, I Legislatura, núm. D-454-I de 19 septiembre 1980, pág. 1125; en la doctrina, GALIANA MORENO, J. M.: “No discriminación por sexo y excedencia forzosa por matrimonio en la doctrina del Tribunal Central de Trabajo y del Tribunal Constitucional”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 14, 1983, págs. 269-276 o RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.: “Excedencias forzosas por razón de matrimonio y no discriminación: sobre la noción de ‘cabeza de familia’ a la luz del ordenamiento jurídico vigente”, Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 41, 1990, págs. 159-172 y, en sede judicial, entre muchas, STSJ Andalucía/Sevilla 19 noviembre 2002 (Rec. 2572/2002).
11. Basten los ejemplos proporcionados por el art. 55 Ordenanza Laboral para la Industria Textil (BOE núm. 231, de 27 septiembre 1965); art. 55 Ordenanza de Trabajo para las Minas de Piritas de las provincias de Huelva y Sevilla (BOE núm. 263, de 3 noviembre 1965); art. 44 Ordenanza General del Trabajo en el Campo (BOE núm. 240, de 7 octubre 1969); art. 42.4 Ordenanza Laboral para la Industria Textil (BOE núm. 49, de 26 febrero 1972) o art. 43 Ordenanza Laboral para la actividad de oficinas y despachos (BOE núm. 273, de 14 noviembre 1972).
12. Desarrollada por la Orden Ministerial de 14 junio 1954, relativa a excedencia especial de maestras casadas (BOE núm. 167, de 16 junio 1954), a su vez modificada por la Orden Ministerial de 18 octubre 1955 (BOE núm. 296, de 23 octubre 1955).
13. La Administración justificó la decisión argumentando cómo, a causa de esos motivos (contraer matrimonio y/o tener hijos pequeños), las maestras “tuvieran dificultades para atender a la enseñanza”, según aparece en BOCG: Pregunta oral al gobierno en comisión: Situación de un colectivo de maestras en situación de excedencia, formulada por el diputado D. Ramón Tamames Gómez, como Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, III Legislatura, núm. D-037– de 23 febrero 1987, pág. 2201. El autor de la intervención añade un dato más del tenor literal de la ley [cuando “hayan agotado todas las licencias reglamentarias”, SSTSJ, Cont.-Admtivo., Andalucía/Sevilla 15 noviembre 2001 y 7 febrero 2003 (Rec. 619/1998 y 1808/1997)]. Pese a todo, la contestación del Ministro de Educación rebate tal afirmación: “sólo se producía en virtud de la libre petición de las interesadas, no era nunca forzada”, BOCG: Pregunta oral al gobierno en comisión: Situación de un colectivo de maestras en situación de excedencia, formulada por el diputado D. Ramón Tamames Gómez, como Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, III Legislatura, núm. D-037– de 23 febrero 1987, pág. 2201.
“En efecto, lo que hace la Administración, en este caso, es interpretar la voluntad presunta de la maestra que no se incorpora al servicio; en lugar de incoarle un expediente por abandono del mismo, se supone que quiere continuar en la ventajosa situación de excedente en razón de su estado civil. De ahí no puede desprenderse, en modo alguno, que la afectada haya sido, a la fuerza, declarada excedente, ya que conserva siempre el derecho de solicitar la reincorporación al servicio”, STSJ, Cont.-Admtivo., Andalucía/Sevilla 2 diciembre 1999 (Rec. 979/1997). “Exige el requisito de apreciar una imposibilidad en la mujer de desempeñar sus funciones, por lo que no es inherente a una situación objetiva que de concurrir lleva aparejada tal declaración con carácter automático, como es el caso de las excedencias forzosas”, STSJ, Cont.-Admtivo., Madrid 7 mayo 2002 (Rec. 1061/1999).
14. STSJ, Cont.-Admtivo., Andalucía/Sevilla 29 enero 2001 (Rec. 1195/1998). “Ni siquiera (…) exigía (…) que la mujer tuviese hijos para concederse este tipo de excedencia: bastara que se casara”, SSTSJ, Cont.-Admtivo., Andalucía/Sevilla 15 noviembre 2001 y 7 febrero 2003 (Recs. 619/1998 y 1808/1997).
15. SSTSJ, Cont.-Admtivo., Andalucía/Sevilla 2 diciembre 1999 (Rec. 997/1997), 3 enero, 18 abril –dos– 2000 (Rec. 1867 y 2436/1997 y 60/1998), 16 febrero y 15 noviembre 2001(Rec. 2459/1997 y 619/1998) y 7 febrero 2003 (Rec. 1808/1997) o Cataluña 15 abril 2004 (Rec. 1/2004).
16. BOCG: Proposición no de Ley en Comisión. Aplicación por el Ministerio de Educación de los efectos previstos en el Decreto de 11 de agosto de 1953, sobre excedencia voluntaria especial de maestras casadas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, I Legislatura, núm. D-566-I de 20 febrero 1981, pág. 1431.
17. Reivindicando, ante el silencio de la Administración, el reconocimiento de los efectos previstos en la normativa de referencia, BOCG: Proposición no de Ley en Comisión. Aplicación por el Ministerio de Educación de los efectos previstos en el Decreto de 11 de agosto de 1953, sobre excedencia voluntaria especial de maestras casadas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, I Legislatura, núm. D-566-I de 20 febrero 1981, pág. 1431. Insistiendo en el perjuicio causado a este colectivo por haberse “incomprensiblemente negado” a considerar el tiempo que permanecieron en esta situación para acreditar ascensos de categoría y económicos inherentes a su antigüedad, máxime cuando en otras situaciones similares si se habían respetado los derechos de escalafón y, sobre todo, porque estas mujeres habían abonado en todo momento la cuota obligatoria a la Mutualidad de Enseñanza Primaria, en BOCG: Pregunta oral al gobierno en comisión: Situación de un colectivo de maestras en situación de excedencia, formulada por el diputado D. Ramón Tamames Gómez, como Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, III Legislatura, núm. D-037– de 23 febrero 1987, pág. 2201. En fin, preguntando al Gobierno sobre su intención de dictar una resolución estimatoria para este colectivo, BOCG: Pregunta al Gobierno con respuesta escrita. Excedencia voluntaria especial de maestras casadas, presentada por José Isidoro Ruiz Ruiz, III Legislatura, núm. D-334 de 20 mayo 1989, pág. 15337.
18. Considerando un límite temporal esencial, situado en restringir el derecho a los beneficios derivados de aquella situación administrativa especial hasta la entrada en vigor de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964; norma que viene a suprimir la excedencia en cuestión, SSTSJ, Cont.-Admtivo., Andalucía/Sevilla 29 enero y 30 abril 2001 (Recs. 1195 y 2452/1998).
19. STSJ, Cont.-Admtivo., Andalucía/ Sevilla 18 abril 2000 (Rec. 2436/1997).
20. Aun cuando “no aparece con claridad cuales sean las condiciones de la excedencia especial voluntaria para Maestras casadas, en relación a los derechos pasivos”, STSJ, Cont.-Admtivo., Navarra 14 marzo 2001 (Rec. 260/1998).
21. SSTSJ, Cont.-Admtivo., Andalucía/Sevilla 15 noviembre 2001 y 7 febrero 2003 (Rec. 619/1998 y 1808/1997). En términos semejantes, SSTSJ La Rioja, 22 junio 2001 (Rec. 365/2000), Navarra 26 abril y 5 julio 2001 (Rec. 1720 y 1719/1998), Madrid 7 mayo 2002 (Rec. 1061/1999) o Cataluña 15 abril 2004 (Rec. 1/2004).
22. STSJ, Cont.-Admtivo., Andalucía/Sevilla 27 octubre y 24 noviembre 2000 (Rec. 2316/1997 y 827/1998) y 19 septiembre 2001 (Rec. 299/1998). En el mismo sentido, SAN, Cont.-Admtivo., 9 abril 2001 (Rec. 965/2000) o SSTSJ, Cont.-Admtivo., Andalucía/Sevilla 16 febrero 2001 (Rec. 2459/1997), Navarra 27 abril 2001 (Rec. 2095) o La Rioja 1 octubre 2003 (Rec. 26).
23. STSJ, Cont.-Admtivo., Andalucía/ Sevilla 3 enero 2000 (Rec. 1867/1997).
24. STSJ, Cont.-Admtivo., Andalucía/ Sevilla 18 abril 2000 (Rec. 60/1998).
25. LOUSADA AROCHENA, J. F.: “El reingreso tras la excedencia para cuidado de hijos o familiares”, Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, núm. 18, 2006, pág. 43.
26. DILLA CATALÁ, M. J.: “La nueva regulación de la excedencia por cuidado de hijos (La Ley 4/1995, de 23 de marzo)”, Actualidad Laboral, núm. 40, 1995, pág. 689.
27. CHARRO BAENA, P. y HERRÁIZ MARTÍN, M. S.: “Las responsabilidades familiares y el contrato de trabajo. Notas críticas y propuestas”, Aranzadi Social, T. V, 1998, (BIB 1998, 1333).