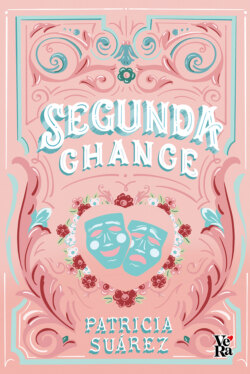Читать книгу Segunda chance - Patricia Suárez - Страница 11
CAPÍTULO 1
ОглавлениеPreikestolen, Noruega
Dalia Ruiz. Su nombre era todo lo que ella sabía de verdad de sí misma.
No comprendía por qué había llegado hasta ahí sin poder detenerse en el camino, no sabía por qué desde hacía tres semanas tenía que hacer un esfuerzo para apretar la garganta y no echarse a llorar delante de cualquiera y entre los brazos de nadie.
Dalia Ruiz, nada más.
En ese momento, el resto de los detalles parecía aleatorio: la edad, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia, los amores pasados, los amores perdidos, Damián Gorsky y hasta la Colombina, la marioneta preferida de su padre, a la cual se le había rajado su carita de porcelana por un tonto accidente al guardarla en lo alto del armario. Cómo había llegado hasta el sitio más escarpado y tal vez más peligroso de Noruega y del mundo, era una pregunta que solo Ricciardi podía responder. Augusto Ricciardi (hijo), su agente y representante desde el comienzo de su carrera como actriz.
Como siempre, le habían puesto una zanahoria delante de sus narices y ella no pudo decir que no. Y la zanahoria no era el dinero, ni siquiera la posibilidad de “inmortalizar” su rostro en una publicidad de fragancias internacionales; la tentación era la posibilidad de desaparecer por un tiempo de la ciudad, del país, y poner una distancia entre sus sentimientos y todo aquello que había pasado con su exesposo, Damián. Ya no quería volver a pensar en él por un buen tiempo.
Habían contratado a Dalia Ruiz para filmar el comercial de un perfume, una nueva fragancia, la Selva Essence, de Selva Fragrances, una empresa a medias catalana, a medias francesa, que quería salir a competir y a matar en el mercado de la perfumería. A Selva Fragrances la patrocinaba Selva Moré, la hija de un pintor poco conocido de la Costa Brava española, y ella estaba convencida de que su marca pasaría por encima de la que consideraba su competencia más fuerte: Paloma Picasso.
Selva se había enamorado del rostro de Dalia, era una de esas mezclas propias de la América inmigrante, con la paleta de colores que el continente americano pintaba a sus gentes. Algunas pecas que logró suavizar con mucha constancia durante la adolescencia –usando agua de rosas y limón–, y un par de lunares gitanos. Selva Moré había visto el rostro de casualidad, haciendo zapping una noche de insomnio en París, en un canal latino en el que pasaban telenovelas argentinas. Miraba esos programas debido al interés sentimental que la unía al padre de Ricciardi, a quien había conocido hacía poco tiempo. Inmediatamente se comunicó con su jefe de prensa, y cuando le informaron que Dalia Ruiz pertenecía a la agencia Ricciardi de representación artística, Selva soltó un grito de alegría. No sabía si la agencia del hijo de Ricciardi era muy buena o no, pero de cualquier manera ella no iba a contratar a una actriz extranjera de otra agencia que no fuera la de Ricciardi (hijo). Porque podía ser una empresaria, pero también tenía corazón. Y Ricciardi (padre) había conquistado el suyo. Así fue como Dalia Ruiz llegaría a ser el rostro de Selva Essence.
El cachet era muy bueno y la comisión de Ricciardi era por demás sabrosa –se lo había comentado él al pasar, cosa que a Dalia le era por completo indiferente–. El trabajo incluía el viaje a Noruega y la estadía de una semana. Ya estaba cansada –al menos por ese año– de hacer el papel de villana en la telenovela de las nueve de la noche. Toda su trayectoria como actriz se estaba desmoronando. Durante su carrera televisiva había representado en infinidad de oportunidades el papel de rival de la protagonista: si la heroína era inocente y cándida, ella era malvada y sensual. Incluso había trabajado como la mala de la película en una telenovela en la que le tocó hacer un desnudo o dos. En aquel momento le divirtió saber que todos los hombres tenían fantasías con ella. Sin embargo, en este momento de su vida, Dalia Ruiz no haría un desnudo completo o erótico ni que le pagaran una fortuna. Para aceptar hacer esta publicidad había puesto un montón de condiciones respecto de cuánto se vería de su cuerpo, y sabía que estos requisitos crispaban los nervios de su agente. “Lo más interesante que puede pasarte si vislumbran un centímetro más de tu piel del que quieres mostrar, es que te dé un resfriado”, le había dicho Ricciardi (hijo), provocándola.
Como fuera, ella iba a aceptar hacer la publicidad; eso de las telenovelas no iba más y no se sentía con energías para volver al negocio del cine. La televisión le había mostrado su doble filo y se había vuelto ingrata. “Hay un tiempo para cada cosa”, sentencia el rey Salomón en la Biblia, además el tiempo pasa para todos, como dice el dicho, y Dalia había dejado de ser la rival de la protagonista para convertirse en la madrastra malévola o la suegra. Todavía le faltaban tres años para los cincuenta y, aunque se veía bastante bien para el mercado televisivo, habían dejado de contratarla como contrafigura. No tenía ganas de hacerse una cirugía estética para dar con el perfil que la televisión quería para ella.
Ya no daba la talla para el personaje que había soñado toda su vida. Ya no había oportunidad para cumplir su sueño de volver a enamorarse locamente. ¿A qué santo debía rezar y pedirle una segunda chance para que sus anhelos se realizaran? Primero, actuar había sido solo un sueño… Después, paso a paso, había ido convirtiéndose en un trabajo. Y, de a poco, ese trabajo se transformó en su mayor placer y en su mayor esclavitud.
Sin embargo, ahora era una realidad que debía aceptar: no podía volver el tiempo atrás y convertirse en la protagonista buena de los melodramas para los que no la habían llamado nunca. En los comienzos de su carrera como actriz había hecho miles de audiciones, había presionado a su agente y, en varias ocasiones, la habían rechazado porque era demasiado alta y sus partenaires –los galanes– más bajos que ella, y aún no estaba de moda eso de que el amor se hace con amor y no con un asunto de estatura. Estaba convencida de que debería haber emigrado a tiempo a Inglaterra, donde viven –según estadísticas– las mujeres más altas del mundo y donde ella no sería una excepción. Pero no lo hizo, se aferró a su país.
Por ese mismo tiempo también la rechazaban porque querían una protagonista más empática, más latina, y los rasgos de Dalia se asemejaban un poco a los de Catherine Deneuve y no evocaban el cariño, la calidez y la ingenuidad de una protagonista que pudiera ganarse el fervor de la pantalla. Dalia y su agente siguieron luchando por ese rol, hasta que el tiempo pasó, que es lo mejor que sabe hacer el tiempo: pasar.
Fue entonces cuando llegó el ofrecimiento para Hollywood y ningún lifting ni ningún refreshing podrían hacer volver el tiempo atrás, cuando aparecieron los primeros defectos de la edad, siete años atrás. Un poquito de papada, un par de patas de gallo a los costados de los ojos y esos rollitos que no se disimulaban ni con una faja de lycra. Ella se negó rotundamente a realizarse una intervención quirúrgica. Entonces comenzaron a ofrecerle otros papeles secundarios: la cuñada, la divorciada rompehogares, y después la madre, y luego la suegra. ¿Había sido lo suyo mala suerte?
Había estado en Hollywood y había abandonado Hollywood, decepcionada. Sin embargo, esa breve pasada por el mundo de la fama internacional le había dado el suficiente impulso para crecer económicamente. Al menos, por un tiempo. De allí provenían los ingresos económicos con los que ella vivía y con los que, muchas veces, ayudaba a sostener el teatro de Damián, porque el teatro no lograba reunir fondos para sostenerse solo. Por más que ella diera clases en algunas ocasiones, su presencia no atraía lo suficiente para salvar los gastos de la sala. A veces, el mantenimiento del teatro y el ritmo de vida de su carrera como actriz era exigente –ir a fiestas de gala en las que no podía repetir un vestido de alta costura, por ejemplo, y tenía que correr a buscarlo su personal shopper, quien desde hacía unos pocos años era su sobrina Laurita, a comprarlo a las grandes tiendas–. De manera que para sostener ese nivel de vida había acabado por sugerirle a su agente que de vez en cuando le consiguiera actuar en alguna publicidad que pagara bien su presencia allí, tal vez fragancias importadas, relojes suizos, o nuevas líneas de autos.
Alguien había escrito que cuando el oficio se convierte en un verdadero arte, es también un látigo con el cual el artista se flagela a sí mismo para lograr la excelencia. En ese sentido, Dalia había sido exigente consigo misma: sus clases de yoga eran para lograr la plasticidad necesaria sobre el plató o sobre el escenario; sus clases de canto –aunque no cantaba bien e incluso desafinaba– tenían el objetivo de hacerla proyectar la voz para que pudieran oírla sin micrófono desde las últimas filas de un teatro; la meditación que practicaba en los ratos libres –y últimamente lo hacía gracias a una aplicación del teléfono celular– era sencillamente para fomentar su memoria y concentración a la hora de aprenderse un texto. Los teatrales solían ser extensos –¿por qué los dramaturgos escribían tan largo?–, y a veces en el set de una película no tenía la oportunidad de aprendérselos hasta cinco minutos antes del rodaje, porque los productores no se los facilitaban con anterioridad. Toda su vida giraba en torno a la actuación; esa era la verdad, y ahora le resultaba difícil conformarse con hacer de mala en una telenovela, o en las series de dieciséis capítulos para pagar las cuentas. Ella hubiese querido ser una actriz tan talentosa como Meryl Streep o como Olivia Colman o como Octavia Spencer.
Dalia recordaba una larga conversación que había tenido una vez con Rita Tubal, la gran actriz que había protagonizado las mejores telenovelas de los ochenta, y en esa oportunidad Tubal le había dado un consejo: “A ser protagonista se llega muy joven. No se sabe bien por qué, pero tienes que tener carisma con el público. La gente que te mira en la pantalla debe adorarte. No a cualquiera le resulta y después, encima, pasan los años. Si no lo logras de joven, mejor planear otra cosa para cuando seas mayor. Otra clase de papeles, como actriz de carácter, u otra clase de escenarios, el teatro, por ejemplo”.
Dalia Ruiz había seguido el consejo de Rita Tubal.
Dalia escuchaba con atención a todas las actrices que admiraba.
Dalia Ruiz tenía que hacer un cambio drástico, lo sabía.
Ya no podría volver sobre sus pasos y aspirar a ser la protagonista de una telenovela romántica. Debía pensar para hacer ese cambio, y por eso le vino como anillo al dedo la propuesta de la publicidad para Selva. Jamás había viajado a Noruega, ni siquiera cuando estudiaban teatro con Damián, y eso que le habían dicho y repetido mil veces que Ibsen, el mayor dramaturgo y revolucionario del teatro moderno, había nacido allí y allí había compuesto todas sus obras. En realidad, con Damián no había viajado a ningún país al que no se pudiera llegar por tierra o por barco; él tenía terror a viajar en avión. Dalia había estado demasiado ocupada en su vida personal, con Damián primero, y luego de que Damián la traicionara, ocupada en vengarse de él y llorar sobre la almohada hasta que la vencía el sueño. Además, habían tenido que internar a su padre, Aníbal Ruiz, porque el Alzheimer estaba afectando su memoria cada vez más. El año en que perdió a Damián se consoló trabajando codo a codo con las enfermeras, a veces organizando pequeñas funciones de teatro para los ancianos del hogar: monólogos, recitados, algún espectáculo de narración oral en el cual contaba historias de amor. “La casada infiel” de García Lorca, aquel poema del Romancero gitano que empezaba con:
Y que yo me la llevé al río
creyendo que era mozuela,
pero tenía marido.
¡Ay, García Lorca, García Lorca!, ¿qué desgracia no le había traído?
Las ancianas recordaban a Dalia de cuando ella representaba los papeles de malvada que la hicieron tan famosa. A los ancianos les encantaba, y pedían más, aunque a veces ella no podía, se quebraba en la mitad de algo, de un verso, atragantada.
Vestida con mantos negros
piensa que el mundo es chiquito
y el corazón es inmenso.
Y después pasaba a otros poetas, a Neruda o a Miguel Hernández o los que fuera que su padre amaba, otros poetas que no le recordaran que su corazón inmenso se había quedado como una casa vacía, como un teatro sin público.
Así fue ese año de duelo de Damián, su esposo y su gran amor. En realidad, el orden había sido exactamente el contrario: su gran amor primero y su esposo después. Había pasado un año desde que se separaron y tres meses que habían firmado el divorcio.
Ahora, al borde del Preikestolen todo ese pasado parecía desvanecerse en el aire del mismo modo en el que lo hizo su velo dorado, agitado por los vientos que venían del Lysefjord. Dalia había pedido un velo oscuro, opalino, azul eléctrico, azul francia; pero la directora de la publicidad le informó que Selva Moré tenía prohibido el uso del color azul en sus publicidades y en la marca.
Había seiscientos metros en caída libre desde la última roca del acantilado, un sitio sin mallas de protección porque el gobierno noruego apelaba a la conducta responsable de las personas para no ponerse en riesgo. Los científicos habían predicho que tarde o temprano esa roca se desplomaría en el fiordo; no sabían con exactitud cuándo sucedería eso, y era de esperar que antes diera signos geológicos de advertencia. La leyenda decía que la roca caería el día que cinco hermanos se casaran con cinco hermanas; no obstante, dado el bajo índice de natalidad escandinavo podía suponerse que ese día tardaría mucho en llegar.
La publicidad consistía en que Dalia debía correr una decena de metros, apenas cubierta por un velo de gasa dorada y, al llegar al borde del acantilado, mecerse con un viento imaginario que haría volar el pañuelo. Para eso, el equipo de dirección había provisto un ventilador eficiente. Debajo del velo estaba desnuda y a Dalia le daba pudor que los camarógrafos vieran sus partes íntimas y sus imperfecciones; cicatrices del paso del tiempo y de la vida en su cuerpo. Quiso expresar su prurito a la directora de la publicidad, que la escuchó atentamente, le sonrió y no dijo una palabra al respecto. Dalia Ruiz hablaba muy mal el idioma inglés, un gran tema pendiente en su carrera como actriz.
El asistente de la directora, Arvid, un muchacho de piel trigueña, intentó escribir una frase en el traductor de Google para que Dalia comprendiera las indicaciones. Tal vez el inglés por escrito les resultara más fácil a los dos. La señal de internet en ese lugar era muy mala; Arvid le indicó con las manos, y usando el dedo índice y el mayor como dos pequeñas piernas, que ella debía correr con paso alto, de gacela, veloz. Nadie entendía el castellano arriba del Preikestolen excepto Selva Moré que, de hecho, no estaba allí para asistirla de intérprete. Selva se había quedado haciendo negocios en Stavanger, la población más cercana al Preikestolen. La razón por la cual no la acompañó era que Selva padecía de vértigo y había sido esa misma fobia a las alturas la que la impulsó a imaginar un aviso en un lugar que diera una imagen de estar en peligro todo el tiempo.
Oportunamente, Dalia le había preguntado:
–¿Por qué, Selva, si tienes pánico a las alturas decides filmar un comercial allí?
Selva sonrió.
–¿Por qué? Porque si una artista, una creativa, quiere triunfar en la vida –le explicó a Dalia– debe hacer siempre aquello que teme.
–¿Tanto como filmar en un abismo?
–Tanto y más –respondió Selva y le recalcó–: Ojo, en la vida quiere decir además de en los negocios.
Con estas palabras y dos besos, uno en cada mejilla, había despedido a Dalia en el hotel boutique de Stavanger, y la dejó marchar cuesta arriba con el equipo de filmación.
Aquí y ahora, pensó con las puntas de sus pies clavadas a diez centímetros del final de la roca, solo soy Dalia Ruiz.