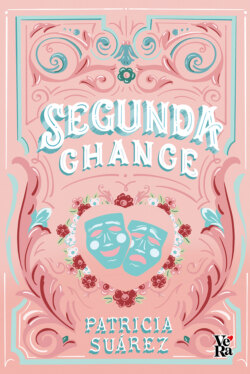Читать книгу Segunda chance - Patricia Suárez - Страница 28
ОглавлениеCAPÍTULO 17
Agrigento, Sicilia, Italia
Un año atrás
La primera noche que pasaron juntos había sido un tema aparte. La que regentaba Rocío de miel no era otra que la nuera de Augusto.
Sí, debía admitirlo, después de su primera cita con Martin, el inglés que trabajaba en las islas Filipinas, Selva no tenía buenas expectativas. Esperaba encontrarse con un anciano, uno de esos hombres cargados de espalda y que ponen el peso sobre las rodillas, que no usan bastón por coquetería y a quienes les salen pelos para todos lados de la nariz y de las orejas. O un empresario –sabía que era rico sin ser multimillonario– distante y frío a quien en la comisura irritada de su boca vería el desprecio de estar frente a una mujer de sesenta años a la que le habría sentado mejor el color azul, pero que por cábala y por odio se contentaba con el castaño y el dorado.
La cita era en la trattoria Osteria Ex Panificio, Piazza Pirandello, Agrigento. A media cuadra tenían reservado un hostal, en la Via Garibaldi 61; esta vez Selva había pedido que reservaran dos habitaciones, por si cada uno prefería dormir solo. Los desvelos del deseo sin amor son peores juntos que en soledad.
Ella había llegado antes y había pedido un lemoncello. Comenzaba a aburrirse y pensó que tal vez debería haber llevado un libro. De pronto vio entrar un hombre muy alto, enfundado en un traje gris de seda, con barba cortada de tres días, cabello ralo, rostro fuerte, boca fina, nariz aguileña y ojos de color ámbar. Tamborileó dos dedos en el aire y Selva pensó que se dirigía apresuradamente al toilette. Tal vez ya estaba en esa época incontinente.
–Dame solo medio minuto y estaré contigo.
Pero no, no se metió en el toilette; no corrió al baño como un niño.
Pudo oler unas gotas de Jazz de Yves Saint Laurent, 1988; a él le gustaban los clásicos.
En el mostrador dijo unas palabras a la cajera, que elevó los brazos como si no entendiera el idioma o no entendiera el pedido. Pero después la mujer se dirigió hacia atrás y gritó algo a una persona en la trastienda. Él permaneció de pie, junto al mostrador, hasta que sonó la música, indistinguible al principio, y después una voz femenina que cantaba en italiano: Come ti vorrei.
–Iva Zanicchi –dijo él cuando se sentó junto a Selva–. Mi favorita.
–No sé qué dice la letra.
–Ah, es una lírica muy sencilla, muy particular.
–No entiendo italiano. Me parece que les entiendo todo cuando los escucho en el cine. En realidad, cuando veo las viejas películas en blanco y negro del neorrealismo italiano, ¿no? Ahí, cuando habla Marcello Mastroianni y Sophia Loren o Anna Magnani, todo, les entiendo todo. Pero después estoy aquí y les pregunto, por ejemplo, dónde queda tal o cual calle y me quedo en blanco, no… no les comprendo. Y ellos, tan solícitos siempre los italianos, me quieren acompañar para enseñarme el camino.
Él, su cita, rio con la boca abierta de buena gana.
Era atractivo cuando reía; se notaba que lo hacía en serio.
–La canción que estamos escuchando dice: “Cómo me gusta / Cómo te quiero, deseo, quiero. / Me gustaría que vinieras conmigo…”.
Selva soltó una risita complaciente.
–“Pasará, todo pasará. / Pero ¿por qué te dejé ir? / Cómo te quiero, deseo, quiero. / Me gustaría que vinieras conmigo…” –siguió traduciendo él.
–Bonita canción, pero como declaración es un poco apresurada, ¿no?
–No sé. En estos asuntos nunca se sabe cuándo es pronto y cuándo es mucho.
–Quizás, quizás, quizás… –coqueteó Selva.
–Quizás tú estés más entrenada que yo en estos temas. Este es mi primer encuentro.
–Este es mi segundo encuentro, y en el primero no me fue muy bien.
–Lo lamento.
–Gracias.
–En realidad, no lo lamento tanto. Si te hubiera ido muy bien, hoy no estarías aquí conmigo.
–Es probable, aunque tampoco se trata de encontrar el gran amor de la vida en medio de una cita casual.
–Pero podrías encontrarlo, ¿verdad? ¿Podríamos encontrarlo?
–¿Por qué no? –sonrió Selva.
–A propósito, me llamo Augusto Ricciardi.
–Tengo entendido que, por norma, no debemos revelar nuestros nombres.
–¿Quieres que me invente uno?
–No se trata de eso, sino…
–Gerardo, puedes llamarme Gerardo. Siempre me gustó ese nombre.
–Como lo prefieras, si quieres Gerardo, yo no tengo ningún problema.
–Está bien, pero me llamo Augusto. Hace mucho, mucho ya que me llamo Augusto. ¿Me dirás tu nombre o puedo elegirlo yo?
–¿Cómo me llamarías? –coqueteó Selva.
–Gina. Gina, como la Lollobrigida.
–Selva es mi nombre real –se presentó ella y pasó su mano con extremo cuidado para no derramar su vaso de lemoncello por encima de la mesita para estrechar la de él.
–Bueno, ya estamos sabiendo quiénes somos. Ahora viene lo peor: tengo sesenta y ocho años, y hace ocho que no hago el amor con una mujer.
–Qué raro.
–No, un poco de timidez y otro poco exceso de trabajo.
–Igual, tampoco es tan poco –observó Selva, muy seria.
–¿Te parece que no? Creo que no tuve suerte o no encontré a la indicada. A veces esas cosas pasan, a veces… mi madre decía que es cuestión de suerte y que cuando depende de Dios que se dé, depende de Dios y punto.
–Yo solamente hice el amor de jovencita. Después ya no pude.
–Oh, ¿una enfermedad te lo impidió o…? Perdón si soy indiscreto.
–Una enfermedad, sí. Un profesor universitario que me engañó con vileza.
–¿Tiene nombre esa enfermedad?
–Está en las historias clínicas de la policía hoy día.
–¡Una chica de temer, Selva!
–Pero las enfermedades tienen cura.
–Ojalá que sí.
–Estoy segura de que sí. Si no, no estaría acá.
–¿Podría tener mi nombre la cura de tu enfermedad?
–Quién sabe. ¿Por qué no?
–¿Pedimos pasta?
–Por supuesto, Augusto.
–Pero prométeme que en cuanto empiecen con las mandolinas nos marchamos.
–Claro, a la primera mandolina desafinada nos vamos.
–Siempre están desafinadas –sonrió Augusto.