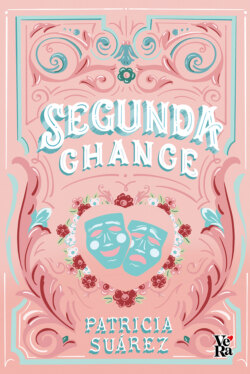Читать книгу Segunda chance - Patricia Suárez - Страница 29
ОглавлениеCAPÍTULO 18
Oslo
Al entrar a la ciudad, el chofer que conducía le preguntó a Selva, en un inglés apenas comprensible, si la llevaba directo al hotel. Luego de verificar la hora, ella respondió que no. Le ordenó que llevara el equipaje –apenas una maleta– al hotel y que a ella la dejara en la puerta de la Galería Nacional de Noruega porque tenía algo urgente que hacer. El chofer le hizo repetir dos veces el sitio al que quería ir, y al fin, ya desesperado, tomó su teléfono conectado al auto y le hizo escribir allí, a Selva, el nombre del lugar. Después dejó que el GPS en hindi guiara sus movimientos.
Selva se plantó delante de la puerta de la Galería; todavía quedaba una hora antes del cierre para entrar y recorrer el museo hasta llegar al cuadro, porque ella quería ver una sola pintura, una sola obra. Conocía toda la historia del cuadro, aunque ya no recordaba al pie de la letra la historia del pintor y de la obra pictórica; había dejado de ser una estudiante de Bellas Artes mucho tiempo atrás en su juventud. Desde el día en que salió de la cárcel, Selva no había abierto un solo libro más sobre pintura y arte visual, huía de ellos como de la peste. Si le tocaba ir a una librería evitaba, como si fuera un virus altamente contagioso, el sector artístico. Si por una de esas casualidades le llegaba una invitación a una muestra de arte, ponía una excusa cualquiera, pero una excusa que fuera irrebatible. Por ejemplo: “Estoy esperando la fecha de una biopsia y la tendré recién ese día; me temo que mis nervios no estarán en ocasiones de asistir a tu muestra”. O: “Te deseo todo el éxito en la galería, justo ese día es la inauguración de una de mis tiendas en Wuhan y por razones de Estado deberé quedar confinada catorce días en China antes de volver. Iré a mi regreso”. O: “Gracias por tu invitación; iré pronto a verla”, promesa que Selva nunca cumpliría.
No podían impedirle ingresar al museo, nadie tiene escrito su pasado en la frente, como Caín traía la palabra “maldito”. Entró y se abrió paso, apartando turistas de manera rotunda, hasta encontrar el cuadro tal como deseaba verlo. Se trataba de El grito, de Edvard Munch, pintado en 1893. En primer plano, un hombre se toma la cabeza calva y expresa un grito, mientras las líneas de todos los objetos se curvan y parecen desvanecerse. Representaba el dolor, el horror, el pánico y la soledad. Selva abrió mucho los ojos, para absorberlo, y después bajó los párpados; si el salón hubiera estado en silencio hubiese podido oírse el latido dentro de su pecho, ansioso. Estaba delante del cuadro como si estuviera delante de un amigo o, tal vez, delante de un espejo.
Tenía una relación especial con esa obra, se preguntó si alguien vivía la pintura como ella la sentía. No era solo amor, era parte del cuadro. Estaba allí, gritando, pero por dentro. Era la primera vez que veía la obra “en carne y hueso”, hasta entonces solo la había visto en reproducciones en libros, cuando era estudiante. Un año antes de salir de la cárcel, Selva supo que El grito que ahora estaba contemplando había sido robado. Un muchacho había colocado una escalera en la pared exterior del museo, había roto los vidrios de la ventana y había robado el cuadro. Todo en cincuenta segundos. Un tiempo después, la policía lo atrapó y fue condenado a prisión; quince años más tarde, el ladrón de cuadros había empezado a pintar en el encierro e inauguró su primera muestra de arte. El ladrón se convirtió en artista.
¿Qué había aprendido ella en la cárcel?
¿Acaso había intentado alguna vez volver a pintar?
¿Y si no lo había intentado no quería decir que nunca tuvo la vocación? ¿Que había llegado al arte nada más que para hacerse reconocer por su padre?
Abrió el bolso y extrajo un pañuelo de papel para enjugarse las lágrimas.
Todavía hoy veía un cuadro y lloraba desconsoladamente por lo que no había podido ser.
El teléfono en su bolsillo vibró; leyó el mensaje:
Augusto: Mi amor, la preciosa de mi vida, ¿está por aquí?
Augusto le escribía lleno de afecto después de la fiesta de su hijo. Selva ahogó un sollozo; le hubiera gustado que ese hombre al que había conocido en una cita de sexo concertada en Sicilia estuviera ahora cerca, tan cerca como para abrazarlo y llorar sobre su hombro y desahogarse. Aunque no estaba segura de si lo amaba o estaba enamorada de él, confiaba en Augusto Ricciardi como en un mejor amigo, él la hacía sentirse protegida. Si no hubiese sido por el casamiento del hijo, tal vez Augusto habría viajado a Oslo y ahora estaría junto a Selva mirando también la obra de Munch. Entonces ella le hubiera revelado entre lágrimas su más grande dolor: “Augusto, mi nombre es Silvia Arroyo y yo no quería ser yo, quería ser una pintora”.