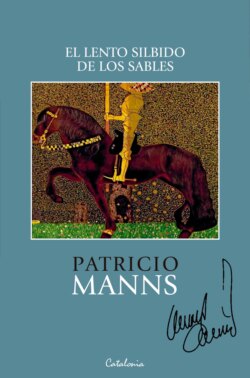Читать книгу El lento silbido de los sables - Patricio Manns - Страница 10
Se mencionan halcones y palomas
ОглавлениеHabía decidido quedarse unos días en Boroa, pero en la otra parte del villorrio, donde se mezclaban el comercio, pequeñas posadas y expendios de bebidas alcohólicas. El lugar se hallaba poblado por aventureros de varias nacionalidades y de toda laya. Sabía que la simple visión de los cuerpos de las mujeres en las calles volvería locos a los jóvenes reclutas. Cruzaron pues el pueblo de callejuelas pedregosas, y algunas anchas y altas casas construidas con tejuelas de alerce. Estableció campamento cerca del río, que rodeaba tres cuartos del poblado, y concedió a los reclutas veinticuatro horas de permiso, con la condición de que organizaran las guardias para evitar el robo de los caballos. Escoltado por Zambrano, se adentró en la aldea, una de las primeras agrupaciones aglutinadas alrededor de un Fuerte, fundada por los españoles durante los primeros años del siglo XVII. En pleno centro, había pequeños hoteles con sus respectivos bares, y por supuesto, un bullicioso gentío que circulaba saludándose a gritos, entrando y saliendo de los establecimientos comerciales o de los bares.
—Vamos a buscar información sobre lo que está pasando —dijo Baeza a su ordenanza—. Por aquí deben andar los corresponsales de guerra.
Amarraron los caballos y entraron en un bar reluciente, atiborrado de botellas. Era mediodía y mucho mundo se alborotaba junto a la barra. Ciertos parroquianos leían periódicos instalados en sus mesas, bebiendo. Los uniformes llamaron la atención de inmediato. Algunos tipos se les acercaron con rapidez, pues todo el mundo quería contrastar sus informaciones. Nada era claro en el conflicto.
—¿De dónde vienen ustedes? —preguntó uno.
—De la desembocadura del Toltén —contestó Orozimbo mintiendo—. ¿Y quiénes son ustedes?
—Yo cubro las informaciones para El Meteoro.
—De Los Ángeles —dijo otro.
Un tercero admitió que pertenecía a El Ferrocarril, de Santiago de Nueva Extremadura, y un cuarto aseguró que informaba para El Mercurio, de Valparaíso.
Eran, pues, los célebres corresponsales de guerra, cuyos artículos despachados todos los días a sus periódicos, con el relato de los acontecimientos vividos en directo, ayudarían a los futuros historiadores en la reconstitución de los avatares del conflicto. Orozimbo los invitó a sentarse con ellos y descorcharon algunas botellas comentando las últimas noticias de todos los frentes. Al parecer, las acciones bélicas habían comenzado. Se hablaba de combates en la precordillera de los Andes, donde moraban los Pehuenches y los Arribanos. Estos últimos, sin embargo, se negaban a combatir y habían parlamentado con el Ejército para obtener garantías. En cambio, los Pehuenches atacaban con gran ferocidad, y no vacilaban en bajar hasta los llanos enfrentando a los uniformados. Había ya once Divisiones operando en territorio araucano. Todas estaban bajo el mando central del General Cornelio Saavedra, quien dependía del Ministerio de la Guerra, pero había experimentados jefes militares al mando de cada una de las otras Divisiones. Aunque esto de experimentados no calzaba, pues nunca antes habían combatido. Mal congénito de los ejércitos que atacan a sus pueblos para justificar su aversión a un trabajo verdadero.
—Parece ser que se está buscando una estrategia a fin de que la guerra no dure demasiado —dijo uno de los corresponsales— aunque como siempre ocurre en estos casos, los halcones quieren acciones decisivas y las palomas desean parlamentar con las tribus.
—Hace dos días hubo una batalla sangrienta en un sitio que llaman “El Almendral”, cerca de Ángol —informó otro—. El Ejército atacó una toldería en plena noche y mató sin discriminación a hombres, mujeres y niños, que apenas podían defenderse. Hay una laguna, un pantano cerca de allí, y un tipo que presenció los hechos nos contó que decenas de cadáveres flotaban sobre el barro. El Ejército montó guardia e impidió que los indios sobrevivientes enterraran a sus muertos. Las aguas y el fango estaban rojos y se dice que algunos heridos murieron desangrados porque no se les prestó auxilio.
—¿Quién comandó el ataque?
—El Coronel Tomás Walton y su lugarteniente, el Churrete Herman Marín, aspirante a escritor-historiador.
—¿Por qué aspirante a escritor?
—Herman Marín cree que escribe...
—¿Y cuándo fue ascendido Walton?
—En el mismo sitio de los hechos. Hay un General que protege sus fechorías. Se llama Eleuterio Barboza.
—Después de la matanza quemó las tolderías, las cosechas, y se llevó dos mil cabezas de ganado. Está tratando de elevar la guerra a su máximo punto de destrucción, y ya, a estas alturas, no lo frena nadie. Dentro de poco ascenderá a Teniente Coronel y entonces será imposible pararlo.
—No hace ninguna distinción entre guerreros, mujeres y niños. El mismo arenga a sus soldados para que cometan violaciones contra las mujeres y los niños de cualquier sexo o edad. Se hace llevar adolescentes a la tienda y ha matado a varios que le opusieron resistencia. Se dice que está loco a causa del alcohol.
Orozimbo escuchó los relatos en silencio. Tal vez ahora comprendía mejor el sentido de la guerra y la pérdida de compasión y humanidad que ella conlleva. Pero también, y por primera vez, temió por sí mismo. Supo con certeza que podría llegar a convertirse en otro Walton, protegido por el recién ascendido General Abigail Cruz, que cubriría todas sus fechorías. El miedo de que aquello ocurriera lo hizo beber su copa de un solo sorbo. Los periodistas lo miraron, pero miraron también su uniforme. En cambio, él se internó en su pasado, revisó su infancia, su adolescencia, y escuchó la voz de su padre: “Te estás metiendo en una guerra inmunda, hijo”. Llenó su copa y la vació de nuevo.
—¿Qué pasa con los Abajinos?
—Buscan un pacto con los Arribanos, los Pehuenches y otras tribus menores que operan en el Valle Central. No sabemos bien lo que piensan, pero pueden entrar en combate en cualquier momento, y son mucho más temibles que los Arribanos, porque también saben pelear en el mar.
Quizás a causa del vino, Orozimbo cerró los ojos y pensó por primera vez en Luz de Luna. No supo jamás por qué la recordó en ese instante. Vio una imagen muy nítida de la niña, yaciendo entre grandes raíces de árboles salvajes postradas a flor de tierra, en la mitad de un bosque. A través del follaje se filtraban los rayos de la luna, pero eran rayos de una luz intensa y muerta. Su amante estaba desnuda, y el largo pelo rubio, manchado con su sangre, le servía de pálida mortaja.