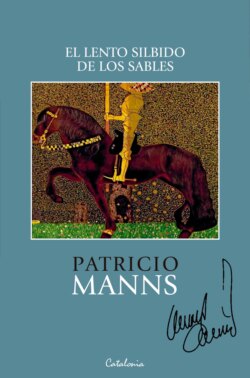Читать книгу El lento silbido de los sables - Patricio Manns - Страница 8
El agua puede matar cuando decide ser río
ОглавлениеLa tropa montada descendió hasta la ribera siguiendo un sendero estrecho flanqueado por matorrales espinosos. Los soldados espoleaban sus caballos guiándolos en fila india. Al cabo de quince minutos los detuvo el curso de agua. El Coronel Abigail Cruz contempló la espesa e intransigente correntada del río. Desde la cima de la colina había observado que la velocidad y la profundidad del agua serían un obstáculo para alcanzar la otra orilla, pero eso no pareció arredrarlo. Había cruzado muchos ríos nadando al costado de su caballo y todavía estaba vivo.
Torció el cuerpo sobre la montura para mirar a sus hombres.
—Pase lo que pase —dijo— debemos cruzar hasta los árboles de enfrente. Y eso, antes de que el sol se ponga. Crucen cortando la corriente en diagonal hacia arriba.
En mitad del río había un islote desolado, cubierto apenas por algunos arbustos. Tras la orden de lanzarse al torrente, los caballos y sus jinetes fueron arrastrados por el potente aguaje de montaña. Algunos lograron cruzar, otros se fueron río abajo para siempre, camino del mar, y unos pocos treparon al islote a fin de completar después la segunda parte de la travesía. Entre ellos estaban el subteniente Orozimbo Baeza y el Coronel Abigail Cruz.
—¡Maldita la puta que te parió! —dijo este último, mirando el río, bebiendo de su petaca y sacudiendo con furia el agua que empapaba el capote militar.
Los hombres que se hallaban en mitad del cruce parecían desorientados y temerosos. Algunos habían visto a sus compañeros desaparecer aguas abajo.
—Luego los buscaremos —dijo Baeza, asumiendo la subjefatura—. Pueden estar agarrados a un tronco o haber salido por una curva del río —agregó, sabiendo que los otros pensaban en los muertos que las aguas estaban arrastrando hacia alguna parte, parte que no era otra cosa que el muy lejano mar, si no enganchaban en una raíz o entre dos rocas.
—A quinientos metros hay una cascada —dijo el Coronel Cruz—. Para salvarse es preciso encontrar una curva antes de la cascada. Y me corto una hueva si la hay.
Con este juramento no hizo otra cosa que descorazonar todavía más al contingente.
—Veremos —dijo Baeza, desafiante—. Yo no doy a nadie por perdido.
Tras un silencio, ordenó a los hombres, quienes ya empezaban a tiritar empapados de frío y de miedo:
—Arrójense al agua, luego bájense de las monturas y cuélguense de las crines por el lado izquierdo, desde donde viene la corriente. Así los caballos nadarán mejor.. Naden a la izquierda de los caballos para evitar que el río los arrastre.
Un furibundo estruendo de espuma saltó al aire cuando las cabalgaduras penetraron en el río.
El subteniente Orozimbo Baeza y el Coronel Abigail Cruz nadaban en medio de sus hombres. De pronto Baeza escuchó un sollozo que venía de la derecha. Mirando por encima de las crines de su caballo, vio que el Coronel Cruz había soltado las crines del suyo y resbalaba hacia las ancas arañando la montura para no perder el contacto con la bestia. El comandante vestía su pesado atuendo militar y un gran rifle le colgaba cruzándole la espalda, por lo cual flotar en la corriente era casi imposible. El Subteniente gritó:
—¡Atención, Comandante!
El Comandante tenía el rostro contraído de miedo y sus dientes castañeteaban. Los ojos grandes, abiertos, parecían mirar sin ver a causa del terror.
—¡No puedo! —gritó—. ¡Voy a soltarme!
—¡Se lo prohíbo! —aulló Orozimbo Baeza—. ¡Agárrese de la montura, carajo!
En ese momento el caballo de Cruz se apartó del resto y chapoteó en las aguas furiosas, siguiendo ahora la dirección de la corriente en lugar de buscar la otra orilla. Baeza volteó su caballo para ir a su rescate, cuando escuchó desde tierra la voz estentórea del Cabo Eraclio Zambrano, una voz que creyó oír por primera vez:
—¡Déjelo ir, subteniente, y vuelva a meterse entre sus hombres! ¡Más abajo hay una cascada de treinta metros de altura, y nadie sobrevive al caer por ella!
Baeza alcanzó la orilla cien metros más abajo, arrastrando por las riendas el caballo de su jefe, quien se aferraba a la montura gritando. Las cabalgaduras chapotearon en el fango hasta alcanzar la tierra firme. El hielo del agua calaba los huesos. Orozimbo Baeza trotó por la ribera río arriba, tirando las bridas del zaino del Coronel, que se dejaba conducir a sacudones, cabizbajo. Parecía borracho. Al meterse entre el pelotón, el joven oficial ordenó desmontar, desensillar, atar los animales y encender hogueras. También autorizó bebidas alcohólicas y designó a los soldados que prepararían el rancho y a los que levantarían las carpas. Pronto las llamas alzaron sus lenguas desde la carne de los leños. Los hombres se desnudaron para secar los uniformes. Todos llevaban vino y aguardiente en las alforjas, de tal modo que bebieron haciendo que el alcohol pasara a través del castañeteo de los dientes. Era media tarde y un sol refinado y triste empujaba sus rayos a través de las hojas.
—¡Subteniente Baeza, redacte un informe detallando nuestras pérdidas humanas y animales! —aulló el Coronel, que cubierto por una toalla se había sentado en una silla de campaña con una botella de aguardiente en la mano, cerca de una fogata, al parecer olvidado de su insólita cobardía.
—Mi Coronel, voy a explorar primero la orilla río abajo para buscar sobrevivientes.
—Pierda el tiempo como quiera —dijo el Coronel con aspereza—, aunque puedo garantizarle que todos los que fueron arrastrados por el río están muertos. Este río lo conozco como el hoyo de mi mujer. Y como en el caso del hoyo de mi mujer, el que entra sale con la cabeza colgando —añadió con exquisita bestialidad, aunque conciente del efecto que sus palabras causaban en la tropa.
Media hora después regresó el subteniente. Por supuesto, con las manos vacías. Desnudándose, estiró su vestimenta cerca del fuego para secarla. Pero antes llamó al Cabo Zambrano, y le ordenó que vigilara el montaje de las carpas y apurara a los cocineros del rancho, pues pernoctarían allí. Se instaló en otra silla de campaña en la mesa del Coronel, junto a la gran fogata, que ahora los iluminaba tiñendo sus cuerpos desnudos de un color dorado. El color contrastaba con la opacidad verde oscura de los árboles sonando pausados al fondo, donde recomenzaba el bosque.
—He estado pensando en pedir un ascenso para usted —dijo el Coronel Cruz—. Hoy día mostró tener cojones y preocupación por la suerte de sus soldados. Pero nunca olvide que fui yo quien pidió su ascenso —advirtió grosero.
El sentido de la frase no pasó inadvertido para el joven.
—Yo no olvido nada, Comandante.
Habían transcurrido tres años desde la conversación en el Fuerte de Nacimiento. Sin duda las cosas estaban cambiando, pues Baeza hizo sonar las manos y pidió a un condestable que le trajera una botella de vino descorchada. La bebió sin prisa, desde el mismo gollete, mirando al Coronel y limpiando sus nacientes bigotes con la punta de una toalla, mientras el fuego crepitaba cerca de sus rodillas.
—¿Sabe usted que los chicos pudieron salvarse, pero el cruce del río no fue bien organizado?
—¿Cómo así?
El Comandante había fruncido el entrecejo ante lo que consideró un reproche.
—Debimos atar grupos de diez caballos con un lazo, para permitir a los que cayeran de sus monturas tener algo donde agarrarse. Hemos perdido dieciocho hombres en la simple travesía de un río bravo, y nos quedan todavía decenas de ríos bravos por cruzar. A este paso, lo haremos nosotros dos solos, si sobrevivimos.
—No se preocupe, Baeza. Podemos pedir más hombres a Santiago. Además, otros contingentes van barriendo hacia el sur al mismo tiempo que nosotros, de tal modo que un día alcanzaremos el río Toltén y desde allí atacaremos el norte, mientras nuevos destacamentos bajarán al sur. Los meteremos en una especie de tijeras mortales, ¿comprende? Además, en Argentina están haciendo lo mismo y tal vez mejor que nosotros, de manera que no pueden cruzar la cordillera para esconderse allá.
—Llegar al Toltén —dijo Baeza— no costará un puñado de hombres, sino miles de hombres.
—Nuestra misión es llegar al río Toltén, sin contar los muertos, ¡carajo! —declaró medio ebrio Abigail Cruz.
Otra vez el héroe había despertado en él, tal vez a causa de la seguridad que proporcionan el fuego y el alcohol.
—Podríamos ahorrar muchas vidas si planificamos cada operación de tal modo que no haya pérdidas. Piense que hasta el momento, se han construido alrededor de ocho fuertes y ningún indio nos ha atacado ni preguntado qué es lo que estamos haciendo en sus tierras. Solo nos matan los ríos y los barrancos.
—Déjelos tranquilos, que están fabricando armas y almacenando víveres para una guerra larga. Ellos siempre piensan así porque a lo ancho de toda su historia, solo han tenido guerras largas. Cuentan con el tiempo como si fuera un guerrero más que les es afín —dijo filosofando el Coronel.
Ambos bebieron en silencio de sus respectivos golletes. El subteniente estaba perdiendo la cara de niño y su par de bigotes serían un día amenazadores. Tres años de campaña habían bastado para que sufriera un cambio paulatino, pero perceptible a simple vista. Incluso había cesado de escribir cartas a su madre, y este silencio epistolar revelaba, tal vez mejor que nada, la perturbadora realidad de su desarrollo. ¿Pero se crece en una guerra sucia o uno se transforma en una bestia borracha capaz de las peores tropelías?, pensó más de una vez. Bastaba escuchar al Coronel Abigail Cruz, quien no cesaba de soñar con el momento en que la Jefatura de la Guerra autorizara un ataque directo contra las tolderías indias.
—Imagine, subteniente, la cantidad de mujeres que tendremos.
—¿No es usted casado? —inquirió con candidez su lugarteniente.
—En efecto. Pero ese agujero está muy lejos. Estos otros se hallan aquí mismo, al alcance del dedo. O mejor dicho, del descabellado.
Guardaron silencio para beber sin interrupciones.
—He recibido un mensaje —dijo de pronto el Coronel—. Me piden que investigue lo que pasó con las cautivas de Boroa. He pensado ascenderlo. Apenas reciba la autorización, lo enviaré a ese lugar. Usted comandará el destacamento y deberá hacerse responsable de todo lo que ocurra.
—Perdone, Coronel, pero ¿quiénes son las cautivas de Boroa?
—Usted va allá, pregunta y me lo cuenta. Tan sencillo como eso.
—No es una razón militar para que vaya.
—Son mujeres de militares y colonos capturadas por los indios, es decir, hembras blancas. Ignoro la razón, pero se niegan a volver con sus maridos y retornar a la civilización. ¿Qué cree usted? Ya sabemos que toda mujer es una bestia sin cerebro, aunque en este caso, el vaso se está filtrando por el culo. Nadie comprende nada. Algunos las han visto y parecen estar felices con los indios. ¿Se imagina?
El subteniente reflexionó un minuto.
—Como los indios no están todavía en guerra, tal vez tengan más tiempo para dedicarles —dijo.
—¿Qué sabe usted de mujeres, pendejo?
—Aprenderé, Comandante, aprenderé. Hasta las bestias aprenden y yo no soy una bestia.
Los dos golletes se alzaron por enésima vez hacia sus bocas.
—Me gustaría empezar a matar —dijo el Coronel—. Esto está muy flojo. El olor de la muerte me exacerba las ganas de vivir.
—Me gustaría empezar a parlamentar —replicó el subteniente—. Quizás podamos evitar una guerra. ¿Cuándo parto para Boroa?
—Apenas llegue su ascenso.
—Un ascenso no cambiará mis convicciones.
El Coronel lo miró con enfado.
—Ojo, subteniente, que un militar no tiene convicciones. Solo órdenes y alcohol en el cerebro. Las convicciones las tiene el mando central del Ejército y nosotros debemos acatar sus órdenes. Ningún Ejército se ha equivocado nunca. Somos más infalibles que el Papa. ¿Y sabe por qué?
—No. Comandante.
—Porque el soldado no debe pensar. El soldado obedece. Por eso no comete errores personales. Solo cumple con las instrucciones que recibe y así se salva. Las responsabilidades se diluyen. Con el tiempo, nadie sabe quién da las órdenes, se teje una cortina de misterio en torno al que toma las decisiones.
—¿Somos entonces un puñado de bestias armadas buscando guerras para justificar nuestra existencia, Coronel? Eso me pone muy por debajo de la escala de valores con la cual he sido educado y he crecido.
—Los valores militares son distintos a los valores civiles. No se sorprenda si un día lo fusilan. Ya lo han hecho con muchos pensadores como usted. Pero yo lo aprecio. Es un militar de tomo y lomo, un poco impetuoso, porque le falta todavía crecer para tocar el cielo con la culata de su fusil.
El subteniente pareció decidirse y cambió la conversación.
—Salud, Coronel —dijo mientras bebían demasiado rápido sus respectivos tragos—. ¿Dónde construiremos el nuevo fuerte?
—Un kilómetro más abajo de la cascada.
—¿Se ha preguntado quién dio la orden o quién eligió el lugar?
—No es necesario. Sé que debe ser allí.
La mañana siguiente los encontró preparando la partida. Cabalgaron a lo largo del río, observaron calculando la potencia del agua en la cascada, recorrieron otro kilómetro a marcha forzada y escogieron con cuidado el sitio para establecer allí un campamento estable. La tarea encomendada era construir un fuerte. El lugar parecía solitario y protegido. La curva del río, que lo circundaba, amansaba un poco las aguas, lo que permitía pescar truchas y lisas de agua dulce. Emprendieron las obras del fortín. Días más tarde, un grupo de soldados que se bañaba tras concluir las faenas, tropezó con los cuerpos hinchados de algunos de sus compañeros arrastrados por el río durante la travesía. Esto dio lugar a una ceremonia que contempló la excavación de tumbas, un discurso, numerosas paletadas de tierra y ripio, y luego el descorchar de un número indeterminado de botellas. Seguro que muchos pensaron, de pie junto a las tumbas, que era posible que ellos tampoco volvieran a sus casas.
Durante varias semanas trabajaron en la construcción. Se trataba, en realidad, de una tosca hilera de postes clavados en la tierra que completaban un círculo. Al centro, se alzó una gran cabaña, cuyo piso lo constituían planchas de hierro que llegaron desde una guarnición cercana, y cuyas ventanas, muy numerosas, eran de pequeñas dimensiones, para que un hombre, por delgado que fuera, no pudiera penetrar a través de ellas. Luego levantaron otra cabaña, similar, pero más pequeña. En un costado, alto sobre el círculo de postes, se elevó un balcón volado, en el que emplazaron una pieza de artillería giratoria que permitía la defensa del recinto, protegido por la cascada, río arriba, y un meandro. Nadie podría atacar desde el agua, y viniendo del bosque, la pieza de artillería podía producir grandes estragos. En realidad, reconoció Orozimbo, un verdadero estratega planeó la construcción de la fortaleza allí.
El destacamento permaneció algunos meses en el lugar, esperando la tropa que debía establecerse en el recinto. Entretanto, inspeccionaron los alrededores buscando fuentes de aprovisionamiento. No resultó necesario ir muy lejos. A dos millas de distancia se abría un campo de pastoreo indio, en el cual centenares de cabezas de ovinos pastaban al alcance de los lazos. Había también caballos y vacunos.
—Este es el paraíso terrenal —manifestó el Coronel una noche en que bebían contemplando el fuego, mientras los jóvenes reclutas se preparaban para organizar las guardias—. La comida está al alcance de la mano, y un poco más lejos, mueve sus caderas una deliciosa carne humana que muy pronto tendremos aquí.
Mostró con el dedo la pequeña cabaña que ocupaban los jefes y oficiales para proteger su seguridad y su privacidad.
Como era de esperar, la tropa no se privó, en sus horas de descanso, de buscar a las pastoras de semejantes rebaños, y numerosas violaciones tuvieron lugar bajo el pesado sol de mediatarde que llameaba avanzando hacia el verano.
Un correo llegó con la muerte del año. Traía abundante información acerca del movimiento y los logros de once Divisiones que operaban ya en territorio indio. Las primeras batallas tuvieron lugar cuando los Pehuenches sorprendieron y atacaron a dos destacamentos que bajaban por los contrafuertes cordilleranos en busca del valle de Lonquimay, en donde había tribus escondidas. El Ejército contraatacó. Las muertes de guerreros indios se contaban por centenas y habían capturado mujeres y niños, arreado miles de cabeza de ganado y quemado las sementeras y las tolderías. Esto habría sido aprobado por el Ministro de la Guerra, pese a que se evitaba por ahora entrar en un combate generalizado.
En documento aparte, el General Cornelio Saavedra, Comandante en Jefe de todas las operaciones, autorizaba el ascenso del subteniente Orozimbo Baeza a Teniente.
—Felicitaciones —dijo el Coronel Cruz, elevando su botella—. Ahora usted está en condiciones de comandar su propio contingente.
—¿Y eso qué significa, Comandante?
—Que puede usted incendiar, matar, quemar, robar o violar, según su propio criterio y sus necesidades, sin pedir permiso a nadie. Será otra guerra, esta vez entre usted y su ética y su moral. Apróntese. Se lo digo yo, que también pasé por ahí.