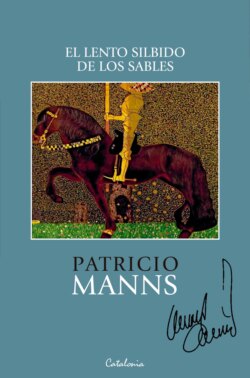Читать книгу El lento silbido de los sables - Patricio Manns - Страница 7
El soldado puro
ОглавлениеCon una pierna cruzada sobre el arción de la montura, y un par de binóculos apoyado en los huesos de sus ojos, el joven subteniente Orozimbo Baeza observaba el panorama desde las alturas del Fuerte de Nacimiento —también llamado Confluencia, porque allí, al juntarse los ríos Vergara y Bío‑Bío, nacía el Gran Bío‑Bío. Este enorme curso de agua desemboca una treintena de kilómetros más lejos, cruzando por el costado de la ciudad de Concepción, en el mar del sur. Su anchura es entonces de dos kilómetros, y de tres en el invierno y en la época de los deshielos primaverales.
El subteniente Orozimbo Baeza tenía dieciocho años. Algunos meses después de abandonar la Escuela Militar fue enviado al frente de batalla, a la Décimo Primera División comandada por el Coronel Abigail Cruz. Corría la primavera del año 1861. El Fuerte de Nacimiento, construido en 1603 por el Gobernador español don Alonso de Ribera, y por ende, el río Bío‑Bío, eran considerados el límite norte de las tierras de Arauco, que alcanzaban hasta las riberas del río Toltén, por el sur. En este vasto territorio vivían diversas tribus indias, entre las cuales se contaban los Pehuenches, los Arribanos, los Boroanos, los Moluches, los Costinos y los Abajinos, junto a otras etnias menores. Todas ellas fueron aglutinadas por los cronistas que las frecuentaron, con el nombre genérico de Mapuches o Araucanos, lo que geográfica y culturalmente no corresponde a la evidencia histórica, pues cada una de ellas respondía a particularidades distintas muy marcadas: por ejemplo, había tribus guerreras y tribus pacíficas, tribus acantonadas en un hábitat cordillerano y tribus cuyas costumbres se vinculaban a la contigüidad del mar. La mayoría de estas tribus, sin embargo, no deseaba la guerra, y prefería su nueva condición de grupos sedentarizados, que poseían abundantes tierras de pastoreo, miles de cabezas de ganado bovino, equino y ovino, amén de aves de corral, y cien mil cuadras de sementeras bien cuidadas y cultivadas. En suma, una zona próspera, según testimonia entre otros el historiador conservador Tomas Guevara, contemporáneo de los hechos. La alusión al conservadurismo historicista de Guevara es muy importante para comprender las páginas que siguen.
Sin embargo, por un error de apreciación de la Corona española, la Nación Mapuche, creada por ella a mediados del siglo XV para poner fin a una guerra que abarcaba ya cien años, nació constituyéndose en una suerte de tapón entre el Chile del Gobierno Central y sus tierras y ciudades que quedaban al sur del río Toltén, como Osorno, Río Bueno, Valdivia, Puerto Montt, Ancud y Castro, entre muchas otras, y alcanzaban hasta el fin del Archipiélago de Chiloé, ya en plena Patagonia. Sin contar los numerosos fuertes defensivos abandonados por la Corona, como Corral, Amargos, Tres Marías, Niebla, Mancera, Valdivia y Ancud.
Por esta causa, según Amílcar de la Concha, casado con Afrodita Barbada de la Concha, el Gobierno de Chile buscó una estratagema para desatar la guerra, y esta consistió en lanzar una campaña preparatoria de prensa, acusando a los mapuches de flojos, irresponsables, alcohólicos, y que habían abandonado el cultivo de la tierra y la crianza de ganado para dedicarse a sus largos carnavales y sus no menos prolongadas orgías. La idea básica era despojar a los indios de su territorio para entregarlas a colonos europeos, tal como se había hecho con las provincias comprendidas entre Valdivia y Puerto Montt, más al sur, donde a partir de 1852, se había establecido una pujante colonia alemana y otras —aunque más pequeñas— no menos pujantes colonias italiana y francesa.
El Subteniente Orozimbo Baeza había discutido la cuestión con su padre, un militar acuñado a la antigua, ya en retiro, quien le previno que se estaba metiendo en una guerra sucia —inmunda, dijo—, y le aconsejó solicitar otra destinación, porque “los resabios morales de esta guerra te van a perseguir toda la vida”.
El problema es que fue el propio padre de Orozimbo quien lo matriculó en la Escuela Militar de Santiago de Nueva Extremadura, y eligió por él la carrera militar. Tarde comprendió que a su vástago lo esperaban los rigores mortales de una guerra que duraría un poco más de dos décadas, y otros rigores no menos mortales, que tendrían relación con su conciencia y darían fácil cuenta de sus virtudes. En una guerra no solo mueren o son heridos los vencidos: los vencedores regresan también sangrando, unos de manera visible, otros en riguroso secreto.
Contemplando la llanura extendida a los pies del Fuerte de Nacimiento, el Subteniente Baeza sopesaba estas cuestiones y comprendía que había caído en una trampa de la cual no le sería posible escapar, puesto que ya se encontraba en el frente donde tarde o temprano estallaría el conflicto. Pese a su juventud, tenía voluntad y carácter, y en su momento creyó que amaba la carrera militar, como sus ancestros, todos guerreros. Nunca había combatido, como muchísimos militares en el mundo, que murieron sin haber disparado un solo tiro. Ignoraba lo que era estar dentro de una guerra y, sobre todo, ignoraba lo que era matar a gente que no conocía y que ni siquiera se comportaba en enemigo. Porque hasta aquí aquella era una guerra extraña. Las tropas del Alto Mando avanzaban a lo largo de los ríos construyendo fortalezas y dejando en ellas dotaciones muy bien armadas, bajo la mirada oscura e indescifrable de los araucanos, que parecían no entender qué cosa traían entre manos los chilenos. Aún más: ni siquiera comprendían que todas estas maniobras les concernían y estaban dirigidas contra ellos. El tiempo pasaba lentamente, como la llegada de la primavera, y nada hacía prever la catástrofe. Ya se habían fundado alrededor de ocho fuertes sin disparar un cañonazo. Se calculaba que necesitarían ocho más para implantarse en el territorio y organizar las batallas y las escaramuzas guerreras desde ellos. El subteniente observaba el movimiento de los Pehuenches, una etnia cuyas tierras se situaban en los contrafuertes cordilleranos de los Andes, al este del río Bío‑Bío, extendiéndose hacia el sur. No sentía la menor animadversión contra los indios e ignoraba por qué tendría que atacarlos llegado el momento. Su mentón barbilampiño se alargaba en el vacío buscando oscuras respuestas a sus interrogantes, pero a la vez, comprendía que el orden jerárquico lo hacía depender del criterio de sus superiores y, como soldado bisoño, estaba condenado a cumplir órdenes incluso cuando su corazón o su conciencia se rebelaban contra ellas.
Guardó los binóculos y galopó hacia el lugar en que pernoctaba su guarnición. Buscó al Coronel Abigail Cruz para informarlo. Cruz se hallaba sentado fuera de su tienda, bebiendo un vino oscuro y estudiando mapas, que marcaba con lápices azules y rojos.
—Vio algo irregular, subteniente?
—Nada, mi Coronel. Al parecer, están trabajando en sus campos. Vi muchas mujeres labrando o pastoreando.
—Entonces, beba un poco de vino, subteniente. Mañana avanzaremos hacia el Fuerte de Negrete, allá, al otro lado del río.
Mostró con el brazo extendido hacia el extremo de la llanura, que cortaba por la mitad un camino de tierra muy recto y visible, flanqueado por la estatura filiforme de los álamos.
—No bebo, mi Coronel. Quizás lo haga con el tiempo —dijo Baeza enrojeciendo—. Primero tengo que habituarme.
—Se acostumbrará apenas comiencen a rugir las balas. Lo garantizo. Nada da más sed que el zumbido de las balas en las orejas.
—De las flechas querrá usted decir, Comandante. No creo que mis compañeros me disparen —observó con dulce insolencia el bisoño oficial.
—Es solo una metáfora —aseguró el Coronel mordiendo sus labios con despecho. Nada lo molestaba más que ser corregido cuando caía en bravuconadas sintácticas como aquella.
Echó al coleto un buen sorbo de tinto y miró los movimientos de su tropa, que marchaba ejercitándose y manteniendo la forma en las cercanías, bajo los gritos de un sargento vociferante y ebrio.
—Las guerras son necesarias, Baeza —dijo de pronto—. Sin guerras no hay historia, y sin historia no hay pueblo, nación o estado. Ni glorias militares, por supuesto.
—Ellos no están armados —manifestó el subteniente—. Tampoco nos atacan.
—Son muy antiguos —repuso el Coronel, con voz calmada—. Apenas lo decidan atacarán con todo. Por el momento nos observan. Fingen que no nos ven, pero nos están estudiando. Ellos creen que su sabiduría es infinita. ¿Conoce usted el proverbio?
Sin esperar respuesta, recitó:
“Existen tres pueblos: los chilenos, que no saben nada, los españoles, que saben un poco, y los araucanos, que lo sabemos todo”.
—Sospecho que aquí va a morir mucho mundo, Comandante. Nos faltará tierra para cavar las fosas.
—Si los arrojamos en fosas comunes, ahorraremos espacio, subteniente. Es mucho lujo sepultarlos en fosas privadas.
—Nosotros también podemos morir, supongo.
—Los soldados no mueren: se esfuman, Orozimbo. Pero en vida obedecen. Fuimos educados para matar y estamos aquí esperando la primera sangre. Nuestro verdadero oficio es la muerte de los otros —agregó con cinismo el Coronel Abigail Cruz, volviendo a beber—. Y por qué no decirlo: a veces, nuestra propia muerte.
—Ellos son connacionales —replicó el subteniente, sabiendo que su argumentación era inútil—. Vivimos en un mismo país. Un soldado no puede disparar contra su propio pueblo.
—Usted equivocó la vocación, mi estimado. ¿Por qué no se hizo cura?
—Porque en mi familia todos somos militares. Sin embargo mi padre cree que esta será una guerra inmunda. Y él se acogió a retiro con su mismo grado, mi Coronel. No era un soldado cualquiera y su opinión es más que válida.
—Ah, los jóvenes utópicos —se quejó el coronel. De repente, tensó el tono añadiendo—: tenga presente siempre que, si en medio de una batalla, usted deserta, lo haré buscar y lo fusilaré ipso facto. No habrá lugar en la tierra donde pueda esconderse. Yo mismo llevaré sus huesos a la tumba para evitar que no falte a su juramento de soldado.
—Lo sé, mi Coronel.
—Entonces beba un vaso conmigo. Es una orden.
El joven subteniente Orozimbo Baeza obedeció a esta invitación por primera vez. Tomó la copa y la bebió despacio, con un rictus de asco torciéndole la boca.
Después de toser y limpiarse los labios con las mangas de su guerrera, porque los soldados no usan pañuelo, el subteniente contempló al Coronel con ojos fijos.
—Mi Coronel, ¿siempre habrá que beber para matar? —preguntó, abandonando el vaso limpio de su esencia sobre la mesa de campaña.
—Siempre —dijo el Coronel—. No se haga la menor ilusión. El vino pertenece a la misma arma que el soldado que lo bebe.