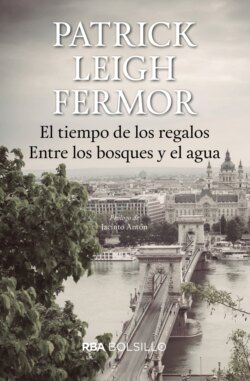Читать книгу El tiempo de los regalos. Entre los bosques y el agua - Patrick Leigh Fermor - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеREMONTANDO EL RIN
No he conservado nada de aquel primer día en Alemania salvo un recuerdo confuso de bosques, nieve y pueblos diseminados en el sombrío paisaje de Westfalia y los pálidos rayos del sol amortiguado por las nubes. El primer lugar destacado es la población de Goch, a la que llegué de noche, y allí, en un pequeño estanco, la niebla empieza a disiparse. No tuve ningún problema para comunicar mi intención de comprar tabaco, pero cuando el estanquero me preguntó: «Wollen Sie einen Stocknagel?» («¿Quiere una insignia para el bastón?»), me sentí perdido. De un cajón, donde las guardaba en una pulcra hilera, sacó una plaquita curva de aluminio, de unos dos centímetros y medio de largo, que tenía grabada en relieve una panorámica del pueblo y su nombre. Me dijo que costaba un Pfennig. Tomó mi bastón, insertó una tachuela en el orificio que había en cada extremo del pequeño medallón y lo fijó a la madera. Cada localidad de Alemania posee su propia placa, y al cabo de un mes, cuando perdí el bastón, ya tenía adheridas veintisiete de esas placas y brillaba como una vara de plata.
En el pueblo ondeaban banderas nacionalsocialistas, y en el escaparate de una camisería que estaba al lado del estanco había un surtido de equipo del partido: brazaletes con la cruz gamada, dagas de las Juventudes Hitlerianas, blusas para las Doncellas de Hitler y camisas pardas para miembros adultos de las SA. Flores para el ojal en forma de cruz gamada estaban dispuestas en forma de letras que decían HEIL HITLER, y un maniquí de cera andrógino y de sonrisa perlina vestía el uniforme completo de un Sturmabteilungsmann («soldado de asalto»). Identifiqué los rostros de algunas de las fotografías expuestas, y lo que decían otras personas que miraban el escaparate me informó de los nombres restantes.
—Mira, ahí está Roehm —dijo alguien, señalando al jefe de las SA que estrechaba la mano de quien lo sometería a una purga el próximo mes de junio—, ¡dando la mano al Führer!
Baldur von Schirach recibía el saludo de un desfile de Hitlerjugend; Goebbels estaba sentado ante su mesa de despacho, y Goering aparecía en uniforme de las SA; de uniforme blanco; con unos voluminosos pantalones cortos de cuero; acariciando a un cachorro de león; de chaqué y con corbata blanca de lazo y vestido con cuello de piel y sombrero de caza adornado con una pluma, apuntando con una escopeta de caza. Pero las de Hitler como camisa parda y la cabeza descubierta, o enfundado en un impermeable con cinturón o uniforme de chaqueta cruzada y gorra de plato, o dando palmaditas en la cabeza de una niñita de rubias trenzas y espacios entre los dientes que le ofrecía un ramo de margaritas superaban en número a todas las demás.
—«Ein sehr schöner Mann!» («Un hombre muy guapo») —dijo una mujer. Su compañera se mostró de acuerdo con un suspiro y añadió que tenía unos ojos preciosos.
En una calle lateral sonaban el crujido de pisadas regulares y el ritmo de una canción de marcha. Encabezados por un portaestandarte, una columna de las SA entró en la plaza. A la canción a cuyo ritmo marchaban, Volk, ans Gewehr! («Pueblo, a las armas»), que oiría con frecuencia durante las semanas siguientes, sucedió el ritmo belicoso de la Horst Wessel Lied («Canción del nido de Wessel»): una vez oída, jamás se olvidaba, y al finalizar los cantores recibieron la orden de hacer alto en una plaza cerrada por tres costados, donde permanecieron en posición de descanso. Había oscurecido y, a la luz de las farolas, se veía los gruesos copos de la nieve que había empezado a caer. Los hombres de las SA llevaban calzones, botas y rígidas gorras de esquí pardas, con los barboquejos bajo el mentón, como si fuesen motoristas, y cintos con pistolera. Sus camisas, con un brazalete rojo en la manga izquierda, parecían de papel marrón, pero mientras escuchaban las palabras de su jefe tenían un aspecto amenazador y resuelto. El jefe estaba en medio del cuarto lado, abierto, de la plaza y la aspereza de su discurso, aunque uno no entendiera su significado, producía escalofríos. Espaciaba unos crescendos irónicos con pausas apropiadas para la risa, y cada acceso de risa estaba precedido por un descenso de tono grave y admonitorio. Cuando finalizó la perorata, el orador se llevó la mano izquierda a la hebilla del cinto, extendió el brazo derecho y un bosque de brazos respondieron al unísono con un triple Heil! a su seco Sieg! preliminar. Entonces rompieron filas y se diseminaron por la plaza, sacudiendo las gorras para desprender la nieve y ajustando de nuevo los barboquejos, mientras el portaestandarte enrollaba su emblema escarlata y se alejaba con el asta sobre el hombro.
Creo que la hostería donde encontré albergue se llamaba Zum Schwarzen Adler. Hasta tal punto era el prototipo de tantas otras en las que acabé alojándome al finalizar la marcha de la jornada, que he de esforzarme por reconstruirla.
Las espirales opacas de los cristales emplomados ocultaban la nieve y los automóviles que transitaban por la calle, salpicando aguanieve, y una cortina de cuero que pendía de una barra semicircular por encima del umbral impedía que penetraran las frías ráfagas de viento. Alrededor de las mesas de roble macizo había bancos y sillas cuyos respaldos estaban horadados con corazones y rombos. Una gran estufa de cerámica se alzaba hasta las vigas, los troncos formaban altos rimeros y había serrín esparcido por las baldosas de color bermejo. A lo largo de unos estantes, colocadas por orden de altura, se exhibían unas jarras de cerveza con tapaderas de peltre. De la pared colgaba una lámina en color enmarcada que mostraba a Federico el Grande, con tricornio ladeado, montado en un inquieto caballo de batalla. Bismarck, con bolsas bajo los ojos, vestido de blanco y provisto de peto y un casco que lucía un águila en lo alto, se proyectaba al lado: Hindenburg, las manos cruzadas sobre la empuñadura de la espada, tenía la pesada reciedumbre de un hipopótamo, y desde un cuarto marco, el mismo Hitler nos miraba con un frunce en el ceño que daba una sensación de gran malevolencia. Unos carteles con corazones escarlata anunciaban el Kaffee Hag. Fijados en rígidas varillas, una docena de periódicos colgaban en hilera. Y a lo largo de las paredes estaban pintados unos alegres versos en enérgicos y negros caracteres góticos:
Wer liebt nicht Wein, Weib und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Leben lang!
(«¡Quien no ama el canto, las mujeres y el vino
durante toda su vida es un cretino!»)[2]
La cerveza, la semilla de alcaravea, la cera de abeja, el café, los troncos de pino y la nieve en fusión se combinaban con el humo de gruesos y cortos cigarros que impregnaban la atmósfera de un grato aroma en el que de vez en cuando se percibía el fantasma del Sauerkraut.
Hice sitio entre el expendedor de Pretzels, la botella de salsa Maggi y mi jarra con tapa sobre un posavasos redondo con el águila estampada y me puse a trabajar. Estaba terminando de anotar las impresiones de la jornada con una espectacular descripción del desfile cuando una docena de miembros de las SA entraron y tomaron asiento ante una larga mesa. Sin sus horribles gorras, parecían menos feroces. Uno o dos de ellos, que llevaban gafas, podrían haber sido empleados o estudiantes. Al cabo de un rato se pusieron a cantar:
Im Wald, im grünen Walde
Da steht ein Försterhaus...
(«En el bosque, en el verde bosque
allí está la casa del guarda...»)
La letra, referente a la guapa hija de un guardabosque, avanzó alegremente y finalizó con un coro estrepitoso y bruscamente sincopado. Lore, Lore, Lore, como se titulaba la canción, hacía furor en Alemania aquel año. La siguió de inmediato otra que se haría igualmente familiar y obsesiva. Como tantas canciones alemanas, hablaba del amor bajo los tilos:
Darum wink, mein Mädel, wink! wink! wink!
(«Por eso, haz señas mocita mía, ¡señas!, ¡señas!, ¡señas!»)
El verso que rimaba con este era «Sitz ein kleiner Fink, Fink, Fink» («Está sentado un pequeño pinzón, pinzón, pinzón»). (Tardé semanas en enterarme de que Fink significaba «pinzón», y que estaba posado en una de aquellas ramas de tilo.) Los golpes sobre la mesa acentuaban el ritmo. El sonido habría recordado a un club de rugby después de un partido si los cantores no hubieran sido tan diestros. Más tarde disminuyó el volumen, cesaron los golpes, el canto se hizo más suave, armonías y contrapuntos empezaron a trazar unas pautas más complejas. Alemania posee una rica antología de canciones regionales, y creo que aquellas eran soñadoras celebraciones de los bosques y las llanuras de Westfalia, largos suspiros de añoranza del hogar transportados musicalmente. Era encantador, y ese encanto hacía que entonces resultara imposible relacionar a los cantores con la matonería organizada, la destrucción de escaparates de tiendas judías y las quemas nocturnas de libros en hogueras.
Las planicies de Westfalia, verdes campos interrumpidos por zonas boscosas a intervalos, aparecieron al día siguiente con atisbos de marjales helados y un cielo en el que se cernía la amenaza de más nevadas. Un grupo de hombres con gorros a lo Robin Hood avanzaban cantando por un camino lateral con sus palas marcialmente al hombro. Un grupo similar, desplegado en hilera, cavaba briosamente y casi de una manera mecánica en un campo de nabos. Un campesino me dijo que pertenecían al Arbeitsdienst o Cuerpo de Trabajo. El hombre calzaba esos zuecos que siempre he relacionado con los holandeses, pero lo cierto era que se trataba del calzado habitual en el campo alemán hasta mucho más al sur. (Todavía recordaba unas pocas frases alemanas que había aprendido durante las vacaciones de invierno en Suiza, por lo que mis dificultades para comunicarme en Alemania no eran tan grandes como en Holanda. Puesto que no hablaría más que alemán en los meses siguientes, esos restos florecieron con mucha rapidez y adquirí una fluidez en absoluto gramatical. Es casi imposible reflejar en estas páginas, en cualquier momento determinado, mi paulatina soltura con la lengua.)
Aquella noche me detuve en la pequeña población de Kevelaer, que permanece alojada en mi memoria como una capilla lateral gótica cuajada de exvotos. Una imagen del siglo XVII de Nuestra Señora de Kevelaer destellaba en su hornacina, ataviada espléndidamente para Adviento con un manto de terciopelo morado cubierto de encaje de oro, una pesada corona y un halo de múltiples rayos detrás de la cabeza. Tenía la cara pintada como la de una infanta. Muchos peregrinos de Westfalia acudían a su capilla en otras estaciones del año, y sus milagros eran abundantes. A la mañana siguiente, una imagen de esa Virgen decoraba mi segundo Stocknagel.
Un poste indicador señalaba Kleve, de donde procedía Anna de Cleves, y otro Aachen: de haberme dado cuenta de que esta última ciudad era Aix-la-Chapelle o Aquisgrán y ese nombre tan solo el de la capital de Carlomagno en alemán, me habría encaminado allí a toda prisa. Lo cierto es que seguí la carretera de Colonia a través de la planicie. Sin nada digno de recordar, sin rasgos distintivos, se extendió hasta que en los bordes del Ruhr apareció una lejana empalizada de chimeneas industriales a lo largo del horizonte cuyos humos se unían en una franja uniforme que cubría el cielo.
¡Alemania!... Apenas podría creer que estaba allí.
Para alguien nacido en el segundo año de la Primera Guerra Mundial, esa palabra estaba cargada con más de un significado. Incluso mientras caminaba a través del país, tempranas nociones inconscientes, como la confusión inicial entre Germans y gérmenes y la certeza de que ambas cosas eran malas, seguían emitiendo vaharadas. Unas vaharadas, además, que en los años posteriores se habían expandido y condensado en nubes tan oscuras y ominosas como el humo del Ruhr a lo largo del horizonte, y aún lo bastante potentes para desatar sobre el paisaje un ánimo de... ¿de qué? Algo demasiado evasivo para apresarlo y proceder a su análisis con rapidez.
Debo remontarme catorce años atrás, al primer acontecimiento completo del que guardo memoria. Margaret, la hija de la familia que cuidaba de mí (véase la carta introductoria), me llevaba de la mano por los campos de Northamptonshire, al caer la tarde del 18 de junio de 1919. Era el día de la Paz, ella tenía doce años, según creo, y yo cuatro. En uno de los prados húmedos, una multitud de lugareños se habían reunido alrededor de un gran montón de leña al que solo le faltaba aplicar una cerilla, y encima, preparados para arder, había muñecos del káiser y el príncipe coronado.
El káiser llevaba un casco alemán con una púa en lo alto y una careta de trapo con enormes patillas. El pequeño Guille estaba equipado con un monóculo de cartón y un morrión de húsar confeccionado con una estera de chimenea, y ambos calzaban auténticas botas alemanas. Todos estaban tendidos en la hierba, cantando It’s a Long, Long Trail A-winding, The Only Girl in the World y Keep the Home Fires Burning, a las que siguieron Good-byee, Don’t Cryee y K-K-K-Katie. Estábamos esperando a que oscureciera lo suficiente para encender el fuego. (Recuerdo un detalle inoportuno: cuando casi había anochecido, un hombre llamado Thatcher Brown gritó: «¡Un momento!» y, aplicando una escala al montón de leña, trepó y descalzó a los muñecos, dejando unos haces de paja que sobresalían por debajo de las rodillas. Se alzaron protestas, a las que él replicó: «Estas botas son demasiado buenas para desperdiciarlas.») Por fin alguien prendió fuego a la retama de la parte inferior y se alzaron grandes llamaradas. Todos los presentes se cogieron de las manos y danzaron alrededor de la fogata, cantando Mademoiselle from Armentières y Pack Up Your Troubles in Your Old Kitbag. El campo entero se iluminó, y cuando las llamas alcanzaron a los dos muñecos, hubo una serie de explosiones irregulares: debían de haberlos rellenado de fuegos artificiales. Los cañutos de papel llenos de pólvora salieron disparados y la noche se llenó de estrellas. Todo el mundo aplaudía y lanzaba vítores y gritos de: «¡Allá va el káiser Guille!». Para los niños como yo, subidos a los hombros de los mayores, fue un momento de éxtasis y terror. Iluminadas por las llamas, las figuras de los bailarines que se habían detenido lanzaban rayos concéntricos de sombra sobre la hierba. Los dos muñecos que estaban en lo alto empezaban a derrumbarse como fantasmales espantapájaros de ceniza roja. Los muchachos corrían, agitaban bengalas, gritaban, lanzaban petardos, entraban y salían del círculo de espectadores... cuando el griterío cambió de registro. Se oyeron chillidos y, a continuación, frenéticas llamadas de auxilio. Todo el mundo acudió a un solo lugar, y miraron algo que estaba en el suelo. Margaret fue con ellos y regresó a toda prisa a mi lado. Me puso las manos en los ojos, y echamos a correr. Cuando estábamos a cierta distancia, me subió sobre sus hombros, diciéndome: «¡No mires atrás!». Cruzó los campos oscuros, entre los almiares y saltando por encima de los muros bajos, tan rápido como se lo permitían las piernas. Pero de todos modos volví la cabeza un momento y observé que la hoguera abandonada iluminaba a la muchedumbre que se había reunido bajo los sauces. Aunque no distinguía lo que estaba ocurriendo, todo daba una sensación de desastre y desventura. Cuando llegamos a casa, Margaret subió corriendo las escaleras, me desvistió, me metió en su cama y se tendió a mi lado, abrazándome contra su camisón de franela. Sollozaba y temblaba, pero no quería responder a ninguna pregunta. Al cabo de varios días, y solo después de un asedio interminable, me contó lo que había sucedido. Uno de los chicos del pueblo bailaba en la hierba con la cabeza echada atrás y una vela en la boca. Un petardo se le deslizó entre los dientes y le bajó por la garganta. Lo llevaron al arroyo en estado grave («escupiendo estrellas», decían), pero ya era demasiado tarde...
Fue un comienzo espeluznante. Algún tiempo después, Margaret me llevó a presenciar el desfile de camiones llenos de prisioneros alemanes que se marchaban. Luego, a ver Los cuatro jinetes del Apocalipsis, una película que me dejó una impresión confusa de obuses que estallaban, cadáveres en alambradas y una orgía de oficiales prusianos en un castillo. Mucho después, viejos ejemplares de Punch y Queen’s Mary Gift Book, así como álbumes con caricaturas de la época bélica, apoyaron la mística siniestra con una nueva serie de utilería teatral: relatos de atrocidades, granjas incendiadas, catedrales francesas en ruinas, zepelines y el paso de la oca; ulanos galopando a través de los bosques otoñales, húsares con la enseña de la calavera, oficiales encorsetados con cruces de hierro, cicatrices causadas por la práctica de la esgrima, monóculos y risas entrecortadas... (¡Qué diferentes de nuestros propios subalternos, con su aire despreocupado, en ilustraciones similares! Fox terriers, polainas de piel de zorro, crema para el cabello Anzora y cigarrillos Abdullah. ¡Y el bueno de Guille encendiendo su pipa bajo las bengalas de estrella!) Las figuras militares alemanas tenían cierto atractivo aterrador, pero no así los civiles. El colérico padre de familia, su esposa con la chaqueta bien abrochada, los hijos con gafas y de aspecto pedantesco y el detestable perro pachón, recitando el Himno del Odio entre las salchichas y las jarras de cerveza... No había nada que suavizara la foránea peculiaridad de esas imágenes. Más adelante, los malos de los libros (cuando no eran chinos) eran siempre alemanes, espías o científicos megalómanos que pretenden dominar el mundo. (¿Cuándo sustituyeron esas imágenes al estereotipo de comienzos del siglo XIX, en el que Alemania era un conjunto de principados poblados exclusivamente, con la excepción de Prusia, por filósofos, compositores, músicos, campesinos y estudiantes que bebían y cantaban en armonía? Tal vez después de la guerra francoprusiana.) En fecha más reciente había aparecido Sin novedad en el frente, poco después se publicaron relatos sobre la vida nocturna de Berlín... No hubo mucho más hasta que los nazis llegaron al poder.
¿Qué aspecto tenían los alemanes, ahora que me encontraba entre ellos?
Ninguna nación podría mantenerse fiel a una imagen tan melodramática. De una manera decepcionante pero predecible, muy pronto observé que me gustaban. En Alemania existe una tradición de benevolencia hacia el joven errante: la misma humildad de mi condición actuaba como un «Ábrete, Sésamo» de la amabilidad y la hospitalidad. Me sorprendía no poco que el hecho de ser inglés pareciera ayudarme: era un pájaro raro y objeto de curiosidad. Pero aunque los aspectos agradables hubieran sido menores, habría sentido afecto hacia ellos. Por fin estaba en el extranjero, lejos de mi hábitat familiar, separado por el mar de las marañas del pasado, y todo esto, combinado con la euforia creciente y sin trabas del viaje, lo recubría todo de un brillo dorado.
Incluso el cielo plomizo y el austero paisaje alrededor de Krefeld se transformaban en una región misteriosa y encantadora, aunque esa gran ciudad industrial solo sobrevive como un hito en el camino donde hallar refugio por una noche. ¡Pero al final de la jornada siguiente, la animación crepuscular de Düsseldorf significaba que me hallaba de nuevo en el Rin! Allí, una vez más, fluía el gran río entre terraplenes, sus aguas surcadas por gabarras y con las orillas enlazadas por un puente enorme y moderno (llamado, un tanto ofensivamente, el Skagerrakbrücke («Puente del Calvo»), por la batalla de Jutlandia) no parecía más estrecho que cuando nos separamos. Había grandes avenidas cuya perspectiva disminuía en la otra orilla, jardines, un castillo y un lago ornamental donde el juego de los cisnes, estático e inevitablemente narcisista, se reflejaba en el agua de los redondeles cortados para ellos en el hielo. Pero no recuerdo que hubiera ningún cisne negro, como el de Thomas Mann en la misma extensión acuática.
Pregunté a un policía dónde estaba el asilo. Tras una hora de camino, llegué a un barrio escasamente iluminado. Almacenes, fábricas y patios silenciosos yacían bajo una espesa capa de nieve intacta. Pulsé el timbre y un franciscano barbudo y calzado con chanclos abrió la puerta y me condujo a un dormitorio en el que se alineaban camastros de madera con jergones de paja. El aire estaba muy viciado, y se oían susurros dispersos. La luz de una farola de la calle que se filtraba a través de las ventanas revelaba que todas las camas situadas cerca de la estufa estaban ocupadas. Me quité las botas y, una vez acostado, me puse a fumar, a modo de defensa propia. No había dormido en una sala con tanta gente desde que abandoné la escuela. Algunos de mis condiscípulos seguirían allí, al final de su último curso, y, cuando estaba a punto de dormirme, pensé que en aquel mismo momento estarían bien cómodos en sus cubículos con cortinas verdes mucho después de las rondas del profesor encargado de su sección, con las luces apagadas, la campana Harry dando la hora y la voz del vigilante nocturno que anunciaría una noche tranquila en el recinto.[3]
Una nota larga, estertorosa, y una variación de tono gutural en la cama vecina me despertaron con un sobresalto. La estufa se había apagado. Ronquidos, gemidos y suspiros formaban un coro. Aunque todos estaban profundamente dormidos, de vez en cuando se oían fragmentos de frases, alguna risa, azarosas explosiones de sonido. Alguien entonaba unos compases de cierta canción y se interrumpía de repente. Las pesadillas de Renania, que habían aguardado agazapadas en las vigas, se abatían contra los durmientes.
El patio estaba a oscuras y nevaba todavía cuando el monje de turno nos dio hachas y sierras y, a la luz de un farol, nos pusimos a trabajar en un montón de troncos. Una vez cortados, pasamos ante un segundo monje silencioso, el cual nos dio a cada uno un tazón metálico de café a cambio de nuestras herramientas. Otro monje distribuyó rebanadas de pan negro y, una vez repartidos los tazones, el muchacho con el que había formado equipo para aserrar los troncos rompió los carámbanos que obturaban el caño de la bomba de agua y movimos la palanca por turno para quitarnos el sueño de la cara. Entonces abrieron las puertas.
Mi compañero de equipo era un sajón de Brunswick que se dirigía a Aachen, donde, tras haber obtenido resultados nulos en Colonia, Duisburg, Essen y Düsseldorf, y recorrido todo el Ruhr, esperaba encontrar trabajo en una fábrica de alfileres y agujas. «Gar kein Glück!» («Nada de suerte!»), me dijo. Encorvó los hombros bajo la chaqueta de leñador y se bajó las orejeras del gorro. Ya había algunos transeúntes, encorvados como nosotros para protegerse de los copos de nieve. Esta se amontonaba en salientes y alféizares, y cubría las aceras de alfombras blancas que no habían sido holladas. Pasó por nuestro lado un tranvía estrepitoso con las luces todavía encendidas, aunque empezaba a ser de día, y cuando llegamos al centro de la ciudad, los impecables jardines blancos y los árboles cubiertos de hielo se extendían alrededor de la estatua de un elector, uno de aquellos príncipes alemanes que tenían derecho a elegir al emperador del Sacro Imperio Romano. Pregunté a mi compañero por el gobierno: ¿servían para algo? «Ach Quatsch!» («¡Todo podrido!»), respondió, y se encogió de hombros, como si fuese un tema demasiado fatigoso para hablar de él con mis escasos conocimientos del idioma. Se había visto en apuros, y no tenía ninguna esperanza de que las cosas fuesen a mejorar... La oscuridad del cielo se iba disolviendo y una luz amarillo limón se filtraba a través de las brechas en las nubes cargadas de nieve cuando cruzamos el puente Skagerrak. El sonido de una sirena río abajo indicaba que un barco de mucho calado estaba anclando. En el cruce de caminos, al otro lado del puente, encendimos los dos últimos cigarros de un paquete que había comprado en el Stadthouder. Él exhaló una humareda y se echó a reír: «Man wird mich für einen Grafen halten!», comentó («¡Me tomarán por un conde!»). Cuando había dado unos pasos, se volvió, agitó el brazo y me gritó: «Gute Reise, Kamerad!» («¡Buen viaje, compañero!»). Entonces reanudó su camino hacia Aachen. Yo partí al sur y río arriba, en dirección a Colonia.
Tras un primer atisbo a lo lejos, las dos famosas torres catedralicias fueron ganando en altura a medida que se iban reduciendo los kilómetros que nos separaban. Por fin dominaron la llanura bajo el cielo encapotado, como deben hacerlo las torres de una catedral, desapareciendo cuando las afueras de la ciudad se interponían, y alzándose de nuevo en el crepúsculo ante mí, cuando dirigí mi mirada a todos aquellos santos apretujados en las tres arcadas góticas. Una vez en el interior, ya estaba demasiado oscuro para ver los colores de los vitrales, pero sabía que me hallaba en la mayor de las catedrales góticas que posee la Europa septentrional. Aparte de la pequeña constelación de cirios que ardían en la penumbra de una capilla lateral, todo estaba oscuro. Había mujeres arrodilladas, mezcladas con monjas, y el murmullo de la segunda mitad del «Gegrüsset seist Du, Maria» («Ave, María»), se alzaba como un coro que respondía al solo inicial del sacerdote. Era audible el discreto tintineo de los rosarios que llevaban la cuenta de las plegarias acumuladas. Uno comprendía que en templos con torres abiertas como la catedral de Colonia los fieles creyeran que sus oraciones partían con más ventaja que las dichas bajo una cúpula donde las sílabas podían revolotear durante horas. En los chapiteles seguían la trayectoria ascendente de los arcos apuntados y se encaminaban de inmediato a su destino.
En los escaparates de las tiendas había oropel, estrellas, y en las calles pancartas suspendidas que decían FRÖHLICHE WEIHNACHT! («¡Feliz Navidad»!). Lugareños con chanclos y mujeres con botas de goma forradas de vellón resbalaban en las aceras heladas, lanzaban exclamaciones y grititos y esparcían alrededor su carga de paquetes. La nieve se amontonaba donde podía, y el aire frío y las luces daban a la ciudad una auténtica atmósfera de postal navideña. ¡Por fin había llegado! Faltaban solo días para la Navidad. En los muros de ladrillo antiguo se abrían pórticos de estilo renacentista, los pisos superiores se prolongaban en salientes de madera tallada y vidrio, triángulos de lados escalonados bordeaban los empinados gabletes, águilas, leones y cisnes se balanceaban desde curvas abrazaderas de hierro a lo largo de un laberinto de callejones. Cada vez que sonaba la hora, las torres incrustadas de santos se desafiaban mutuamente a través de la nieve, y la rivalidad de aquellas grandes campanas dejaba una vibración en el aire.
Más allá de la catedral y directamente debajo de los contrafuertes del ábside, una calle bajaba en pronunciada pendiente hacia los muelles. Vapores sin línea regular, remolcadores, gabarras y barcos de considerable tonelaje estaban anclados bajo los tramos de los puentes, y en los bares y cafés sonaba música estridente. Había acariciado la idea, si encontraba los amigos apropiados, de pedir que me dejaran embarcar en una gabarra y navegar río arriba en la forma debida durante algún tiempo.
Hice amigos, desde luego. Lo contrario habría sido imposible. El primer lugar era un garito de marineros y tripulantes de gabarras calzados con altas botas náuticas que les llegaban a las rodillas, forradas de fieltro y con gruesas suelas de madera. Engullían briosamente un vaso de schnapps tras otro. Después de cada trago de licor tomaban un sorbo de cerveza, y empecé a hacer lo mismo. Las chicas que entraban y salían del local eran bonitas pero bastas, y había una corpulenta, con un jersey de marinero ceñido y una gorra de gabarrero ladeada sobre la cabellera que parecía de algodón de azúcar, llamada Maggi (otra forma de decir Magda), la cual saludaba a cada recién llegado gritando: «¡Hola, Bubi!», al tiempo que le daba un pellizco fuerte, astutamente retorcido y muy doloroso en la mejilla. El sitio me gustó, sobre todo después de haber tomado varios schnapps, y pronto trabé amistad con dos sonrientes gabarreros cuyo acento bajo alemán, incluso estando sobrios, rehuiría la comprensión del lingüista más experto. Se llamaban Uli y Peter. «No nos trates de Sie —insistió Uli, cejijunto y apuntándome con un índice tembloroso—, basta con Du.» Entonces celebramos este avance del usted a la mayor intimidad del tú tomando Brüderschaft. Vasos en mano, rodeándonos con los brazos derechos como las tres Gracias en una fuente pública parisiense, bebimos al mismo tiempo y luego nos rodeamos con los brazos izquierdos, antes de formar una trinidad con las mejillas, maniobra tan compleja como la de ser armados caballeros o investidos con el Toisón de Oro. La primera mitad de la ceremonia transcurrió sin tropiezo, pero una pérdida de equilibrio en la segunda, mientras aún teníamos los antebrazos entrelazados, nos hizo acabar a los tres en el suelo cubierto de serrín, como borrachines que no se tienen en pie. Luego, con la inestabilidad de quien lleva encima una buena tajada, se internaron dando tumbos en la noche, tras dejar a su nuevo compañero de fraternidad bailando con una chica que se había unido a nuestro tambaleante grupo. Pensé que los clavos de mis botas no podían ser más nocivos para sus relucientes zapatos de baile que las botas náuticas que pisoteaban el suelo a nuestro alrededor. Era muy bonita, pero le faltaban dos dientes delanteros. Me dijo que se los habían roto la semana anterior durante una trifulca.
Me desperté en la vivienda de un gabarrero, por encima de un bosquecillo de mástiles, y decidí quedarme un día más en aquella maravillosa ciudad.
Se me había ocurrido que podría aprender el alemán con más rapidez si leía a Shakespeare en la famosa traducción alemana. El joven dependiente de la librería hablaba un poco de inglés, y le pregunté si esa versión era realmente tan buena. Él se mostró entusiasmado y afirmó que la versión de Schlegel y Tieck era casi tan buena como el original, por lo que compré Hamlet, Prinz von Dänemark en edición de bolsillo. El muchacho era tan servicial que le pregunté si habría alguna manera de navegar río arriba en gabarra, y él llamó a un amigo, que tenía más fluidez en el manejo del inglés, para consultarle. Le expliqué que era estudiante, que viajaba a Constantinopla a pie y sin mucho dinero, y que no me importaban las incomodidades. El recién llegado me preguntó qué estudiaba. Literatura, respondí. Quería escribir un libro. «¡Ah! ¿Viajas por Europa como Childe Harold?», inquirió. «¡Sí, sí! ¡Exactamente como Childe Harold!». Quisieron saber dónde me alojaba, se lo dije y soltaron un bufido, horrorizados y, al mismo tiempo, divertidos. Ambos eran encantadores, y al final me pidieron que me alojara en casa de uno de ellos. Nos encontraríamos por la noche.
Pasé el día explorando iglesias y galerías de arte, y contemplando viejos edificios, con ayuda de una guía prestada.
Hans, mi anfitrión, había sido condiscípulo de Karl, el librero, en la Universidad de Colonia. Durante la cena me dijo que había arreglado las cosas para que, al día siguiente, me admitieran gratis en la ristra de gabarras que zarparían río arriba y, si lo deseaba, podrían llevarme hasta la Selva Negra. Tomamos delicioso vino del Rin y hablamos de literatura inglesa. Colegí que los autores esenciales en Alemania eran Shakespeare, Byron, Poe, Galsworthy, Wilde, Maugham, Virginia Woolf, Charles Morgan y, muy recientemente, Rosamund Lehmann. Les pregunté si conocían a Priestley y The Good Companions... ¿Y La historia de San Michele?
Era la primera vez que visitaba una casa alemana. Tenía mobiliario victoriano, cortinas que se mecían tenuemente, una estufa con baldosas de porcelana verde y muchos libros que presentaban las características encuadernaciones alemanas. La alegre casera de Hans, viuda de un catedrático de la universidad, se reunió con nosotros para tomar té perfumado con coñac. Respondí a muchas de las preguntas sobre Inglaterra que me formulaban con sincero interés: ¡cuán afortunado y digno de envidia era, me dijeron, al pertenecer a ese reino dichoso donde todo era tan razonable y sensato! La ocupación aliada de Renania había finalizado menos de diez años atrás, y la mujer dijo que los británicos habían causado una impresión excelente. La vida que me describió giraba en torno del fútbol, los combates de boxeo, las cacerías de zorros y el teatro. Los tommies, como se conoce a los soldados rasos ingleses, se emborrachaban, por supuesto, y se peleaban entre ellos en las calles (la casera alzó las manos e hizo el gesto de ponerse en guardia), pero rara vez agredían a las gentes del lugar. En cuanto al coronel que se había alojado durante años en su casa, fumador de pipa y poseedor de varios fox terriers... ¡qué caballero! ¡Qué amabilidad, tacto y sentido del humor! «Ein Gentleman durch und durch!» («¡Un caballero de los pies a la cabeza!»). Y su joven ordenanza —¡un ángel!— se había casado con una muchacha alemana. Ese mundo idílico de tommies joviales y coroneles Bramble parecía casi demasiado bueno para ser cierto, y su resplandor me alcanzaba indirectamente. Todos convinieron en que las cosas habían sido muy distintas con los franceses. Hubo, al parecer, mucha fricción, incluso derramamiento de sangre, y el rencor todavía perduraba. Se debía sobre todo a la presencia de unidades senegalesas entre las tropas de ocupación, pues el hecho de que hubieran incluido a esos hombres se había interpretado como un acto de venganza calculado. Hablamos del derrumbre del Reichsmark y de las reparaciones. Hitler salió a relucir. La viuda del profesor no lo tragaba: ¡una cara de expresión tan malévola! «So ein gemeines Gesicht!» («¡Una cara tan vulgar!»), ¡y esa voz! Los otros dos también estaban en contra del Führer y el movimiento nazi: no era ninguna solución para los problemas de Alemania, y, sin causa alguna, la conversación se deslizó por un cauce deprimente. (Adiviné que ese tema era objeto de constantes discusiones y que todos estaban en contra, pero de maneras diferentes y por distintas razones. Era una época en que se producían rupturas de familias y amistades en toda Alemania.) La conversación se animó al abordar la literatura alemana: aparte de Remarque, el único libro alemán que yo había leído era una traducción del Zaratustra. A ninguno de ellos les interesaba mucho Nietzsche, «pero nos entendió a los alemanes», dijo Hans en un tono ambiguo. Hablamos entonces de la pronunciación erasmiana del latín, y a continuación recitamos pasajes rivales de las lenguas antiguas: un alarde inocente sin tiempo para que ninguno de nosotros se quedara seco. Nos fuimos acalorando, armamos jaleo y nuestra anfitriona estaba encantada. ¡Cuánto le habría gustado a su marido! La velada finalizó con una tercera ronda de apretones de manos. (La primera había tenido lugar a mi llegada y la segunda al comienzo de la cena, cuando pronunciaron ritualmente la palabra Mahlzeit [«Buen provecho»]. Las jornadas en Alemania transcurren en medio de una serie de tales formalidades.)
Al final de la velada me esperaba la delicia de un baño, el primero desde que partí de Londres. Me pregunté si habrían encendido la alta caldera de cobre a consecuencia de mi animada descripción de la noche que había pasado en el asilo, de donde podría haber salido cargado de parásitos...
—El despacho de mi marido —me había dicho mi anfitriona, con un suspiro, cuando me mostró mi habitación.
Y allí, bajo otro de aquellos edredones que parecían de merengue, me tendí por fin entre sábanas limpias en un enorme sofá de piel, con una lámpara al lado bajo una hilera tras otra de clásicos griegos y latinos. Las obras de Mommsen, Kant, Ranke, Niebuhr y Gregorovius se alzaban hasta un techo decorativamente estarcido con esfinges y musas. Había bustos en yeso de Pericles y Cicerón, una panorámica victoriana de la bahía de Nápoles detrás de un escritorio macizo y, en la paredes, en los claros entre los volúmenes, desvaídas y ampliadas, enormes fotografías de Paestum, Siracusa, Agrigento, Selinunte y Segesta. Empecé a comprender que la vida de la clase media alemana tenía unos encantos de los que nunca había oído hablar.
Los frontones de los muelles del Rin se deslizaban con rapidez y, cuando adquiríamos velocidad y pasábamos por debajo de uno de los tramos del primer puente, todas las luces de Colonia se encendieron al mismo tiempo. En un instante la ciudad desvaída surgió de la oscuridad y se expandió en una infinidad geométrica de bombillas eléctricas. Esqueletos decrecientes de puntos luminosos aparecieron en las orillas y unieron sus manos por encima del cauce fluvial en una secuencia de puentes bordeados de farolillos. Colonia se deslizaba a popa. Las torres de la catedral fueron los últimos hitos de la ciudad que quedaron, y cuando empezaron a reducirse un sol rojo oscuro se puso a través de franjas ambarinas, en una vaga Abendland que se alejaba rielante hacia las Ardenas. Contemplé la escena crepuscular desde la proa de la gabarra que iba en cabeza. La nueva placa fijada a mi bastón conmemoraba a los tres Reyes Magos, cuyos huesos había traído de la cruzada Federico Barbarroja, y la leyenda de santa Úrsula y su acompañamiento de once mil vírgenes.[4]
Las gabarras transportaban cemento a Karlsruhe, donde cargarían madera de la Selva Negra y zarparían de nuevo río abajo, probablemente hacia Holanda. Aquellas embarcaciones eran, ya de entrada, muy bajas en el agua, y los sacos de cemento estaban atados bajo tela alquitranada para impedir que un aguacero convirtiera el cemento en piedra. Cerca de la popa de la primera gabarra, la chimenea emitía un volumen de humo de diésel maloliente, y precisamente detrás de esa nociva humareda estaba el timón, parecido a una viga y pintado de color vivo.
¡Los tripulantes eran los amigos que había hecho en el bar! Fui el primero en darme cuenta de ello. Los otros lo hicieron más lentamente, con acongojados gritos de reconocimiento a medida que todo volvía gradual y dolorosamente a su memoria. Cuatro literas en desorden se alineaban en las paredes del camarote, y en medio había un brasero. En las tablas de aquellas madrigueras estaban fijadas con chinchetas postales de Anny Ondra, Lilian Harvey, Brigitte Helm y Marlene Dietrich; allí estaba Max Schmeling, con los guantes de boxeo alzados, agachado para golpear, y dos chimpancés montados en una jirafa. Uli, Peter y el maquinista del motor diésel eran todos ellos de Hamburgo. Nos sentamos en las literas inferiores y comimos patatas fritas mezcladas con Speck («tocino»), trozos de grasa de cerdo fría que me pareció lo peor que había comido jamás. Yo aporté una salchicha con ajo y una botella de schnapps («aguardiente»), (regalos de despedida que me habían hecho en Colonia) y, al ver la botella, Uli aulló como un perro herido. Todos ellos habían pasado en Colonia un período difícil y eran presa de una resaca colectiva, pero de todos modos la botella no tardó en quedar vacía. Luego Peter sacó una armónica primorosa. Cantamos Stille Nacht («Noche de paz») y aprendí la letra de Lore, Lore, Lore («Leonor, Leonor, Leonor») y Muss i denn, muss i denn zum Städtele ‘naus («Entonces debo, entonces debo marcharme de la ciudad»), y me dijeron que esta canción había sido el equivalente, en tiempo de guerra, de Tipperary. Siguió una canción sobre Sankt Pauli und die Reeperbahn («San Pablo y el tranvía»). Uli se hizo caer sobre la frente un mechón de pelo, se puso el extremo de un peine bajo la nariz para simular un bigote en forma de cepillo de dientes e imitó a Hitler pronunciando un discurso.
La noche era clara y estrellada, pero muy fría, y me dijeron que moriría congelado sobre los sacos de cemento. Había querido meterme en el saco de dormir y permanecer allí tendido contemplando las estrellas. Así pues, me acomodé en una de las literas, y de vez en cuando me levantaba para fumar un cigarrillo con quienquiera que estuviese de turno al timón.
Cada gabarra tenía una luz a babor y otra a estribor. Cuando otra hilera de gabarras se deslizaba río abajo, ambas flotillas hacían señales con faroles, las dos largas filas indias pasaban una al lado de la otra, y durante un minuto o dos cada una se mecía en la estela que había dejado la otra. En un momento determinado adelantamos a un transbordador que arrastraba nueve gabarras, la longitud de cada una de las cuales era el doble de la nuestra; y más adelante la mota brillante de un vapor centelleó a lo lejos. Se expandió mientras avanzaba hasta que lo tuvimos al lado, muy alto por encima de nosotros, y entonces se fue empequeñeciendo y desapareció. En las riberas, entre los pueblos iluminados por las estrellas que se sucedían río abajo, se veían los huecos de profundas canteras. A lo largo y ancho de la llanura brillaban tenuemente pueblos y aldeas. Aunque navegábamos contra la corriente, nos movíamos con más lentitud de la debida, pues al maquinista no le gustaba el sonido del motor: si se averiaba del todo, nuestra pequeña procesión flotaría caóticamente hacia atrás y río abajo. Hileras de barcazas nos adelantaban una y otra vez. Amanecía y sacudíamos las cabezas para desperezarnos cuando atracamos en los muelles de Bonn.
El cielo estaba encapotado y los edificios clásicos, los jardines públicos y los árboles sin hojas tenían un aspecto deslustrado contra la nieve, pero no me atrevía a alejarme demasiado, por si de repente estábamos preparados para zarpar. Cada vez que regresaba a la embarcación, veía a mis compañeros más manchados de combustible de motor diésel; el motor estaba desmontado en la cubierta, entre llaves de tuerca y sierras para cortar metales, en un caos cada vez más irreparable, y cuando anocheció su salvación parecía imposible. Cenamos cerca del río y Uli, Peter y yo dejamos al maquinista con su soplete y fuimos a ver una película de Laurel y Hardy, a la que habíamos echado el ojo nada más llegar, y nos desternillamos de risa hasta que cayó el telón.
¡Al amanecer todo se había solucionado! El sonido del motor tenía una nota nueva y briosa. El campo fue deslizándose río abajo a gran velocidad, la Siebengebirge y la Drachenfels, visitada por Siegfried, empezaron a ascender bajo la brillante mañana. Los picos serrados de esas montañas vertían alternativamente rayos de sol y franjas de sombra sobre el agua. Navegábamos entre islotes cubiertos de árboles. El Rin serpenteaba a nuestro alrededor, la corriente era más rápida, las proas de las embarcaciones arrugaban la superficie del agua con líneas en forma de flecha y cada hélice trazaba su propio surco entre esas líneas en expansión. En cada popa ondeaba una bandera tricolor, y la roja, blanca y azul holandesa era casi tan frecuente como la negra, blanca y roja alemana. Unas pocas banderas con los mismos colores que la holandesa pero con las franjas perpendiculares en vez de horizontales, ondeaban en los barcos franceses de poco calado procedentes de los muelles de Estrasburgo. Los colores más excepcionales eran el negro, amarillo y rojo de Bélgica. Esos barcos, tripulados por valones de Lieja, habían llegado al gran río desde el Mosa, por debajo de Gorinchen. (¡Qué lejos parecían ahora de la pequeña población, una lejanía tanto espacial como temporal!) Una suma formalidad gobernaba todo aquel ir y venir. Mucho antes de cruzarnos o adelantarnos, desde cada embarcación se agitaban las banderas adecuadas el número de veces prescrito, y a estos intercambios les seguían largos toques de sirena. Una nota respondía a la otra, y estos saludos, respuestas y colores recíprocamente ondeados expandían una encantadora atmósfera de ceremonia sobre el tráfico fluvial, como los sombrerazos entre nobles. En ocasiones un Schleppzug («tren de gabarras») estaba tan hundido bajo su carga, que la ola en espiral producida por la proa ocultaba por turnos las embarcaciones, como si se hundieran una tras otra y entonces emergieran durante unos segundos mientras la ola caía, solo para desvanecerse la próxima vez que el agua se alzaba, y así a lo largo de toda la línea. Las gaviotas seguían rozando el agua, se lanzaban en picado, se cernían aleteando, en busca de restos arrojados al río, o se posaban en los baluartes y permanecían allí, inmóviles y melancólicas, durante uno o dos minutos. Yo contemplaba todo esto desde el nido que me había hecho entre los sacos, con una taza de café de Uli en una mano y una rebanada de pan en la otra.
¡Qué estimulante era aquel alejamiento de la llanura! A cada minuto que pasaba, las montañas ascendían con más firmeza. Los puentes unían las pequeñas ciudades de una a otra orilla, y la corriente rodeaba los machones a cada lado mientras avanzábamos río arriba. Los hoteles, cerrados en invierno, se alzaban por encima de los tejados, y los embarcaderos para los vapores de pasaje se proyectaban en el agua. Bad Godesberg, que aún no era el lugar afamado que llegaría a ser, se deslizó velozmente. En las cimas había castillos en ruinas, alzándose como las torretas del Caballero Verde ante sir Gawain. Uno de ellos, según decía en mi mapa fluvial plegable, podría haber sido construido por Roldán. El siguiente castillo se relacionaba con Carlomagno. Los palacios de electores, príncipes y arzobispos amantes del placer, que sobresalían entre los altos árboles, reflejaban el sol de numerosas ventanas. El castillo de los príncipes de Wied salió de entre bastidores, se deslizó hasta el centro y abandonó lentamente el escenario. ¿Fue aquí donde creció Mpret de Albania, cuyo reinado duró tan poco? ¿Fueron algunos de esos castillos las moradas de aquellos nobles de nombres románticos, Rheingrafen y Wildgrafen, es decir, condes del Rin o condes del bosque, o de las tierras vírgenes o de los ciervos? Me dije que, de haber tenido que ser alemán, no me habría importado ser un Wildgrave o un Rhinegrave... Un grito desde el camarote interrumpió estos pensamientos: Uli me ofreció un plato de deliciosas judías cocidas y guarnecidas con el espantoso Speck, el cual me apresuré a ocultar y arrojé al Rheingold cuando nadie me veía.
En los pliegues en forma de concertina de mi mapa las riberas anotadas parecían una obstrucción del tráfico histórico. Avanzábamos resoplando a lo largo del limes de César con los francos. «César tendió un puente sobre el Rin...» Sí, pero ¿dónde?[5] Más adelante los emperadores trasladaron la frontera hacia el este, hasta las montañas que se alzaban mucho más allá de la orilla izquierda, donde, según decían, el bosque herciniano, hogar de los unicornios, era demasiado denso para permitir el despliegue de una cohorte, y no digamos una legión. (¡No hay más que ver lo que les sucedió a las legiones de Quintilio Varo a ciento sesenta kilómetros al noreste! Eran aquellas unas regiones inciertas, en absoluto similares a las riberas del brillante Rin: la Frigund del mito alemán, una espesura que proseguía al cabo de dos meses de viaje y el acoso, cuando los unicornios desaparecieron para ocupar su lugar en la fábula, de lobos, alces, renos y bisontes europeos. Cuando llegó la Edad Media no encontró luces que extinguir, pues ninguna había brillado jamás allí.) Hacia el oeste, el mapa indicaba los contornos del reino de Lotario tras la disolución del imperio carolingio. Las fragmentaciones estaban ilustradas heráldicamente por medio de numerosas espadas cruzadas, báculos y escudos con coronas cerradas, coronas pequeñas y mitras en lo alto, así como gorros de elector que, doblados hacia arriba, mostraban el forro de armiño. A veces los sombreros de los cardenales levitaban sobre sus pirámides gemelas de borlas, y un fárrago de penachos surgía de los cascos de los caballeros bandidos. Cada uno de esos emblemas simbolizaba una pieza en un rompecabezas de Estados feudales minúsculos pero audazmente soberanos que solo habían rendido tributo al sacro emperador romano. Cada uno de ellos cobraba tributo a las desdichadas embarcaciones que navegaban bajo sus murallas almenadas, y cuando el avance de Napoleón exorcizó el persistente espectro del reino de Carlomagno, sobrevivieron, y siguen en pie, formando un confeti de mediatizaciones. En la terraza de un Schloss al lado del río, un descendiente enfundado en una chaqueta de estilo Norfolk, iba de un lado a otro al tiempo que encendía el puro de media mañana.
La asombrosa procesión se prolongó durante todo el día.
Nos estábamos acercando a la ciudad amurallada de Andernach. El maquinista roncaba en su litera, Peter, al timón, fumaba y yo tomaba el sol sobre el techado del camarote mientras de la armónica de Uli brotaba una cascada de floreos y notas de adorno. Tras dejar atrás dos o tres puentes y otra media docena de castillos, avanzando durante una hora más o menos entre pendientes cubiertas de nieve, perdimos velocidad al socaire de la Ehrenbreitstein. Esta moderna fortaleza, de tamaño colosal y con un aspecto de gran actividad, era un acantilado de mampostería erizado de casamatas y provisto de troneras. La ciudad de Coblenza se alzaba en la otra orilla, trazando una noble curva.
Escoramos hacia el muelle de la ribera occidental, poco a poco, para impedir que las gabarras chocaran entre sí o se acumularan al perder velocidad. Hicieron toda esa maniobra por mí, pues los demás tenían que seguir adelante sin pérdida de tiempo. Fue una despedida triste: «Du kommst nicht mit?» («¿No vienes con nosotros?»), gritaron. Cuando estábamos muy cerca del malecón y la velocidad era mínima, salté a tierra. Agitamos las manos mientras ellos regresaban al centro del río, y Uli hizo ulular lastimeramente la sirena varias veces antes de producir un largo sonido de despedida que resonó de un modo asombroso a lo largo de los riscos de Coblenza. Entonces la hilera de gabarras se enderezó, pasó bajo un puente y navegó velozmente hacia el sur.
Un promontorio parecido a una plancha de hierro se internaba en el río, y en la punta, sobre un pedestal, se alzaba la colosal estatua de bronce del káiser Guillermo I, remontándose en el aire entre los gorriones y las gaviotas. Aquella proyección de roca y mampostería fue en otro tiempo un establecimiento meridional aislado de los caballeros teutónicos, cosa que me sorprendió, pues siempre había imaginado a esos guerreros descargando sus espadas contra los moscovitas, bajo una tormenta interminable, en las orillas del Báltico o los lagos de Masuren. La Guerra de los Treinta Años se libró en ese lugar. Metternich nació muy cerca de allí. Pero una cronología más antigua, más cósmica, la había singularizado. Dos grandes ríos, que se precipitaban impetuosos por sus cañones convergentes, se encuentran bajo el extremo de la plancha, y el flujo enmarañado de la corriente se encrespa y disminuye río abajo hasta que el gran volumen legamoso del Rin somete al flujo más claro del recién llegado. ¡El Mosela! Yo sabía que aquel meandro que viraba bruscamente bajo los puentes y se perdía de vista era el último tramo de un largo valle de la mayor importancia y belleza. Una gaviota que volara río arriba vería a lo largo de muchos kilómetros serpenteantes terrazas de viñedos y, si lo deseara, descendería para penetrar por las grandes puertas negras romanas de Trier, sobrevolaría el anfiteatro y cruzaría la frontera con la región francesa de Lorena. Rozando las veletas de la antigua ciudad merovingia de Metz, se instalaría entre las rocas de los Vosgos, donde nace el río. Por un momento sentí la tentación de seguir esa ruta, pero entonces iría hacia el oeste, y así jamás llegaría a Constantinopla. Ausonio, si lo hubiera leído entonces, podría haber inclinado la balanza.
Coblenza ocupa una pendiente. Todas las calles eran empinadas y siempre tenía ante mis ojos torres y chimeneas y, allá abajo, los dos corredores montañosos que conducían las corrientes fluviales a su encuentro. Cuando el cielo estaba despejado, era una ciudad animada, el aire vibrante susurraba que las planicies quedaban muy lejos y el sol arrancaba destellos de la nieve. Había cruzado otras dos líneas más invisibles e importantes: el acento había cambiado y las bodegas habían sustituido a las cervecerías. En lugar de aquellas jarras grises y mastodónticas, las copas de vino relucían sobre los mostradores de roble. (Bajo un panorama de viejos barriles en una Weinstube, me acomodé para escribir en mi diario hasta la hora de acostarme.) Eran copas sencillas, de pie esbelto o formados por pequeños globos de mayor a menor tamaño que parecían pagodas, y ambas clases de pie estaban coloreadas: verde oscuro para el Mosela y un dorado pardo, ahumado, casi ambarino, para el vino del Rin. Cuando las alzaban las manos callosas, emitían su mensaje de color bajo la luz de las lámparas. Cuando tomas una copa en esas fondas y bodegas de nombres encantadores, es imposible no beber más de la cuenta. Tienen un aspecto inocente, pero son engañosas y traidoras, pues contienen casi media botella, y basta llevarse una a los labios para explorar los dos grandes ríos allá abajo, el Danubio y toda Suabia, así como Franconia por poderes, y los valles de Imhof y las lejanas cuestas de Würzburg; viajando en el tiempo de un año a otro, con caldos tan fríos como el agua de un pozo profundo y cuyos nítidos colores varían del dorado oscuro al plateado pálido y que huelen a claro de bosque, prados y flores. Aún había ostentosas inscripciones góticas en las paredes, pero allí eran inocuas y estaban libres de la adustez que imponían aquellas exhortaciones a marcar el paso escritas en letras negras en las paredes de las cervecerías norteñas. Y el estilo era mejor, menos enfático, más lúcido y lacónico, consolador y, al mismo tiempo, de contenido profundo, o así me lo parecía mientras las horas iban transcurriendo. GLAUB, WAS WAHR IST, prescribía un mensaje en lo alto de una pared decorada con cornamentas de ciervo, LIEB, WAS RAR IST; TRINK, WAS KLAR IST.[6] Solo cuando me encaminé tambaleándome a la cama me di cuenta de la docilidad con que había obedecido esa orden.
Era el día más corto del año y las señales de la estación se afianzaban a cada hora que pasaba. Todo transeúnte con el que me cruzaba en las calles se dirigía a casa con un alto y recién cortado abeto al hombro, y al día siguiente entré en la Liebfrauenkirche bajo una tupida red de decoraciones navideñas. La nave románica estaba llena de fieles, y de los sitiales góticos del coro se alzaba un himno dotado de gran esplendor coral, mientras el incensario en forma de coliflor acompañaba el canto llano con sus emanaciones, que ascendían por los haces inclinados de luz solar. Un dominico con gafas de montura metálica pronunció un brioso sermón. Varios camisas pardas, de los que, momentáneamente, me había olvidado por completo, estaban diseminados entre la congregación, los ojos bajos y las gorras en la mano. Parecían bastante fuera de lugar. Deberían estar en el bosque, bailando alrededor de Odín y Thor, o tal vez de Loki.
Coblenza y su gran fortaleza quedaron atrás y las montañas dieron otro paso adelante. Apretadas hileras de viñedos cubrían ahora las riberas del río, trepando tanto como podían hasta encontrar un asidero. Reforzadas cuidadosamente con mampostería, las repisas se alzaban una sobre otra en fluidas y serpenteantes extensiones. Podados al máximo, los oscuros sarmientos sobresalían de la nieve en hileras de puños esqueléticos que se reducían hasta formar tresbolillos de comas negras a lo largo de los nevados contornos de los viñedos que ascendían, hasta que las empinadas oleadas de salientes y nuevos entrantes se extinguían en lo alto entre las rocas desnudas. Entre las montañas que sobresalían por encima de esos salientes ondulantes apenas había un pico sin un castillo. En Stolzenfels, donde hice un alto para comer algo, una torre neogótica subía al cielo por una escalera de viñedos, y en la otra ribera, en Oberlahnstein, se alzaba, como una réplica, otro castillo. Seguían otros: ruina tras ruina, viñedo tras viñedo... Parecían girar mientras se extendían río abajo, y entonces se cernían. Finalmente un meandro del río se los llevaba hasta que la oscuridad vespertina los difuminaba y las luces de la orilla empezaban a parpadear entre sus reflejos oscurecidos. Poco después de que se hiciera de noche, me detuve en Boppard. Estaba situada a cierta altura, en la ladera de la montaña, y a la mañana siguiente un nuevo trecho del río se extendió hacia el sur, mientras las campanas, en la mañana dominical, respondían a las nuestras en medio del río.
Cuando los riscos eran demasiado verticales para que la nieve pudiera depositarse en ellos, los salientes de pizarra estaban bordeados de matorrales, y los abanicos vegetales dividían los rayos solares en una infinidad de hilos. Todavía a mayor altura, las indefectibles torres almenadas, cubiertas de árboles y hiedra, trazaban en el aire unos ángulos que seguían el impulso de los riscos en los que estaban encaramadas, y, de la manera más apropiada, sus nombres en alemán terminaban siempre con la palabra alemana que significa «ángulo», «roca», «risco» o «torre»: Hoheneck, Reichenstein, Stolzenfels, Falkenburg... Cada meandro del río revelaba una nueva serie de bastidores teatrales y, en ocasiones, un grupo de isletas que la acometida perpetua del río había erosionado, moldeando su contorno hasta darles la misma curvatura que trazaba el brusco desvío de la corriente. Parecían flotar allí, bajo una maraña de ramas desnudas y una carga de ruinas monásticas o laicas. Algunas de esas isletas constituían las bases de torres desde las que se podía cerrar el río tendiendo cadenas de una orilla a otra, obligando así a los barcos a detenerse para cobrarles peaje o rescate. Esta circunstancia originó una abundancia de relatos misteriosos.[7]
Murallas fragmentarias, en las que se abrían antiguos portales, ceñían la mayor parte de las pequeñas poblaciones. Me detuve en muchas de ellas para tomar vino en una de aquellas copas de pie coloreado, junto con una rebanada de pan negro untado de mantequilla. Bebía y comía al lado de la estufa, y a intervalos de cada pocos minutos se desprendía de mis botas goteantes otro grueso trozo de nieve endurecida con las marcas de los clavos. Entretanto, el río se estrechaba con rapidez, las laderas se empinaban cada vez más, hasta que apenas quedaba espacio para la carretera. Un enorme contrafuerte se alzaba en la otra orilla, y en su cima, con la ayuda del dueño del hostal, distinguí vagamente el parecido de la Lorelei que dio a la roca su nombre. El río, tras estrecharse de una manera tan repentina, alcanza ahí una gran profundidad y sus aguas, que se agitan y remolinean, prestan suficiente veracidad a los relatos de barcos y marineros que, obedientes a las llamadas que les hacían, se precipitaron hacia su destrucción. Sonó la sirena de una gabarra, cuyo eco reverberó en las paredes montañosas, y tras detenerme varias veces a lo largo de la carretera, llegué a Bingen cuando oscurecía.
Entré en una pequeña Gasthof y me desprendí de la mochila. Era el único cliente. Las guapas hijas del hostelero, de edades comprendidas entre tres y quince años, estaban subidas en sillas y ayudaban a su padre a decorar un árbol navideño: colgaban bolas, tendían oropel, fijaban velas en las ramas y una espléndida estrella en la punta. Solicitaron mi ayuda, y cuando casi habíamos terminado, el padre, un hombre alto y que parecía muy considerado, descorchó una delgada botella de vino procedente del viñedo Rüdesheim, al otro lado del río. Bebimos juntos y casi habíamos apurado una segunda botella cuando dimos los últimos toques al árbol navideño. Entonces la familia lo rodeó y se pusieron a cantar. La única luz era la de las velas, y los semblantes de las niñas iluminados por las pequeñas llamas, así como sus hermosas y claras voces, convirtieron en memorable la solemne y encantadora ceremonia. No dejó de sorprenderme que no cantaran Stille Nacht, que con tanta frecuencia había oído en los últimos días, pero esa canción es un himno luterano, y creo que los habitantes de aquella ribera del Rin eran mayoritariamente católicos. Dos de los villancicos que cantaron han permanecido en mi memoria: O Du Heilige («Oh tú santo») y Es ist ein Ros entsprungen («Ha brotado una rosa»): ambos eran fascinantes, sobre todo el segundo, el cual, según me dijeron, era muy antiguo. Finalmente fui con ellos a la iglesia y pasé la noche en vela. En plena noche, cuando todos los habitantes de Bingen intercambiaban felicitaciones ante la iglesia, se puso a nevar pausadamente. A la mañana siguiente los miembros de la familia se abrazaron, se estrecharon las manos y se desearon unos a otros una feliz Navidad. La más pequeña de las hijas me dio una mandarina y un paquete de cigarrillos en una bella envoltura de papel de plata y oropel. Me hubiera gustado tener algo con que obsequiarle, bien empaquetado, la cinta decorada con un dibujo de acebo. Luego pensé en mi plumier de aluminio, que contenía un lápiz Venus o un Royal Sovereign nuevos y envueltos en papel cebolla, pero ya era demasiado tarde. El tiempo de los regalos.[8]
El Rin no tarda en trazar una curva cerrada hacia el este, y las paredes del valle vuelven a alejarse. Crucé el río, llegué a Rüdesheim, tomé un vaso de Hock bajo el famoso viñedo y seguí adelante. La nieve era espesa y crujiente, y estaba nivelada. Mientras caminaba bajo la ligera nevada, me pregunté si había acertado al marcharme de Bingen. Mis amables benefactores me habían pedido repetidas veces que me quedara, pero estaban esperando la visita de unos familiares y me pareció que, después de su hospitalidad y a pesar de su insistencia, una cara desconocida en su fiesta familiar sería demasiado. Allí estaba, pues, en una soleada mañana navideña, pisoteando una capa de nieve recién caída. Ningún barco navegaba por el Rin, apenas pasaba algún coche, no había nadie fuera de su casa y, en las pequeñas poblaciones, nada se movía. Todo el mundo estaba bajo techo. Me sentía solo, empezaba a lamentar mi huida, y me pregunté qué estarían haciendo mis familiares y amigos. Pelé la mandarina y me la comí con bastante melancolía. La monda, que cayó cerca del margen helado, se convirtió en el blanco de una repentina congregación de gaviotas del Rin. Mientras las veía abatirse, abrí el paquete de tabaco que me habían dado como regalo navideño, encendí un cigarrillo y me sentí mejor.
En el hostal donde me detuve a mediodía (¿dónde estaba?, ¿Geisenheim, Winkel, Östrich, Hattenheim?) había una larga mesa espléndidamente dispuesta para un banquete, y las luces de un árbol navideño parpadeaban en un extremo. Unas treinta personas se estaban acomodando con jovial alboroto, cuando algún alma caritativa debió de fijarse en el jovencito que estaba en el bar vacío. No opuse la menor resistencia cuando hicieron que me incorporase al festín. A partir de ese momento, mientras las botellas de Johannisberger y Markobrunner se sucedían, las cosas empiezan a difuminarse en mi memoria.
Un grupito sediento y ruidoso, en el extremo de la mesa, seguía bebiendo todavía a la puesta del sol. Suceden a esa imagen la de un automóvil atestado, un breve viaje, una gran sala llena de gente y las aguas del Rin titilantes allá abajo. Tal vez estábamos en un castillo... Algo más adelante cambia la escena: hay otro viajecito, esta vez en la oscuridad, las luces se multiplican y la nieve bajo los neumáticos está medio derretida. Entonces más rostros ascienden a la superficie, hay música, baile y vasos que se llenan, se vacían, se derraman.
A la mañana siguiente me desperté aturdido en el sofá de alguien. Más allá de las cortinas de encaje, y abajo, en la calle, la nieve a cada lado de las vías del tranvía tenía un aspecto en absoluto apropiado a la época, aplastada y sucia para la festividad de san Esteban.