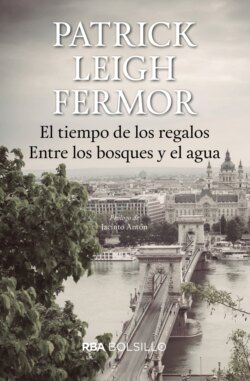Читать книгу El tiempo de los regalos. Entre los bosques y el agua - Patrick Leigh Fermor - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
ОглавлениеHÚSARES, ROSAS
Y OROPÉNDOLAS DORADAS
por
JACINTO ANTÓN
Hay viajes en los que permanecemos toda la vida. Este, el de El tiempo de los regalos y su continuación Entre los bosques y el agua, es uno de ellos. Una parte de mí no ha abandonado, ni lo hará nunca, un punto del trayecto, el puente sobre el Danubio que conduce a la ciudad de Esztergom y a su rutilante promesa de húsares de aterciopelados dolmanes, cigüeñas, cimitarras y dorado vino Tokay. El propio autor, de alguna manera, sigue también ahí, en el camino.
Pese a que hablando en sentido estricto concluyó ¡hace casi ochenta años!, el periplo juvenil de Patrick Leigh Fermor a pie desde Holanda hasta Constantinopla —como él llamaba a Estambul— nunca quedará ya del todo cerrado para nosotros sus lectores. Lo que tienen ahora en sus manos son únicamente —¡pero cuánto cabe en ese únicamente!— dos de las tres etapas de ese maravilloso trayecto de año y medio de experiencias, bellezas y aventuras, también peligros, a través de una Europa, la de principios de los años treinta desaparecida poco después en la gran catástrofe de la Segunda Guerra Mundial.
Leigh Fermor —Paddy, como dejaba que le llamaran los amigos, entre los que se contaban gentes de alcurnia, literatos, viajeros, valientes soldados, aventureros y también yo: lo único que tengo en común con la duquesa de Devonshire— no empezó a escribir su viaje hasta muchos años después de haberlo realizado. Partió en diciembre de 1933, con dieciocho años, y llegó a su meta el 1 de enero de 1935. Pero El tiempo de los regalos, el primero de los tres libros en que decidió contar el viaje, apareció en 1977, casi medio siglo tras su último paso del trayecto; el segundo, Entre los bosques y el agua, en 1986, y el tercero y conclusivo, el volumen que había de cerrar la trilogía y consumar el itinerario, no ha llegado a publicarlo.
Paddy, como sabrán, falleció el pasado 10 de junio a los noventa y seis años de edad, con los deberes por hacer. Desde hacía años aseguraba que estaba escribiendo esa tercera entrega del gran viaje. Todos los que lo conocíamos, a él y a su lenta y meticulosa, preciosa forma de escribir —había también algo de bloqueo literario, probablemente relacionado con sentimientos vinculados a esa tercera etapa—, dudábamos de que llegara a cerrar el recorrido, más aún a la vista de los achaques que iban minando inexorablemente su salud. Sin embargo, a la vez albergábamos la supersticiosa esperanza de que mientras el escritor no pusiera el punto final de su viaje el destino no tendría la indelicadeza de arrebatárnoslo. Pero así ha sido. En el momento de escribir estas líneas no está claro si lo que van a leer ahora, los dos libros que se presentan juntos, tendrá una continuación. Lo que sí parece seguro es que lo que Paddy llegó a escribir no es en absoluto, ¡ay!, un tercer libro completo…
El último recuerdo físico que tengo de Patrick Leigh Fermor es la imagen de su espalda, muy recta pese a la edad, mientras el escritor se marchaba después de comer juntos en Beccofino —con examen de latín incluido— y visitar luego una librería londinense en la que me compró como obsequio (yo le había regalado un ensayo sobre los guerreros germanos) una primera edición de Ill Met by Moonlight, el libro de su camarada el capitán Bill Stanley Moss en el que se relata la gran aventura de ambos en la Segunda Guerra Mundial: el osado secuestro del comandante de las tropas alemanas en la Creta ocupada, general Kreipe, peripecia de la que se hizo una película en la que a Paddy lo interpretaba no muy convincentemente Dick Bogarde. Me parece una bonita y adecuada estampa final de un gran escritor viajero, esa espalda, la del hombre siempre en tránsito, alejándose, ansioso de recorrer tierras nuevas y de conocer a otras gentes.
Luego hubo cartas, una correspondencia sumamente generosa por su parte, en la que me iluminó sobre diversas cuestiones que le planteaba —personajes de la resistencia griega, las heroicidades y el carácter de John Pendlebury, libros de viajes y clásicos—. Lucían siempre esas misivas los evocadores membretes de «The Mill House», la mansión de Worcesterhire donde residía en Inglaterra, o de «Kardamyli, Messenia, Grecia», la localización de su amada casa en el sur del Peloponeso, donde moran las nereidas.
Sería interminable detallar la asombrosa biografía de Patrick Leigh Fermor, un hombre arrebatadoramente romántico, guapo y gentleman. El hombre que uno hubiera querido ser, si hubiera tenido suficiente coraje para ello. Pero déjenme apuntar algunas cosas para situarles al irrepetible personaje. Nacido en Londres el 11 de febrero de 1915, era el único hijo varón de sir Lewis Leigh Fermor, un prestigioso naturalista y geólogo que trabajaba en la India, y Aileen Taaffe Ambler, mujer sobresaliente que escribía obras de teatro, tocaba el piano y quiso aprender a volar en un biplano Moth (como el del conde Almásy). Expulsado de numerosas escuelas —en una ocasión por pillarle con una chica: sí, Paddy era también un conquistador— y definido de joven como una mezcla de temeridad y sofisticación, que ya es descripción, parecía destinado a una carrera militar en Sandhurst, pero se dio a la vida bohemia y despertó en él la ambición de ser un escritor. Ante la inapelable constatación de que no tenía nada de qué escribir, decidió vivir una aventura vital que le proporcionara un tema y ni corto ni perezoso se lanzó a caminar hacia Constantinopla —lo que dio lugar a los dos libros objeto de estas líneas.
Acabado el iniciático viaje, los plateados caminos de la juventud, pasó su veinte cumpleaños en el monte Athos, participó un mes después como espontáneo en una carga de caballería contra las tropas de Venizelos y se enamoró de una princesa rumana. Con ella, Balasha Cantacuceno, ocho años mayor y divorciada, vivió una preciosa historia de amor de tres años en Moldavia sobre el telón de fondo del inicio de la incineración de Europa.
Al estallar la Segunda Guerra Mundial regresó a su país para alistarse, lo incorporaron al servicio de Inteligencia y lo destinaron como oficial de enlace con el ejército griego por su conocimiento de la zona y el idioma. Tras diversas aventuras, fue reclutado por el Special Operations Executive (SOE) —los especialistas en operaciones especiales británicos— y protagonizó arriesgadas misiones (aparte de farras inenarrables en El Cairo). La que más, de las misiones, la organización de la resistencia cretense contra la ocupación nazi, tarea a la que se entregó con el celo, el sentido épico y poético, el amor a lo heleno y la extravagancia de un Lord Byron. Fue entonces cuando secuestró en un alarde de valor al general Kreipe. Es característico de su humor que señalara al recordar el episodio que para los cretenses, acostumbrados a secuestrar novias, secuestrar a un general alemán les parecía el colmo de la diversión…
Tras la guerra, Paddy, un hombre cuyo genio para las lenguas, los conocimientos humanísticos y la escritura eran directamente proporcionales a su total y confesa ineptitud para las matemáticas, se colocó en el Instituto Británico de Atenas y conoció a la que se convertiría en su mujer, Joan Rayner, la hija del vizconde Monsell, un primer lord del Almirantazgo. En 1949 la pareja, a la que toda la alta sociedad se rifaba por su prestancia y simpatía (por no hablar de las historias que explicaba él, héroe de guerra), viajó a las Antillas y allí Leigh Fermor cobró el material para su primer libro, The Traveller’s Tree (1950). La buena aceptación le confirmó en su viejo deseo de ser escritor. Con su mujer viajaron largamente por Grecia y de ahí nacieron sus dos libros Mani y Roumeli. En 1963, la pareja se instaló en Kardamyli y Paddy consideró llegado el momento de escribir aquel viaje de muchacho por Europa en los años treinta.
Mucho de lo que les he explicado sobre su vida, como el secuestro de Kreipe o el episodio romántico con la Cantacuceno, lo cuenta el propio Leigh Fermor en El tiempo de los regalos —lo primero— y Entre los bosques y el agua —lo segundo—, como disgresiones (los libros están llenos de ellas, siempre fascinantes) del relato estricto del viaje. La perspectiva del autor da para eso y mucho más. Y es que, al cabo, quien narra la aventura es un hombre adulto y experimentado, veterano de guerra, culto y vivido, en gran medida sabio. Es precisamente la combinación de los dos puntos de vista sin que pierda fuerza ninguno de ellos, el del adulto y el del adolescente, lo que reviste a los dos libros de su inigualable tono, tan conmovedoramente nostálgico y evocador. En ese sentido, recuerdan al Huckleberry Finn de Mark Twain o El vino del estío de Ray Bradbury.
Hay mucho de inocencia en ese viaje transeuropeo de Paddy, inocencia de la juventud reflejada desde la madurez e iluminada y cimentada por la reflexión y el conocimiento. La melancolía que impregna las páginas es no solo la del hombre que describe el momento señero de su juventud —siempre con el artificio ¡que asumimos plenamente los lectores! de que es el chico el que habla—, sino la de un mundo que se encuentra al borde del abismo y pronto (de hecho ya cuando se escriben las páginas) habrá de desaparecer en la mayor orgía de violencia de la historia.
Ese sentido crepuscular del viaje se mezcla con la contagiosa vitalidad y curiosidad del joven Leigh Fermor precipitado, como la Dorothy de El mago de Oz, en su quest de algo que narrar, sorprendido por la novedad que descubre en cada rincón de la vieja Europa, conmocionado por las revelaciones culturales y estéticas que recibe en cada etapa, deslumbrado por la arquitectura, entusiasmado con la historia, obsesionado con el lenguaje, fascinado con las gentes y sus costumbres. Durante el viaje, Europa cambia, el joven Paddy cambia, y cambiamos nosotros. Tan irremediablemente como se pasa de la adolescencia a la madurez. Quizá por eso Leigh Fermor no podía acabar el relato de su viaje, para conservar abierta —y lo hizo hasta la muerte— la conexión con su perdida juventud.
En fin, embárquense con Paddy, cargado de sueños de caballero errante, wandervögel, peregrino o estudiante medieval tipo Paseo por el amor y la muerte, en esta bellísima jornada a través una Europa perdida. Compartan su vagabundeo extasiado de ciudad en ciudad, pueblo en pueblo, monumento en monumento, frontera en frontera. Duerman con él en posadas, pajares, campamentos cíngaros, schlosses, kastelys y palacios —el chico llevaba recomendaciones para amigos aristócratas de sus padres y aquellos, a la vista de tan extraordinario muchacho, hambriento de conocimientos e historias, se lo iban enviando unos a otros, barones a condes (¡los Trautmannsdorffs de Pottenbrunn!, ¡los Esterházy!) en un jalonamiento de simpático asombro—. Observen las esvásticas flameando con su promesa de vileza en todas las ciudades de Alemania —tan hospitalaria, sin embargo, con el joven e inofensivo trotamundos, der englische Globetrotter (¡que luego les secuestrará un general!)—; los oropeles de los viejos terratenientes húngaros, tocados con plumas de garceta, águila y grulla y que dejan sus cimitarras en el asiento del Bugatti; los caftanes negros de los rabinos rumanos, las oropéndolas doradas, los abejarucos y abubillas y el vino color ámbar de Transilvania, sus rosas. Visiten el campo de batalla de Mohács, el bastión de Hunyadi, el castillo de Vlad Dracul; troten sobre el rocío y la hierba nueva a lomos de un buen caballo por la puszta, espantando a las alondras; achíspense con el alcohol y los instrumentos de cuerda de los cíngaros. Un mundo pleno de leyendas —¡ay del que beba agua de lluvia en la huella de un oso!— y hermosura —¡los húsares de Honvéd!
Allá vamos, envueltos en un viejo abrigo militar, calzados con botas de clavos, cargando un saco de dormir y una mochila en la que reposan una baqueteada edición del Oxford Book of English Verse y el volumen I del Horacio de Loeb —con una anotación materna en la solapa, un verso de Petronio: «Deja tu hogar, oh joven, y busca costas extranjeras»—. Adelante, pues no ha pasado el tiempo de los regalos, los chicos no han crecido, la nieve no se ha fundido —ni siquiera allá arriba en el Soracte— y los amigos no han muerto, ni morirán nunca mientras dure su recuerdo en nosotros.
Barcelona, 27 de junio de 2011