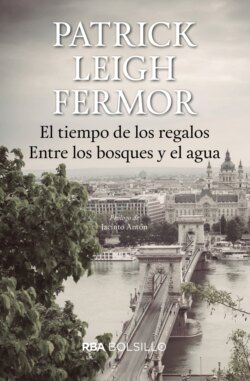Читать книгу El tiempo de los regalos. Entre los bosques y el agua - Patrick Leigh Fermor - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
Оглавление«WINTERREISE»
Quemante y afanoso, el aire se hace sentir astutamente y la nieve y el viento han borrado todos los detalles del viaje a Múnich. Sigue cayendo una copiosa nevada cuando la escena se aclara al atardecer.
En el mostrador de la lista de correos de la Hauptpost me entregaron un sobre certificado con una gran equis en tiza azul; contenía cuatro billetes de una libra, nuevos y tersos. ¡Llegaban a tiempo! Muy animado, me encaminé al Jugendherberge, uno de los poquísimos hostales juveniles que aún sobrevivían, donde la palabra mágica «estudiante» me facilitó una cama en un largo dormitorio vacío. Acababa de dejar la mochila y pegar en ella un distintivo que me identificaba como su poseedor cuando entró un muchacho con granos en la cara y de aspecto deprimente y se instaló en la cama vecina, un gesto irritante, puesto que todas las demás estaban libres. Peor aún, se sentó y empezó a hablar, cuando yo ansiaba ir a ver la ciudad, con un objetivo especial. Le di una excusa y bajé a toda prisa las escaleras.
Al cabo de un rato caminaba con dificultad por una avenida de anchura enorme que parecía extenderse hacia el infinito a través de la ciudad con más corrientes de aire del mundo. Un arco de triunfo se discernía vagamente entre los copos, me fui acercando a él lentamente, pasé por su lado y lo dejé atrás. Estaba aterido, los dientes me castañeteaban, y cuando por fin apareció ante mi vista una acogedora hilera de bares, entré en el primero y me tomé un vaso de schnapps.
—¿Cuánto falta para la Hofbräuhaus? —pregunté.
Los parroquianos se echaron a reír: había recorrido unos tres kilómetros en la dirección contraria, y me encontraba en un suburbio llamado Schwabing. Me tomé otros dos schnapps, desanduve en tranvía el camino a lo largo de la Friedrichstrasse y me apeé cerca de un monumento en el que un rey bávaro montaba un caballo de metal delante de otro arco de tamaño colosal tendido por encima de la calzada llena de tráfico.
Había esperado encontrarme con una ciudad distinta, más parecida a Núremberg, tal vez, o Rothenburg. La arquitectura neoclásica con aquel tiempo boreal y borrascoso, los gigantescos bulevares, la pompa insípida, todo daba una sensación de frialdad. La proporción de milicianos nazis y miembros de las SS en las calles era mucho más elevada que en las demás ciudades que había visitado y seguía en aumento, y el saludo nazi se repetía en las aceras como un tic douloureux. En el exterior de la Feldherrnhalle, con su placa conmemorativa de los dieciséis nazis muertos durante una refriega que tuvo lugar en 1923 en una calle cercana, dos centinelas de las SS con bayoneta calada y casco negro montaban guardia como figuras de hierro colado, y todos los transeúntes, al pasar por allí, alzaban el brazo derecho como por reflejo al recibir un rayo eléctrico. Era peligroso contemplar ese homenaje, pues corrían rumores de que algunos extranjeros desprevenidos habían sido agredidos físicamente por los fanáticos. Entonces las vías públicas empezaron a estrecharse. Al fondo de un callejón tuve un atisbo de sillería gótica, arcos apuntados y contrafuertes, y más adelante vi unas cúpulas de cobre cernidas sobre circunvoluciones barrocas. Una Virgen en una columna presidía una plaza en declive, en uno de cuyos lados había un alto edificio gótico victoriano, cuya gran bóveda inferior arqueada daba acceso a una maraña de callejuelas, en el centro de las cuales se alzaba un imponente edificio, mi objetivo, la Hofbräuhaus. De una gran puerta en forma de arco salía a la nieve pisoteada un grupo estridente de camisas pardas tambaleantes.
Volvía a hallarme en territorio cervecero. A mitad de la escalera abovedada, un camisa parda gimiente, apoyado en la pared sobre un brazo decorado con la cruz gamada, estaba soltando, en un chorro continuo que se deslizaba por los escalones, la ingestión prolongada durante varias horas. Trabajos de amor perdidos. En cada nuevo piso había grandes salas dedicadas a la bebida. En una de las cámaras, un grupo de SA reunidos en torno a una mesa cantaban con entusiasmo Lore, Lore, Lore, llevaban el compás golpeando la mesa con las jarras y hacían correr las sílabas a paso ligero, como los vagones de un exprés: «UND — KOMMT — DER — FRÜHLingindastal! GRÜSS — MIR — DIE — LORenocheinmal» («¡Y — llega — la — primavera al valle! Me — saluda — el — Loira de nuevo»). Pero ciertos civiles que se estaban dando un banquete eran quienes atraían la mirada del recién llegado, sin que pudiera apartarla de ellos.
Es preciso viajar hacia el este a lo largo de doscientos noventa kilómetros desde el Rin superior y ciento doce desde la vertiente alpina para hacerse una idea de la transformación que la cerveza, en connivencia con una ingestión de alimento casi ininterrumpida (comidas seguidas tan de cerca durante la vigilia que apenas existe un momento en que no se coma algo), puede llevar a cabo en el cuerpo humano. La lucha intestina y la pugna sin tregua de la ingestión y la digestión destroza muchos caracteres alemanes, hace que aparezcan frunces en el ceño y se exterioriza en palabras y acciones duras.
Los troncos de aquellos ciudadanos que se estaban dando un atracón eran tan anchos como barriles. El espacio que ocupaban sus nalgas sobre los bancos de roble no era inferior a un metro. Sus muslos tenían la anchura de los torsos de muchachos de diez años y los brazos, de la misma escala, tensaban la sarga que los confinaba. El mentón y el pecho formaban una sola columna, y cada nuca rolliza presentaba tres sonrisas engañosas. Los cráneos eran protuberantes y estaban completamente afeitados. Excepto cuando las cinco de la tarde las velaba con sombras, las superficies, pulimentadas como huevos de avestruz, reflejaban la luz de las lámparas. Las mujeres llevaban recogido hacia arriba el cabello rizado, revelando el cuello escarlata, sujeto con pasadores y tocado con sombreros bávaros de paño verde, y se cubrían los enormes hombros con una pequeña estola de piel de zorro. El más joven del grupo, que parecía un ídolo del público bajo un hechizo cruel, era el más voluminoso. Bajo unos rizos desordenados, sus ojos azules, como de porcelana, sobresalían en unas mejillas que podrían haber sido hinchadas con una bomba de bicicleta, y los labios de color cereza entreabiertos revelaban la clase de dientes que hacen chillar a los niños. No había rastro de turbiedad o aturdimiento en sus ojos. Si la carnosidad que los rodeaba había reducido su tamaño, en cambio había dotado de mayor concentración a sus miradas. Las manos como manojos de salchichas se movían ágiles, y los tenedores que empuñaban transportaban continuamente a las bocas jamón, salami, Frankfurter, Krenwurst y Blutwurst, y alzaban las jarras de loza para tomar largos tragos de líquido que volvía a aparecer instantáneamente en carrillos y frentes. Podrían haberse sometido a una competición cronometrada, y sus voces, solo en parte estorbadas por los buenos alimentos que estaban devorando, iban en aumento mientras las risas desaforadas estremecían con frecuencia la atmósfera. El pan negro de centeno con semillas de alcaravea, los panecillos anisados y los Pretzels entretenían la espera entre platos, pero siempre llegaban nuevas hornadas de comida antes de que amenazara con instalarse una auténtica calma. Depositaban enormes platos ovales, cargados de Schweinebraten, patatas, Sauerkraut, col roja y una especie de albóndigas de sémola delante de cada comensal. Les seguían unos trozos colosales de carne asada, porciones inclasificables que, una vez rebañadas, dejaban osamentas brillantes, como pelvis de ternera o huesos de elefante. Camareras con el físico de levantadores de pesas y practicantes de lucha libre distribuían esta comida, y las facciones de los comensales goteaban grasa y brillaban como los rostros en el banquete de un ogro. Muy pronto la mesa volvía a ser un osario, la conversación vacilaba, una expresión de desconsuelo nublaba los ojillos y flotaba brevemente en la atmósfera un indicio de pesadumbre, pero los refuerzos nunca tardaban en llegar: veloces tarascas acudían en ayuda de los necesitados con nuevas jarras y fuentes de alimento, y las húmedas frentes lestrigonianas volvían a alisarse al tiempo que se iniciaba una feliz renovación del jolgorio y la ingestión.
Entré por error en una sala llena de oficiales de las SS, Gruppen y Sturmbannführers, enfundados en negro desde los cuellos adornados con rayos hasta el bosque de botas altas debajo de la mesa. En el alféizar de la ventana se amontonaban las gorras con la calavera y las tibias cruzadas. Aún no había encontrado la parte de aquella Bastilla que estaba buscando, pero por fin un ruido como el de la corriente de un río me guió de nuevo escaleras abajo hacia el final de mi viaje.
Las bóvedas de la gran cámara se difuminaban hacia el infinito a través de los estratos de humo azul. Las suelas claveteadas raspaban el suelo, las jarras entrechocaban y el olor combinado de la cerveza, los cuerpos, la ropa vieja y los corrales de granja asaltaban al recién llegado. Me instalé apretadamente en una mesa llena de campesinos y no tardé en llevarme una de aquellas Masskrugs a los labios. Era más pesada que unas pesas de hierro, pero la cerveza rubia que contenían estaba fría y era deliciosa, un litro cilíndrico y espumoso de mito teutónico. Ese era el combustible que había convertido en zepelines a los frenéticos comensales de la planta superior, llevándolos a unas alturas tan inconvenientes para el prójimo. Los cilindros, cuyo color era el del metal de artillería, tenían grabada una combinación de las letras HB bajo una corona de Baviera, como la marca de la fundición en los cañones. Yo veía las mesas como baterías, donde cada artillero atendía una silenciosa pieza sin retroceso, la cual, apuntada hacia sí mismo, le machacaba sometiéndole a un asedio constante. ¡El fuego en masa de la Masskrug! Aquí y allá, en las mesas, con las cabezas en charcos de cerveza, cabos artilleros aislados habían sido abatidos en sus emplazamientos. Las bóvedas reverberaban con el estrépito de una barrera de fuego rasante. ¡Debía de haber más de un millar de piezas en acción! Grandes Berthas, la pálida camada de Krupp, una batería tras otra disparando al azar o en salvas mientras las manos ajustaban la elevación y el movimiento lateral y entonces aferraban el guardamonte de loza. Sostenido por sus camaradas, el herido caminaba con paso vacilante bajo el humo de la batalla y un nuevo artillero ocupaba el lugar vacío.
Mi propio cañón había disparado su último proyectil, y deseaba cambiar a un explosivo de tonalidad más oscura. Pronto una nueva Mass quedó delante de mí tras haber golpeado la madera de la mesa. En armonía con su color, produjo en seguida una nota más oscura, un largo acorde wagneriano de semibreves en caligrafía gótica: Nacht und Nebel! Ondulantes hectáreas de paisaje bávaro se formaron en el paisaje interior de mi mente, desplegándose en perspectivas de postes que formaban pirámides, con el lúpulo holgazaneando encima, cargado de flores con el color sombrío de ciertas amapolas.
Los campesinos, granjeros y artesanos de Múnich que ocupaban las mesas eran mucho más agradables que los ciudadanos que comían en el piso superior. En comparación con los pocos soldados elegantes y adiestrados que había allí, los milicianos nazis parecían paquetes de papel marrón atados con cordel. Incluso había un marinero con dos cintas que le caían sobre el cuello desde detrás de la gorra, en cuya parte delantera decía en letras doradas UNTERSEEBOOT («Submarino»). ¿Qué hacía allí aquel tripulante hanseático de submarino, tan tierra adentro desde Kiel y el Báltico? Mis compañeros de mesa eran del campo, hombres corpulentos, de manos callosas, y había una o dos esposas entre ellos. Algunos de los hombres de más edad vestían gruesas chaquetas de lana gris, con botones de hueso y cerdas de cola de tejón o plumas de gallo lira fijadas a la cinta del sombrero. Las boquillas de hueso de las largas pipas de cerezo se perdían entre las barbas, y en las cazoletas de porcelana vidriada estaban pintados castillos, claros en pinares y gamuzas, que brillaban alegremente mientras el humo de la picadura surgía a través de las perforaciones de sus tapas metálicas. Algunos de ellos, nudosos y momificados, aspiraban el humo de cigarros baratos en cuyas puntas habían insertado pajitas para que tirasen mejor. Me dieron uno y aporté, entre toses, mi tributo a la nube que nos envolvía. El acento había cambiado de nuevo, y solo comprendía el significado de las frases más sencillas. A muchas palabras les quitaban las consonantes finales. Por ejemplo, Bursch, «mozo», se convertía en «bua»; «A» pasaba a «O», «Ö» se pronunciaba «E», y todas las oes y ues parecían tener una O detrás, lo cual las convertía en bisílabos. La consecuencia de todo esto era una especie de mugido generalizado, frenéticamente distorsionado por la resonancia y el eco, pues esos millones de vocales, prolongados, doblados hasta formar bumeranes, rebotaban y volaban a través de la bruma para aumentar el fragor del oleaje. Esta resonancia, esta sensación de fluidez, el rebote de los sonidos y las sílabas, y los toneles de líquido acre que remolineaba sobre las mesas y empapaba el serrín del suelo, debían de ser la explicación del nombre que tenía el enorme establecimiento, el Schwemme, o «abrevadero de caballos». La oquedad de aquellas altas jarras aumentaba el volumen del ruido como las ánforas que los griegos empotraban en la sillería para incrementar la resonancia de sus cantos. Mi propia nota, a medida que la jarra iba vaciándose, se deslizaba a do mayor.
Las columnas gigantescas tenían su base en las baldosas y el serrín, los arcos trazaban anchos semicírculos de un capitel a otro, se cruzaban en diagonal y formaban aristas de encuentro para las bóvedas de cañón que pendían vagamente por encima del humo. El local debería haber sido iluminado con antorchas de pino en montantes. Estaba empezando a cambiar, ahora se convertía, bajo mi mirada turbia, en el escenario de alguna saga germánica terrible, donde la nieve se evaporaba bajo el aliento de dragones cuya sangre al rojo vivo fundía las hojas de las espadas como si fuesen carámbanos. Era un lugar para combatir con hachas y derramar sangre, para representar las últimas páginas del Cantar de los Nibelungos, cuando la capital del país de los hunos está envuelta en llamas y todos los habitantes del castillo son pasados por las armas. Todo se volvía rápidamente más oscuro y más fluido; el eco, el chapoteo, el retumbo y el rugido de las veloces corrientes sumían a aquella cervecería bajo el lecho del Rin, se convertía en una caverna que contenía más dragones, desgraciados guardianes de un enorme tesoro, o tal vez la temible morada donde Beowulf, tras arrancarle el brazo a Grendel, siguió sus manchas de sangre por la nieve y, al llegar al borde del agua, se zambulló y descendió muchas brazas para matar a su repulsiva madre, la bruja acuática, entre espirales de sangre cada vez más oscura.
O así me lo parecía cuando llegó la tercera jarra.
¿Estaba seguro de que no había visto antes aquella oleografía? La Virgen María, rodeada por el halo de estrellas, ascendía por el cielo a través de aros de nubes rosadas y querubines, y debajo, con letras doradas, estaban escritas las palabras MARIÄ HIMMELFAHRT («La Asunción de María»). ¿Y aquellos armazones y patas de silla, el gato atigrado en un nido de virutas y el tornillo de banco? Cepillos de carpintero, mazos, escoplos, taladros y brocas llenaban la sala. Flotaba un olor a pegamento, y la luz de la mañana mediada revelaba gruesas capas de serrín retenidas por las telarañas. Un hombre alto pulimentaba con papel de lija los listones del respaldo de una silla, y una mujer se desplazaba de puntillas entre las virutas con una cafetera y un plato de pan con mantequilla, y al dejarlos al lado del sofá donde yo yacía abrigado con una manta, me preguntó con una sonrisa qué tal iba mi Katzenjammer («resaca»). No nos conocíamos de nada.
Esa palabra significa resaca; me la habían enseñado aquellas muchachas de Stuttgart.
Mientras tomaba el café y escuchaba, sus facciones acudieron poco a poco a mi mente. En un momento determinado, emulando sin querer a las bajas en las que había reparado con desdén, me di de bruces sobre la mesa de la Hogbräuhaus («cervecería»), presa de un estupor invencible. Gracias a Dios, no vomité; no me había ocurrido nada peor que una insensibilidad total, y el fornido samaritano que estaba a mi lado en el banco me levantó, me cargó en su carretilla de mano, que estaba llena de patas de silla torneadas, y entonces, cubriéndome con mi abrigo para resguardarme de la nieve, cruzamos Múnich y me depositó en el sofá antes de que yo hubiera abierto la boca para decir algo. La calamidad de que era objeto debía de haberme sobrevenido a causa de la mezcla de cerveza con el schnapps que había tomado en Schwabing. Me había olvidado de comer algo, excepto una manzana, desde el desayuno. El carpintero me dijo que en las cervecerías de Praga había caballos que enganchaban a una especie de ataúdes de mimbre con ruedas, y que servían para llevar a las víctimas a sus casas, a cuenta del establecimiento... Al tiempo que abría una alacena, añadió que tan solo necesitaba un Schluck «trago») de schnapps para recuperarme. Salí al patio y puse la cabeza bajo la bomba de agua. Luego, peinado y externamente respetable, di las gracias a mis salvadores y no tardé en recorrer a grandes zancadas aquellas calles de las afueras, con un sentimiento de culpa.
Me sentía muy mal. A menudo había estado bebido, y la animación me había impulsado a hacer cosas temerarias, pero era la primera vez que me sumía en semejante vergonzosa catalepsia.
Sobre la cama del Jugendherberge que no había utilizado no estaba mi mochila. El encargado buscó en vano en un armario y llamó a la asistenta. La mujer dijo que la única mochila que había en el edificio salió a primera hora de la mañana cargada en la espalda del único huésped que había pasado allí la noche... ¡Cómo! ¿Era un joven con granos? Complementé mi alemán inadecuado dándome unos toques con un dedo en la cara. Sí, era bastante granujiento: «un pickeliger Bua» («un mushasho lleno de granos»).
Me quedé estupefacto. Lo que aquello significaba era excesivo para absorberlo en seguida. De momento, la pérdida del diario desalojaba a todos los demás pensamientos. ¡Aquellos millares de líneas, las descripciones floridas, pensées, los vuelos filosóficos, los bocetos y los versos! Todo había desaparecido. Mi aflicción se contagió al encargado y la asistenta, quienes me acompañaron a la comisaría, donde un Schupo («polizonte») comprensivo anotó todos los detalles al tiempo que chascaba la lengua. «Schlimm! Schlimm!» («¡Horrible, horrible!»). Malo... y lo era, desde luego, pero había algo peor. Cuando me pidió el pasaporte, busqué en el bolsillo de mi chaquetón: allí no estaba el familiar cuadernito de tapas azules con una ranura, y, presa de un nuevo acceso de desesperación, recordé que, por primera vez durante mi viaje, lo había guardado en uno de los bolsillos de la mochila. El policía se puso serio, y sin duda mi semblante lo estaba todavía más, pues dentro del pasaporte, por temor a perderlo o gastar demasiado, había doblado el sobre con las cuatro libras nuevas. Eso significaba que solo tenía tres marcos y veinticinco Pfennigs, y el próximo suministro vital tardaría un mes en llegarme. Por otro lado, no se me ocultaba que deambular sin documentación por Alemania era una infracción grave. El agente telefoneó a la Dirección General de Policía y me dijo: «Debemos ir al consulado británico». Tomamos un tranvía traqueteante, y fui dando brincos a su lado. El policía tenía un aspecto formidable, con el gabán, el arma portátil al cinto y un chacó lacado en negro y con barboquejo. Pasó por mi mente la posibilidad de que me enviaran a casa, como súbdito británico en apuros que era, o me condujeran hasta la frontera en calidad de extranjero indeseable, y tuve la sensación de que la juerga de la noche anterior estaba impresa en mi frente. Era como si hubiera retrocedido un par de años y me aproximara, sintiéndome culpable, a la puerta de un temido despacho.
El empleado del consulado estaba informado de todo. El Hauptpolizeiamt («Jefe de policía») le había telefoneado.
El cónsul, sentado ante un escritorio enorme en un cómodo despacho, de cuyas paredes pendían retratos del rey Jorge V y la reina María, era un personaje austero, con gafas de montura de carey que le daban aspecto de intelectual. Me preguntó en voz cansada cuál era el motivo de aquella agitación.
Sentado en el borde de un sillón de cuero, se lo dije. Le hice un breve resumen de mi plan de viajar a Constantinopla y mi idea de escribir un libro. Entonces, presa de un acceso de verbosidad, me embarqué en una especie de autobiografía digresiva, prudentemente censurada. Cuando terminé, me preguntó dónde estaba mi padre, y le dije que en la India. El asintió, y hubo una discreta pausa. Entonces echó el cuerpo atrás, juntó las puntas de los dedos, miró vagamente al techo y me preguntó: «¿Tienes una fotografía?». Me quedé un tanto perplejo: «¿De mi padre? Me temo que no». Él se echó a reír y dijo: «No, tuya», y me di cuenta de que las cosas iban por buen camino. El empleado y el policía me llevaron a una tienda que estaba en la esquina, donde había un fotomatón. Tras pagar las fotos me quedaron solo unos pocos Pfennigs. Entonces firmé los documentos que esperaban en la sala general y el cónsul me llamó de nuevo a su despacho. Me preguntó cómo me las iba a arreglar sin dinero. Aún no lo había pensado, y repliqué que quizá encontraría trabajos ocasionales en las granjas. Caminaría a días alternos, hasta que hubiera acumulado suficiente metálico...
—¡Bien! —dijo él—. El gobierno de Su Majestad te prestará cinco libras. Devuélvelas cuando no estés tan apurado.
Le di las gracias, asombrado, y entonces el cónsul quiso saber cómo había dejado mi equipaje desprotegido en el Jugendherberge. Se lo conté todo, y la narración le hizo sonreír de nuevo. Cuando entró el empleado con el pasaporte, el cónsul general lo firmó, aplicó cuidadosamente el secante, sacó unos billetes de un cajón, los colocó entre las páginas y lo empujó hacia mí sobre la superficie del escritorio.
—Aquí tienes. Procura no perderlo esta vez.
(Ahora lo tengo ante mí, desvaído, desgarrado, con las puntas de las páginas dobladas y manchado, lleno de visados de reinos desaparecidos y sellos de entrada y salida en caracteres latinos, griegos y cirílicos. La cara de la instantánea descolorida tiene una expresión disoluta y bastante impertinente. El sello consular presenta en diagonal la palabra gratis, y firma D. St. Clair Gainer.)
—¿Conoces a alguien en Múnich? —me preguntó el señor Gainer, al tiempo que se levantaba.
Le dije que sí, en fin, no los conocía exactamente, pero me habían recomendado a una familia.
—Ponte en contacto con ellos. Procura no meterte en líos y la próxima vez evita la cerveza y el schnapps con el estómago vacío. Esperaré la publicación del libro.[16]
Salí a la Prannerstrasse nevada como un malhechor al que han pospuesto su condena.
Por suerte, había enviado la carta de presentación unos días antes, pero recordaba el nombre: barón Rheinhard von Liphart-Ratshoff, y llamé por teléfono. Me dijeron que me quedara, y aquella misma noche, en Gräfelfing, en las afueras de Múnich, me encontré ante una mesa iluminada por una lámpara con una familia encantadora y amable. Parecía un milagro que un día que había empezado de una manera tan amenazadora pudiera terminar tan felizmente.
Los Liphart eran una familia de rusos blancos, en concreto de Estonia, y, como muchos terratenientes bálticos, habían huido a través de Suecia y Dinamarca tras la pérdida de sus fincas al final de la guerra. En el castillo de Estonia donde vivieron —¿se llamaba Ratshoff? («Castillo de ratas»)— habían instalado un museo nacional. La familia se aposentó en Múnich, y carecía por completo de la austeridad que uno tendería a asociar con descendientes de los caballeros teutónicos. En realidad, no tenían nada de teutónicos, y el cambio visual del físico corpulento a aquellos rostros de fina osamenta y aspecto latino era muy agradable. Todos los miembros de la familia eran bien parecidos, tenían cierto aire de personajes de El Greco, y sobrellevaban con despreocupación su cambio de fortuna.
Karl, el hijo mayor, era pintor, unos quince años mayor que yo, y como necesitaba modelo durante los pocos días de mi estancia, le resulté útil. Íbamos a Múnich cada mañana y pasábamos apacibles horas de charla en su estudio. Me contaba anécdotas, escándalos y relatos divertidos sobre Baviera, mientras la nieve se amontonaba en la claraboya y el cuadro rápidamente iba tomando forma.[17] Cuando empezaba a oscurecer, entrábamos en un café para esperar a Arvid, el hermano menor de Karl, que trabajaba en una librería. Allí nos codeábamos con sus amigos durante una o dos horas, o íbamos a tomar algo a casa de alguien. Un día en que no posaba para el cuadro, me dediqué a explorar todas las iglesias barrocas y los teatros que pude, y me pasé una mañana entera en la Pinakothek. Por la noche tomamos el tren de regreso a Gräfelfing.
Sus padres eran unos cautivadores supervivientes de las décadas en que París, el sur de Francia, Roma y Venecia rebosaban de nobles nórdicos que buscaban refugio, tras haber huido de sus innumerables hectáreas blancas de abedules, coníferas y gélidos lagos. Los veía en la imaginación, iluminados por los racimos de globos de los candelabros de gas en los escalones de los teatros de ópera, y avanzando garbosamente por avenidas bordeadas de tilos, detrás de unos caballos tordos emparejados con esmero... casi podía ver el destello de los radios escarlata y amarillo canario de las ruedas.
Cabalgarían a paso largo entre las tumbas de la Vía Apia o se deslizarían de un palacio a otro, con espléndidos atuendos, bajo un laberinto de puentes. El padre de Karl había pasado gran parte de su vida en estudios de pintores y escritores, y la casa estaba llena de libros en media docena de lenguas. En mi dormitorio había una vieja fotografía que me interesó mucho. Mostraba a mi anfitrión en su juventud, con una indumentaria espléndida, montado en un hermoso caballo y en medio de una jauría de perros zorreros. Más allá de las chisteras y los coches reunidos de sus invitados se alzaba el castillo perdido. El robo de mi mochila, que conté ahora como una anécdota divertida, me valió al instante sus simpatías. ¡Cómo! ¿Lo había perdido todo? Dije que la situación no era tan mala, gracias a las cinco libras que me había dado el señor Gainer.
—¡Mi querido muchacho, necesitarás hasta el último penique! —exclamó el barón—. ¡Espera un momento! ¡Karl, Arvid! Después de la cena tenemos que buscar en el desván.
En el desván y diversos armarios encontraron una mochila estupenda, así como un jersey, camisas, calcetines, un pijama... una pequeña montaña de prendas. Llevaron a cabo la operación con rapidez y no poco jolgorio, y al cabo de diez minutos estaba prácticamente equipado. (Al día siguiente adquirí en Múnich los pocos artículos necesarios que me faltaban por bastante menos de una libra.) Fue un día de milagros. Estaba aturdido por aquella generosidad inmediata y desbordante, pero su carácter amistoso y bohemio me hizo superar la renuencia que debería haber sentido.
Me quedé allí cinco días. Cuando llegó el momento de mi partida, fue como si se marchara un hijo de la casa. El barón desplegó mapas y señaló ciudades, montañas y monasterios, así como la situación de las casas de campo de amigos suyos a los que escribiría, de modo que pudiera pasar una noche cómodamente y darme un baño de vez en cuando.
—¡Vamos a ver! ¡Nando Arco en San Martín! ¡Y mi viejo amigo Botho Coreth, en Hochschatten! ¡Los Trautmannsdorff, en Pottenbrunn!
(Escribió a todos ellos, y esto aportó una nueva dimensión al viaje.) Al barón y su esposa les preocupaba Bulgaria.
—Aquello está lleno de ladrones y comitadjis («bandoleros»). ¡Debes tener cuidado! Es una gente terrible. ¿Y qué decir de los turcos?
La naturaleza de la amenaza que daban a entender no estaba clara.
Dedicaban las tardes a la conversación y los libros. El barón se explayaba sobre la influencia de Don Juan en Evgeni Onegin, la decadencia de la literatura alemana y las variaciones del gusto en Francia: ¿aún se leía mucho a Paul Bourget? ¿A Henri de Regnier? ¿A Maurice Barrès? Me habría gustado haber sido capaz de responderle. El único libro que tenía ahora era la traducción alemana de Hamlet, salvado de la pérdida general porque me lo había guardado en un bolsillo en lugar de la mochila. ¿Hasta qué punto era cierta la pretensión alemana de que se trataba de una obra tan buena como el original?
—¡Eso no es cierto en absoluto! —exclamó el barón—. Ahora bien, es mejor que las traducciones a cualquier otra lengua. ¡Escucha!
Tomó cuatro libros de las estanterías y leyó el discurso de Marco Antonio en ruso, francés, italiano y alemán. El ruso, como siempre, tenía un timbre espléndido. El francés sonaba bastante insustancial y el italiano altisonante. De una manera injusta, pero divertida, el barón exageraba los estilos al leer. Sin embargo, el alemán tenía una solidez totalmente distinta de cuanto había oído durante mi viaje: lento, reflexivo, claro y musical, despojado de su dureza, su énfasis excesivo, su efusión; y en aquellos minutos, mientras la luz de la lámpara incidía en el cabello canoso del lector, las cejas y el poblado bigote blanco, y centelleaba en el anillo de sello que lucía la mano con que sujetaba el volumen, comprendí por primera vez qué magnífico lenguaje podía ser.
La coronación de todas estas amabilidades fue deslumbrante. Les había dicho que, después del diario, mis libros eran lo que más lamentaba haber perdido. Por entonces debería haber sabido que mencionar una pérdida bajo aquel techo solo podía tener un resultado... ¿Qué libros? Yo los había nombrado, y cuando llegó el momento de la despedida, el barón dijo: «No podemos conseguirte los otros, pero aquí tienes a Horacio», y me puso en la mano un pequeño volumen en duodécimo. Contenía las Odas y los Epodos, y había sido bellamente impreso en papel delgado en Ámsterdam, a mediados del siglo XVII, encuadernado en piel dura de color verde con las letras doradas. La piel del lomo se había desvaído, pero los lados brillaban tanto como la hierba después de la lluvia, y el librito se abría y cerraba de una manera tan compacta como un cofrecillo chino. Las páginas tenían los bordes dorados y un registro de seda escarlata desvaída, en diagonal sobre las largas eses del texto y las encantadoras viñetas grabadas: cornucopias, liras, zampoñas, guirnaldas de olivo, laurel y mirto. Unos pequeños grabados a buril mostraban el Foro, el Capitolio e imaginarios paisajes sabinos: Tibur, Lucretilis, el manantial bandusiano, Soracte, Venusia... Fingí rechazar un tesoro que tan poco armonizaba con la aspereza de los viajes que me esperaban. Pero vi con alivio que se me habían adelantado con la inscripción: «A nuestro joven amigo», etc., en la página contigua a un enigmático ex libris con el nombre de su almenado hogar junto al Báltico. Aquí y allá, entre las páginas, una hoja seca evocaba aquellos bosques perdidos.
Ese libro se convirtió en un fetiche. Durante los días siguientes observé que ejercía en todo el mundo un efecto similar al que a mí me había causado. En la segunda noche (la primera la pasé en Rosenheim), el libro colocado junto al nuevo diario, que abrí por primera vez resueltamente, en seguida me hizo parecer más eminente que el vagabundo que en realidad era. «¡Qué preciosidad de libro!», decían con admiración. Dedos callosos pasaban con reverencia las páginas. «Lateinish? Bien, bien...» Y me rodeaba un aura espuria de erudición y respetabilidad.
Recordé el consejo que me había dado el alcalde de Bruchsal, y en cuanto llegué a aquel pueblecito busqué al Bürgermeister («burgomaestre»). Le encontré en el Gemeindeamt («oficina municipal»), donde redactó una nota. La presenté en la hostería: me daba derecho a una cena y una jarra de cerveza, una cama para pasar la noche, pan y un tazón de café por la mañana, todo ello a cuenta de la parroquia. Ahora me parece asombroso, pero tal era el trato que me daban, y nunca lo hacían rezongando; siempre era objeto de una bienvenida amistosa. No sé cuántas veces me aproveché de esa costumbre generosa y, al parecer, muy antigua, que se mantenía en Alemania y Austria, tal vez superviviente de una añeja prestación caritativa de ayuda a estudiantes errantes y peregrinos, ahora extendida a todos los viajeros pobres.
La Gastwirtschaft («fonda») era un chalet de tejado voladizo, con troncos amontonados hasta los aleros. Un balcón de madera tallada y calada lo rodeaba por completo, y una capa de nieve de sesenta centímetros de grosor, como el algodón en rama que envuelve un tesoro frágil, cubría las vertientes suavemente inclinadas del tejado de enormes aleros.
No recuerdo nada del pueblo bajo la oscuridad y la nieve. Pero al contrario que los tres altos siguientes para pernoctar (Riedering, Söllhuben y Röttau), por lo menos está señalado en los mapas.
Al rememorarlos, cada uno de esos villorrios sin marcar parece más pequeño y más remoto que los otros dos, más sumido en las colinas, la nieve y el dialecto. Me han dejado una impresión de mujeres que esparcen grano en el corral para las gallinas que corretean, de niños encapuchados que regresan de la escuela con zurrones velludos y orejeras: gnomos que vuelven a casa, deslizándose por los senderos con unos esquíes tan cortos y anchos como duelas de barril, e impulsándose con ramas de avellano, sin ningún aro en el extremo. Cuando nos cruzábamos, ellos me saludaban cortésmente a coro, gritando: «Grüss Gott!» («Salud a Dios»). Uno o dos estaban semiamordazados por los bocados de pan negro con mantequilla que daban a largas rebanadas.
Todo estaba helado, y era de lo más grato pisotear los charcos endurecidos. Los grises discos y vainas de hielo crujían bajo las suelas claveteadas y emitían un misterioso suspiro de aire cautivo: entonces se agrietaban, formando estrellas, y emblanquecían a medida que las fisuras parecidas a telarañas se expandían. En las afueras de los pueblos el cable del telégrafo era una línea de nieve interrumpida por los pájaros que se posaban, y yo seguía el sendero que discurría debajo, rompía la corteza nueva y centelleante y me hundía en la profunda nieve en polvo. Avanzaba por veredas, saltaba muros bajos, atravesaba campos y recorría carreteras rurales que se internaban en oscuros bosques y emergían de nuevo en tierras de labor y pastos totalmente blancos. Los valles estaban salpicados de pueblos acurrucados alrededor de la iglesia con tejado de ripia, cuyos campanarios se ahusaban y volvían a ensancharse convertidos en cúpulas negras con nervaduras. Esas cúpulas en forma de cebolla tenían un fugaz aire ruso. Por lo demás, sobre todo cuando las coníferas sustituían a los bosques de madera dura, el decorado pertenecía a los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. «Érase una vez una anciana que vivía con su hermosa hija en el borde de un oscuro bosque...» Era esa clase de región. Casitas de campo que parecían tan inocentes como relojes de cuco se convertían en moradas de brujas al hacerse de noche. La nieve, espesa y bien aferrada, inclinaba con su peso las ramas de las coníferas hasta el suelo. Cuando las tocaba con la punta de mi nuevo bastón de paseo, saltaban hacia arriba con relucientes explosiones níveas. Cuervos, grajos y urracas eran las únicas aves en las inmediaciones, y las huellas de sus pisadas en forma de flecha estaban a veces cruzadas por las ranuras más profundas que dejaban las patas de las liebres. De vez en cuando tropezaba con una liebre que parecía enorme, sola e inmóvil en un campo. Obstaculizada por la nieve, iba torpemente en busca de refugio, pues el blanco elemento le impedía correr, era el causante de una lentitud generalizada, sobre todo cuando cubría las vallas y los postes al lado del camino. Las únicas personas que veía fuera de los pueblos eran leñadores. Mucho antes de que aparecieran, señalaba su presencia los surcos gemelos de sus trineos tirados por caballos, con las huellas de las herraduras grabadas profundamente entre ellos. Entonces los veía en un claro o en el borde de un bosquecillo, y los hachazos y el chirrido de las sierras manejadas entre dos hombres llegaba a mis oídos un segundo después de que hubiera percibido la caída vertical o el deslizamiento horizontal de las hojas. Si, cuando llegaba a su lado, un alto árbol estaba a punto de caer, descubría que era imposible seguir adelante. Los caballos, con carámbanos en los espolones y los hocicos sumidos en los morrales, estaban cubiertos de arpillera, y yo pisoteaba el suelo para conservar el calor mientras los miraba. Armados con mazos, aquellos hombretones que trabajaban rodeados de astillas, serrín y nieve pisoteada, golpeaban las cuñas hasta colocarlas en su sitio. Eran hombres rudos y amistosos, y siempre alguno de ellos, con el pretexto de que estaba presente un recién llegado y haciendo un guiño de connivencia, sacaba una botella de schnapps. Bebíamos y el aliento aromatizado por el potente licor formaba chorros de vapor en el aire helado. Una o dos veces manejé la sierra, torpemente, hasta que le cogí el tino, incapaz de apartarme hasta que por fin el árbol se derrumbaba con estrépito. En una ocasión, cuando llegué al lugar en el mismo momento en que habían terminado de cargar los pedazos del árbol desmembrado, conseguí que me llevaran en el trineo, el cual silbaba detrás de aquellos dos colosales zainos de crines y cola rubias y colleras recargadas y tintineantes. El viaje terminó con más schnapps en una Gastwirtschaft, y mi marcha apresurada por las despedidas en dialecto. Cruzó por mi mente la idea de que si más adelante volvía a estar en apuros, podría unirme a uno de aquellos equipos de leñadores, como había sugerido medio en broma uno de ellos, y ganarme la vida cortando árboles.
Por lo demás, con excepción de los pájaros, la mayor parte de aquellos paisajes blancos estaban desiertos, y pisoteaba la nieve añadiendo las huellas de mis suelas claveteadas a la red intrincada que formaban sus pequeños tridentes. Estimulado por el ejemplo del barón, intenté aprender de memoria los pasajes de Hamlet, Prinz von Dänemark (Hamlet, principe de Dinamarca), en la traducción de Schlegel y Tieck, que ya me sabía en inglés. «¿Qué es más noble para el espíritu...?» resonaba sobre la nieve de esta nueva guisa:
Ob’s edler im Gemüt, die Pfeil’ und Schleudern
Des wütenden Geschicks erdulden, oder,
Sich waffnend gegen eine See von Plagen,
Durch Widerstand sie enden
(«¿Qué es más noble para el espíritu, sufrir los dardos y las ofensas
de los golpes de la Fortuna, o
levantarse en armas contra el océano de infortunios
y oponiéndose hacer que cesen?»)
hasta que llegué a «si no fuera por temor de un algo después de la muerte, esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno»:
Nur dass die Furcht vor etwas nach dem Tod—
Das unentdeckte Land, von des Bezirk
Kein Wandrer wiederkehrt
Una vez más, alguien que hubiera tropezado conmigo, como la anciana en la carretera de Ulm, me habría tomado por borracho, y en un sentido literario habría tenido razón.
Más o menos cada kilómetro y medio, representaciones en madera de la Crucifixión, talladas y pintadas con rústicas veleidades barrocas, se alzaban oblicuas junto al camino. Las enjutas figuras estaban laceradas, con heridas de las que brotaba abundante sangre, y la intemperie las había alabeado o se habían abierto a lo largo de las vetas; las frentes estaban rudamente coronadas con trenzados de espinas auténticas, y protegía al conjunto unos cabrios cargados de nieve. Podrían haber sido las sustitutas directas, cambiadas a intervalos de pocas generaciones, de los primeros emblemas cristianos, que san Bonifacio, recién llegado desde Devonshire, había establecido en Alemania. Convirtió el país cien años después de que san Agustín hubiera llegado a Kent, y no mucho más de dos siglos después de que Hengist y Horsa hubieran desembarcado en Gran Bretaña mientras sus parientes alemanes irrumpían en la Galia y en aquellos bosques más allá del Danubio. Este santo de Devonshire no fue el único inglés que colaboró en la expulsión de los dioses antiguos: monjes del sudeste de Inglaterra, el West Country y los Shires pronto ocuparon todas las primeras sedes episcopales de Alemania.
En un tiempo así florecen las especulaciones vagas. El mundo está amortiguado bajo el manto blanco, las carreteras y los postes de telégrafo se desvanecen, algunos castillos aparecen a media distancia, todo retrocede centenares de años. Los detalles del paisaje, los árboles sin hojas, los cobertizos, los campanarios, las aves y los mamíferos, los trineos y los leñadores, los almiares y, en ocasiones, los vaqueros conductores de un rebaño que avanza torpemente de un establo a otro... todo esto resalta aislado contra la nieve, nítido e importante, porque es la única realidad en el desierto blanco. Los objetos se expanden o encogen y el cambio hace que el escenario se asemeje a los primitivos grabados en madera del mundo rural en invierno. A veces el paisaje retrocede todavía más en el tiempo y adquieren forma imágenes de manuscritos iluminados, se convierten en las escenas que los antiguos breviarios y libros de horas encerraban en la O de Orate, fratres. Cae la nieve, es un tiempo carolingio... Encauzado por mi pasión villoniana, el año anterior había descubierto y devorado Mediaeval Latin Lyrics y Wandering Scholars de Helen Waddell, y me había apropiado del Archipoeta y las Carmina Burana; y, en las circunstancias actuales, no tardé en identificarme con uno de aquellos clérigos itinerantes medievales. En una hostería o un establo para vacas, cuando por la mañana raspaba los filamentos de hielo que parecían helechos adheridos a los cristales de la ventana y la escena invernal se ensanchaba, la ilusión era completa:
Nec lympha caret alveus,
nec prata virent herbida,
sol nostra fugit aureus
confinia;
est inde dies niveus,
nox frigida.
(«Ni el arroyo carece de agua
ni los prados se cubren de verde,
el dorado sol huye
de nuestros confines;
por eso el día se hace níveo,
la noche, fría.»)
¡Era el mundo que me rodeaba! De ramis cadunt folia... habían caído mucho tiempo atrás. Modo frigescit quidquid est... carámbanos que impedían ver el escenario exterior goteaban desde los aleros y lo confirmaban.
Había algo meditativo y consolador en la estación mortecina, excepto hacia el atardecer, cuando el sol, invisible a través de las nubes, reducido a un borrón plateado o expandido cual globo anaranjado, como una cereza invernal, empezaba a ponerse. Entonces callaban los grajos, el rosado resplandor crepuscular desaparecía de las lejanas cumbres, disminuía la luz en los campos grises, y la vida declinaba con un estremecimiento, como el alma que abandona el cuerpo. De repente todo estaba silencioso y espectral, y yo anhelaba el primer atisbo de luz eléctrica derramándose a través de las ventanas del pueblo al que me dirigía. De vez en cuando me extraviaba, por haber entendido mal la dirección en una granja o una casa de campo; a veces el dialecto, la falta de dientes o el viento enmarañaban las palabras de mis interlocutores. En el crepúsculo, cuando me encaminaba a uno de los tres villorrios que no figuraban en el mapa, tuve un momento de pánico. Hacía mucho rato que había pasado ante el último poste indicador, que señalaba hacia Pfaffenbichl y Marwang... Recuerdo esos nombres porque el primero era ridículo y el segundo bastante siniestro. De repente había oscurecido y nevaba copiosamente. Palpaba una valla de madera cuando esta desapareció y caí en un amontonamiento de nieve. Me desplacé en círculo, pero no daba con la valla. Debía de haberme metido en un campo. Por suerte, encontré un establo abandonado y, a tientas, llegué a la puerta. Encendí una cerilla, aparté la nieve de un rincón, junto con la vieja bosta de vaca y los excrementos de búho, me puse toda la ropa que llevaba en la mochila y me resigné a pasar allí la noche hasta que amaneciera. El sol acababa de ponerse.
Normalmente contaba con una manzana, un trozo de pan y un frasco de bolsillo, pero no era así en esta ocasión. No había luz para leer ni leña seca para encender una fogata, el frío era cada vez más intenso y el viento introducía nieve a través de una veintena de brechas. Me acurruqué, con los brazos alrededor de las rodillas, y a intervalos de pocos minutos me levantaba para pisotear el suelo y agitar los brazos. Pensé melodramáticamente que la región era demasiado baja para que hubiera lobos... ¿o acaso me equivocaba? Al cabo de un rato interrumpí la canción con la que intentaba pasar las horas interminables. No podía hacer más que permanecer sentado y temblando en aquella postura de entierro prehistórico, y escuchar el castañeteo de mis dientes. De vez en cuando parecía caer en una especie de catalepsia. Pero de repente... ¿era medianoche o la una de la madrugada? ¿O tal vez más tarde?... el viento cesó y oí voces, muy cerca de mí, así que me levanté y salí a toda prisa, dando gritos. Se hizo el silencio, y entonces alguien me respondió. Distinguí dos bultos borrosos. Eran lugareños que regresaban a casa. ¿Qué estaba haciendo allí, en semejante noche? Se lo dije. Der arme Bua! Se mostraron totalmente solidarios, pero eran solo las ocho y media y el pueblo no estaba más que a doscientos o trescientos metros de distancia, al rodear el extremo de la colina... Y al cabo de cinco minutos aparecieron los tejados, el campanario y el portal iluminado. La alfombra de luz de farolas se extendía por la nieve y los copos que caían ante las ventanas se convertían en lentejuelas. Dentro de la hostería, los campesinos estaban sentados alrededor de una mesa, velados por el humo de sus pipas con tapa en la cazoleta, y rezongaban omitiendo vocales entre uno y otro trago de sus jarras. No hubiera servido de nada que intentara darles una explicación.
—Hans.
—¿Qué?
—¿Puedes verme?
—No.
—Bueno, hay suficientes albondiguillas.
La esposa del hostalero, que era de Múnich, me ilustró sobre las dificultades del dialecto por medio de una conversación imaginaria entre dos campesinos bávaros. Están sentados uno a cada lado de la mesa, sirviéndose de una enorme fuente de Knödel, y solo cuando el plato de uno de ellos está tan lleno de albóndigas de sémola que le impiden ver, se detiene. En alemán corriente, este diálogo sería así: «Hans!» «Was?» «Siehst Du mich?» «Nein». «Also, die Knödel sind genug». Pero en el dialecto de la baja Baviera, con tanta precisión como lo recuerdo, resulta: «Schani!» «Woas?» «Siahst Du ma?» «Na». «Nacha, siang die Kniadel knua». Tales sonidos mugían y retumbaban en el ambiente a lo largo de la trabajosa marcha a través de Baviera.
Las hosterías de aquellas aldeas remotas e incomunicadas por la nieve eran cálidas y acogedoras. Solía haber un retrato de Hitler y uno o dos carteles obligatorios, pero eran mucho más abundantes los símbolos religiosos y unos recuerdos más venerables. Tal vez por mi condición de extranjero, cuando participaba en una conversación no solían hablar de política, lo cual no dejaba de ser sorprendente, dada la proximidad de aquellas aldeas al lugar donde se originó el Partido. (En las ciudades era diferente.) Las charlas en las hosterías, cuando concernían a las peculiaridades regionales de Baviera, estaban llenas de prejuicios semihumorísticos. Incluso entonces, muchas décadas después de que Bismarck incorporase el reino de Baviera al imperio alemán, Prusia era el blanco principal de sus bromas. Un frecuente objeto de burlas en esos relatos era un hipotético prusiano que visita la provincia. Disciplinado, con anteojeras, terco, de voz aguda y con una manera de hablar que presentaba las vocales débiles y las consonantes desnudas (cada sch convertida en s y cada g dura en y), ese personaje ridículo era presa infalible de los plácidos pero astutos bávaros. Aún persistía el afecto hacia la antigua familia dirigente. Los orígenes remotos y el dominio durante mil años por parte de los Wittelsbach se recordaban con orgullo, y habían olvidado las locuras que cometieron en el pasado. Aquellas gentes inferían que una dinastía tan augusta, dotada y hermosa tenía todo el derecho a estar un poco chiflada de vez en cuando. A menudo ensalzaban el proceder discreto del príncipe Ruprecht, el pretendiente actual al trono, quien fue también el último pretendiente Estuardo al trono británico. Era un distinguido doctor de Múnich, y le tenían en gran estima. Todo esto reflejaba nostalgia de un pasado ahora alejado por partida doble y muy oscurecido por la historia reciente. Esas viejas lealtades hacían que me cayeran simpáticos. La verdad es que los bávaros no agradan a todo el mundo: su fama varía, tanto dentro como fuera de Alemania, y uno oye contar acerca de ellos relatos teñidos de una agresividad implacable. Parecen una raza más tosca que los civilizados renanos o los diligentes y llanos suabos. Tal vez su aspecto era más áspero y sus modales más intransigentes. Y además, ¡detalle trivial!, conservo la impresión, tal vez equivocada, de que su cabello era más oscuro. Pero aquellos granjeros, guardabosques y leñadores con los que pasaba las noches no tenían nada de siniestro. Me han dejado un recuerdo de patillas, arrugas y órbitas de los ojos hundidas, de su manera de hablar comiéndose sílabas, de su cálida amistad y su amabilidad hospitalaria. La madera tallada era omnipresente en todos los detalles de sus viviendas, pues desde los fiordos noruegos hasta Nepal, por encima de ciertas líneas de nivel, el resultado de los largos inviernos, la llegada temprana de la noche, la madera blanda y los cuchillos afilados es el mismo. Asciende hasta alcanzar un cenit febril en Suiza, donde cada invierno se engendra millones de relojes de cuco, gamuzas, enanos y osos pardos.
En una de esas noches, un acordeonista hacía que todo el mundo entonara canciones tirolesas. Ahora no las soporto, pero entonces las escuchaba arrobado. En el último de aquellos villorrios me encontré rodando por el suelo, durante un combate de lucha amistoso con un chico más o menos de mi edad. Terminó en empate, después de trabarnos en un abrazo inextricable, del que nos alzamos cubiertos de sudor y serrín, y avanzamos renqueando, en medio de las aclamaciones, hacia las jarras de cerveza que nos harían revivir.
Para mostrar mi agradecimiento por el albergue en las granjas, o las residencias que me había destinado la parroquia, bosquejaba a los granjeros, los hostaleros y sus esposas, les regalaba los dibujos y ellos, por cortesía o simplicidad, parecían satisfechos. Más adelante me referiré a los méritos de esa producción, pues en un momento determinado desempeña un papel importante en este relato.
En las ciudades era diferente.
En todas aquellas conversaciones que tenían lugar en cafés, cervecerías y bodegas revelaba una penosa incapacidad. Debo tratar de transmitir hasta qué punto era incapaz, aunque retarde en un par de páginas la continuidad de este relato.
«Una mezcla peligrosa de sofisticación y temeridad...» Estas palabras que constaban en el informe del encargado de mi clase habrían sido más exactas si en lugar de «desenvoltura» hubiera dicho «precocidad más torpeza». En todo caso, la mezcla no había producido nada que se pareciera, ni tan solo ligeramente, a la comprensión de la política, y me veo obligado a confesar que, aparte de unos pocos prejuicios predecibles y casi subconscientes, la política me importaba un bledo. Todavía era posible que la gente se conociera bien sin que cada uno tuviera la menor idea de las opiniones del otro, y en la King’s School de Canterbury se tocaban apasionadamente todos los temas menos ese. Ni que decir tiene, en una pequeña escuela privada que era un nido de tradiciones, de una antigüedad tan increíble, fundada unas pocas décadas después de que Justiniano clausurase la academia pagana de Atenas, la atmósfera sería con toda probabilidad conservadora. Lo era, en efecto, aunque se trataba de un conservadurismo no explícito, nada agresivo, porque nadie le ponía reparos... por lo menos cuando yo tenía dieciséis años y medio, la edad en que desaparecí de la escena, pero de todos modos estaba muy enraizado. Corrían rumores de una heterodoxia esporádica en los cursos superiores, pero eran pocos, en absoluto impetuosos, y ninguna agitación como la jacquerie de solo dos hombres que formaron Esmond Romilly y Philip Toynbee había irrumpido jamás para repartir manifiestos y alejarse en un vehículo cargado de jóvenes con sombrero de paja. En semejante entorno, el comunismo evocaba todavía las barbas, los gorros de piel y las bombas humeantes de ciertas caricaturas anticuadas; era un concepto casi demasiado exótico para someterlo a conjeturas. A los pocos chicos con inclinaciones socialistas se les consideraba inofensivos, pero un poco raros, y si un par de años después podrían parecer arrojados, ahora daban una impresión de cortedad. El socialismo parecía gris y sin encanto, y uno imaginaba a los miembros del Parlamento laboristas con gafas de montura metálica, prendas de vestir de confección doméstica, cacao y torta de semillas aromáticas y caras largas de aguafiestas, empeñados en desmantelar... ¿qué? Una curiosa mezcla de objetivos se intercambiaban en las clases de quinto curso. ¿Con qué querían acabar de veras? ¡Hombre, con el imperio, para empezar! ¡La flota! ¡El ejército! La religión establecida, «excepto las capillas metodistas», Gibraltar, los lores, las pelucas de los jueces, las faldas escocesas, las alfombras de piel de oso, las escuelas privadas (¡no, alto ahí!), el latín y el griego, Oxford y Cambridge —«las regatas también, con toda probabilidad», «el críquet de los condados con certeza»—, las carreras de obstáculos, el tiro al blanco, la caza de zorros, las carreras de caballos sin vallas, el Derby, las apuestas, la vida rural, la agricultura («¡apuesto a que lo arrancarán todo con el arado para plantar nabos de Suecia y remolacha!»). ¿Y qué decir de Londres? Vamos, el Palladium y el Aldwych serían convertidos en salones de lectura o en condenadas cantinas sin bebidas alcohólicas. (Las ideas precedentes eran de importación, más que formadas sobre el terreno, fragmentos sobrantes de arranques y lamentos en casa. Es posible que el nivel fuese superior, pero creo que esta reconstrucción es más o menos exacta.) La conversación languidecía y la atmósfera se volvía melancólica. Entonces alguien decía: «Es una lástima que no pueda hacerse nada por esa pobre gente que vive del subsidio de paro», y la melancolía se intensificaba. Y al cabo de un rato: «Qué mala suerte tienen esos mineros». El incómodo silencio se prolongaba mientras esos pensamientos liberales revoloteaban en el aire. Entonces alguien obraba con tacto y ponía en el gramófono Rhapsody in Blue o Ain’t Misbehavin’ y encarrilaba la conversación hacia unos canales más alegres: comedias musicales, escándalos domésticos, Tallulah Bankhead (intérprete de la obra teatral basada en la novela más famosa de Arlen,[18] The Green Hat), los bolos o los pasajes rápidos de Juvenal.
Durante mis primeros tiempos en Londres avancé poco en ese aspecto; más bien retrocedí. Los compañeros, procedentes de otros centros, que se preparaban apresuradamente para examinarse y con los que me alojé al principio me llevaban, en general, un año o más, y lo que les había hecho dejar pronto la escuela era su cortedad más que un comportamiento inaceptable. Eran unos muchachos de ojos grandes, mejillas rosadas, bien peinados e inocentes, portaestandartes y abanderados en la fase larval, que empollaban con gran esfuerzo para pasar los exámenes y ansiaban dominar cuanto antes las costumbres de sus futuros regimientos. Preferían los trajes completos a los pantalones de franela y se asfixiaban felices bajo corbatas que eran autobiografías de seda anudadas en cuellos muy almidonados. Lock les encasquetó sombreros rígidos hasta que Goodwood trajo el alivio de un cambio de moda. Brigg, o bien Swaine & Adeney, los equipó con unos paraguas que ningún aguacero podría averiar jamás y (¡ah, qué envidiable!) Lobb, Peel y Maxwell los proveían de robustos y relucientes zapatos que cargaban a la cuenta de sus padres. Con el entrecejo fruncido, ponían todo su empeño en no acarrear paquetes por Londres, fumar cigarrillos turcos o egipcios en vez de tabaco barato (aun cuando no les apeteciera fumarlos en absoluto) y prescindir de la vieja lista negra de vocablos condenados por las tradiciones del regimiento. Charlaban animadamente, pero su conversación giraba en torno a sastres, armeros, forjadores de espuelas, peluqueros y sus lociones y la rivalidad, por la noche, entre claveles y gardenias. ¡Inquietudes propias de los personajes de Arlen! Eran absurdos y bastante encantadores. Este dandismo juvenil me deslumbraba, parecía la cúspide de la madurez mundana, y hacía lo posible por mantenerme a su altura. En tiendas tan silenciosas como cavernas palaciegas en el fondo del mar, y tras recibir consejo experto sobre el dibujo y el corte de la tela, reflexionaba eclécticamente, y las facturas se acumulaban. En la plenitud de los tiempos, hubo una trifulca entre la localidad india de Simla y Londres por esta circunstancia, con asombro más que enojo en el extremo de Simla. ¿Cómo podía yo ser tan necio? Algunas de las facturas permanecieron pendientes de pago hasta años después de que finalizaran estos viajes. Las decorosas cabalgatas d’orsayescas bajo los plátanos con aquellos nuevos amigos, sobre todo cuando Hyde Park estaba aún cubierto de rocío, parecían la manera perfecta de comenzar la jornada, y en invierno corría por el campo a lomos de caballos prestados. Ellos se mostraban muy amables conmigo, porque era el más joven y porque la temeridad auténtica, unida a una especie de exhibicionismo bufonesco, cuyo secreto había aprendido mucho tiempo atrás y cultivado asiduamente, siempre me valía una dudosa popularidad. Incluso me perdonaban, tras haberme zambullido en un estanque durante un baile, por recordar solo después de haber salido cubierto de légamo y lentejas de agua que mi esmoquin era prestado.
Fue por entonces cuando empezaron las primeras dudas acerca del servicio militar en tiempo de paz. Cantos de sirena, el mundo de la literatura y el arte, me llamaban en secreto. Mis amigos, por mucho que les hiciera gruñir la escasez de metálico, tendrían suficiente para animar la vida militar con todas las actividades rurales que les gustaban; además, les sobraría para irse de parranda en Londres, y con un estilo más esmerado y decoroso del que permitían nuestras toscas juergas de fin de semana. Estas comenzaban entre el latón, los bancos largos ocultos por cortinas de bayeta y las paredes cubiertas de grabados del restaurante Stone’s, especializado en carne, en Panton Street (una ilustración de Leach para Surtees, destruido en la guerra relámpago), y terminaron dos veces en Vine Street: «¿Te lo pasaste bien anoche, Richard?» «Perfecto, tía Kitty. Exactamente lo que deseaba: una vomitona y un roce con la policía.» Además, si se cansaban del ejército, podían abandonarlo. Pero ¿y si uno debía vivir de su paga, como sería mi caso? De haberme sentido total y exclusivamente consagrado a la vida militar, podría haber sido una salida eficaz. Pero de repente parecía haber concebido la idea faute de mieux, y, con toda claridad, estaba tan mal dotado para la frugalidad en presencia de la tentación como lo estaba para la disciplina. ¿Cómo me las arreglaría, un año tras otro, sin una guerra a la vista, y tal vez sin ir nunca al extranjero? Resultó que solo un miembro del pequeño grupo fue destinado a infantería. Armado en todas partes con los misteriosos vetos de los footguards, era el más estricto, con una voz que apenas empezaba a ser de adulto, acerca de los usos y la indumentaria. Pero la lealtad dinástica había consagrado a los demás, prácticamente desde su nacimiento, a regimientos de caballería paternales, y de vez en cuando les deprimía la idea de que, aunque llegasen a ser húsares y lanceros, el cuerpo de caballería se estaba motorizando con celeridad. Ruedas, blindajes, tuercas, tornillos y orugas se acercaban, y pronto, aparte de la Household Cavalry[19] y los dos primeros regimientos de pesados dragones, no se oiría un relincho excepto los procedentes de sus propios establos. Pero sus anhelos se mantenían fieles a las botas y la silla de montar, y esos sentimientos eran contagiosos. Sus ansias ecuestres se me habían contagiado, y en ciertos momentos de esperanza me preguntaba: «¿Por qué no voy a la India? Allí hay muchos caballos». Y con la paga extra, ¿por qué no?
Después de esto, a intervalos regulares, estimulados por mi relación de oídas con la India, alimentados por una larga contemplación de fotos desvaídas, y casi del todo sin contacto con la realidad, se formaban unos sueños inconfesables, intoxicantes y huidizos. Con faja y charreteras de cota de mallas, una bufanda atada alrededor de un gorro cónico multaní, la cola con fleco ondeante durante la carga veloz, avanzaría por un desfiladero con el sable extendido, mientras un escuadrón de legionarios a caballo, sus lanzas con estandartes apuntando hacia abajo, atronarían a mis espaldas. Entretanto las balas del enemigo, que errarían el blanco una y otra vez, silbarían junto a nuestros oídos. En otra escena de esa camera obscura secreta me promovían como a Strickland Sahib, gracias al fácil dominio de una docena de lenguas nativas y sus dialectos, para realizar tareas especiales: irreconocible bajo mis harapos, desaparecía durante meses en los callejones y bazares de agitadas ciudades fronterizas. El escenario de la siguiente diapositiva estaba situado más allá del Himalaya: ¿cuántas semanas de marcha de Yarkandia a Urumchi? Allí, protegido de las ventiscas del Pamir bajo el negro toldo cubierto de nieve, los ojos entrecerrados mientras aspiraba el narguile e indistinguible de los hirsutos cabecillas cruzados de piernas que me rodeaban, terminaba el último período del Gran Juego... Invariablemente, mientras se disolvían, estas secretas y deletéreas escenas cedían espacio para una última imagen de la linterna mágica más convincente que todas las demás y mucho más nítida. Los gritos de la instrucción estaban al llegar, los reclutas formaban de a cuatro con un triple sonido discordante, tocaba una corneta y, en kilómetros a la redonda, la llovizna de Hampshire empapaba la aulaga y los pinos y azotaba las ventanas de Aldershot. Entretanto, el ayudante, señalando con fatiga las facturas de la comida y los cheques sobre su mesa, decía: «¿Se da usted cuenta de que esto no puede continuar? El coronel quiere verle ahora mismo. Le está esperando».
Una vez abandoné la idea de hacerme soldado, me esclavizaron las voces de sirena que hasta entonces, primero suavemente y luego no tanto, me habían pedido que renunciara a aquellos amistosos cornetas de caballería. El mundo de la literatura y el arte... No lo encontraba, pero gracias a mis nuevos amigos y el hotel Cavendish tenía la sensación de haber atravesado un espejo para deambular por una región nueva y vigorizante. En aquel clima jovial, posterior a la época de Strachey, se sostenía de una manera alegre y explícita que la vida, el pensamiento y el arte ingleses eran provincianos sin remisión, un latazo, y el hecho de que me hubieran expulsado de la escuela resultó, para mi sorpresa, una hazaña muy loable. No haber podido alistarme en el ejército era todavía mejor: «¡El ejército! Espero no tener que habérmelas jamás con eso. Tan solo pensarlo me da grima!». Intenté explicar que no había considerado por razones ideológicas el servicio al rey como un deber pesado de sobrellevar, pero prescindieron jovialmente de mi puntualización, y la próxima vez que salió el tema a relucir guardé un silencio traidor. Aquel nuevo mundo estaba iluminado por un brillo exótico de fuegos artificiales, recorrido por chispas sulfúricas, y era una extensión en la vida real de media docena de libros que acababa de leer. Las opiniones de izquierda que oía de vez en cuando tan solo parecían una parte menor de una emancipación más general. Se componían de contraseñas y símbolos eclécticos, una amplia información sobre la pintura moderna, por ejemplo, o la familiaridad con las nuevas tendencias musicales; algo que no era ni más ni menos importante que el conocimiento de la vida nocturna de París y Berlín y unas nociones de las lenguas que se hablaban en esas ciudades. El ambiente estaba muy alejado del cacao y el metodismo, los principios jamás obstaculizaban un exigente hedonismo (prendas de vestir caras y corbatas elegantes) y las únicas inclinaciones proletarias que observaba probablemente se debían más a la necesidad psicológica de tener compañeros duros que al dogma. ¡Con qué brillantez el autor de «Where Engels fears to tread» («Donde Engels teme pisar»)[20] retrata al protagonista de ese aspecto particular del Londres de los años treinta! Se alza de la página como el genio de una lámpara maravillosa, y los símbolos que deja al evaporarse no son hoces y martillos sino algunas joyas esparcidas y la pluma caudal de un pájaro lira. No era de extrañar que el «ala izquierda» y el «comunismo» parecieran poco más que piezas ligeras de artillería de sitio dirigidas contra la estrechez de miras del sistema antiguo. Ese era el blanco, y las descargas eran las tácticas ante la fachada del café Ritz Royal-Gargoyle y una serie considerable de casas solariegas. Desde luego, yo sabía que esos destellos eran los síntomas frívolos de un movimiento político enorme, pero no tenía idea de la inmensurable influencia que estaba a punto de ejercer sobre la gente de mi edad y ni un solo atisbo del ardor incondicional y las palinodias desilusionadas que aguardaban a la mayoría de mis nuevos amigos. Jamás había escuchado una proposición o argumentación seria del comunismo. Tal vez estaba demasiado absorto en mis propias disipaciones, y al final resultó ser una manera de pensar de la que me vi privado o salvado por una chiripa geográfica. Desde el final de estos viajes hasta la guerra, viví, con un solo año de interrupción, en Europa oriental, entre amigos a los que debo llamar liberales anticuados. Odiaban a la Alemania nazi, pero era imposible mirar al este en busca de inspiración y esperanza, tal como sus equivalentes occidentales, quienes miraban desde lejos e inquietos por la pesadilla de una sola clase de totalitarismo, se sentían capaces de hacer. Y es que Rusia comenzaba a unos pocos campos de distancia, al otro lado de un río, y allí, como sabían todos sus vecinos, se estaban cometiendo grandes tropelías y había un peligro terrible. Todos sus temores resultaron fundados. Al vivir entre ellos compartí esos temores, los cuales hicieron el suelo pedregoso para que pudieran fructificar ciertas semillas.
Los párrafos precedentes son una larga monserga, pero muestran lo mal preparado que estaba para cualquier clase de discusión política. A ese respecto, podría haber sido un sonámbulo.
Aquellas conversaciones en las hosterías bávaras reflejaban unas opiniones que oscilaban desde la convicción absoluta de los miembros del partido hasta la oposición total de sus adversarios y víctimas, con la diferencia de que los primeros eran ruidosos y locuaces mientras que los segundos guardaban silencio o se mostraban evasivos hasta que estaban a solas con un único interlocutor. Mi condición de inglés influía en ello, pues aunque la actitud de los alemanes hacia Inglaterra variaba, nunca era indiferente. Unos pocos, como aquel hombre casi albino de Heidelberg, vertían odio a raudales. Era inevitable que saliera a relucir la guerra: se tomaban a mal que hubiéramos estado en el lado vencedor, pero no parecían echarnos la culpa... siempre con la salvedad de que Alemania nunca habría perdido de no haber sido apuñalada por la espalda; y admiraban a Inglaterra, en cierta medida por razones que ya no solían oírse en los círculos ingleses respetables, por las conquistas del pasado y la extensión de las colonias, por el poder del imperio, que en apariencia se mantenía intacto. Al llegar a ese punto, yo insistía en que cuando, gracias a la educación y la práctica, las colonias se gobernaran por sí solas, obtendrían la independencia. No en seguida, por supuesto, sino que requeriría tiempo... (Esa era la teoría que nos habían inculcado en la escuela.) La respuesta invariable consistía en miradas de admiración, en parte pesarosas y en parte irónicas, ante el tamaño de lo que ellos consideraban una mentira y la extensión de su hipocresía.
Durante estas conversaciones me entorpecía la ignorancia y el afán de ocultarla, y mi alemán limitado, aunque con frecuencia era un obstáculo, a menudo me ayudaba a ocultar su auténtica profundidad. ¡Cuánto ansiaba estar mejor equipado! Cuando me preguntaban, y siempre lo hacían, qué pensábamos los ingleses del nacionalsocialismo, me atenía una y otra vez a tres objeciones principales: la quema de libros, de la que fotografías espeluznantes habían llenado los periódicos; los campos de concentración, abiertos pocos meses antes, y la persecución de los judíos. Me percataba de que esta postura era irritante, pero no del todo ineficaz. En cualquier caso, las reacciones y discusiones son demasiado familiares para repetirlas.
En todas estas conversaciones había un momento que me causaba temor en especial: ¿era yo inglés? Sí. ¿Estudiante? Sí. De Oxford, ¿no? No. Al llegar ahí sabía en qué territorio nos estábamos metiendo.
El verano anterior, el Sindicato de Oxford había votado que «bajo ninguna circunstancia lucharían por el rey y la patria», y colegí que la sensación que esto causó en Inglaterra no era nada comparado con el efecto que había tenido en Alemania. Yo no sabía gran cosa del asunto. En mi explicación, pues siempre me presionaban para que la diera, me limitaba a considerarlo como un acto más de desafío contra la generación anterior. El mismo planteamiento de la moción, «luchar por el rey y la patria», era un cliché anticuado extraído de un viejo cartel de reclutamiento: nadie, ni siquiera el patriota más ardiente, lo usaría ahora para denotar un sentimiento enraizado. «¿Por qué no?», querían saber mis interlocutores. «Für König und Vaterland» («Por el rey y la patria») les sonaba diferente a los oídos alemanes: era un toque de corneta que no había perdido en absoluto su resonancia. ¿Qué significaba exactamente? Yo respondía, vacilante, que con toda probabilidad la moción era pour épater les bourgeois. Entonces alguien que hablaba un poco de francés intentaba ayudarme. «Um die Bürger zu erstaunen? Ach, so!» («¿Para escandalizar a los burgueses? ¡Ah, claro!»). Seguía una pausa. «Es una especie de broma, creedme», les decía. «Ein Scherz?» («¿Un chiste?»), inquirían. «Ein Spass? Ein Witz?» («¿Una broma? ¿Una burla?») Quienes se sentaban a mi alrededor me miraban furibundos, mostrando los dientes. Alguien se encogía de hombros y soltaba una risa entrecortada, como tres muescas en una matraca de vigilante nocturno. Percibía en sus ojos un destello de desdeñosa conmiseración y triunfo, el cual declaraba sin ambages su certeza de que, si yo decía la verdad, Inglaterra estaba demasiado sumida en la degeneración y la frivolidad para que presentara problema alguno. Pero la congoja que detectaba en el semblante de un adversario silencioso del régimen era aún más difícil de soportar: daba a entender que la voluntad o la capacidad de salvar a la civilización faltaba precisamente donde podría haberse esperado que estuviera. Los veteranos de la Gran Guerra mostraban una especie de tristeza imparcial por ese declive, un sentimiento que procedía de la ambigua mezcla de amor y odio hacia Inglaterra que sentían muchos alemanes. Recordaban las trincheras y las tenaces cualidades combativas de die Tommies; entonces las comparaban con los votantes pacifistas del Sindicato y sacudían la cabeza. Había en todo esto una horaciana nota de pesar. No de tales progenitores, parecían decir aquellos veteranos, han salido los jóvenes que tiñeron de rojo el mar con sangre púnica y derrotaron a Pirro, el poderoso Antíoco y el torvo Aníbal.
Aquellos estudiantes habían puesto en un apuro a sus compatriotas errantes. Maldije su voto; y ni siquiera era cierto, como demostrarían los acontecimientos. Pero me escocía aún más la inferencia tácita e injusta de que lo había estimulado la falta de valor. Insistí en que siempre había existido entre los ingleses una vena antimilitarista en tiempo de paz, pero cuando el estrépito de la guerra sonaba en sus oídos, imitaban la acción del tigre, sus tendones se ponían rígidos, les hervía la sangre y disfrazaban su naturaleza amable con un furor difícilmente conseguido, etc. No resultaba muy convincente.
Lo sucedido desde la llegada de Hitler al poder diez meses atrás era espantoso, pero el horror aún no se había revelado en su totalidad. El estado de ánimo que imperaba en el país era de pasmo y aceptación, y a veces llegaba al fanatismo. A menudo, cuando nadie podía oírlo, se manifestaba con pesimismo, desconfianza y presentimientos, y en ocasiones con vergüenza y temor, pero solo en privado. Los rumores sobre los campos de concentración no pasaban todavía de murmullos, pero daban a entender una infinidad de tragedias inconfesables.
En una de aquellas poblaciones perdidas de Renania, no recuerdo cuál de ellas, tuve un atisbo de lo rápido que había sido el cambio de situación para muchos alemanes. En un bar de obreros, a altas horas de la noche, trabé amistad con varios operarios enfundados en monos de faena, que habían terminado su turno de noche. Tenían más o menos mi edad, y uno de ellos, un muchacho divertido, bufonesco, me preguntó por qué no dormía en su casa, en el catre de campaña de su hermano. Cuando subimos al desván, este se reveló como un santuario de objetos hitlerianos. Las paredes estaban cubiertas de banderas, fotografías, carteles, eslóganes y emblemas. Él me explicó este culto con entusiasmo fetichista, y dejó para el final el objeto más importante de su colección. Era una pistola automática, creo que una Luger Parabellum, cuidadosamente engrasada y envuelta en tela impermeable, acompañada por un montón de cajas verdes llenas de balas. Desmontó el arma y la volvió a montar, cargó un peine de balas, lo cerró con un clic y un instante después lo extrajo, se puso un cinturón con pistolera, metió y sacó la pistola como un vaquero, la lanzó al aire y la recogió, la hizo girar sosteniéndola por el guardamonte y fue de un lado a otro por la habitación, haciendo los movimientos de apuntar y disparar con sonoros chasquidos de la lengua... Cuando le dije que debía de tener una sensación de claustrofobia con tantas cosas en las paredes, se echó a reír y, sentándose en su cama, dijo: «Mensch! ¡Si lo hubieras visto el año pasado! ¡Te habrías reído! Entonces todo eran banderas rojas, estrellas, hoces y martillos, fotos de Lenin, Stalin y “¡Trabajadores del mundo, uníos!”. ¡Daba un coscorrón a cualquiera que cantara la Horst Wessel Lied! ¡Entonces no toleraba más canciones que Bandera Roja y La Internacional! ¡No solo era Sozi (“sociata”), sino Kommi, ein echter Bolschewik (“¡ojo, un verdadero bolchevique!”)». Hizo un saludo con el puño cerrado. «¡Tendrías que haberme visto! ¡Las peleas callejeras! Zurrábamos a los nazis, y ellos a nosotros. Nos mondábamos de risa... Man hat sich totgelacht (“Se moría uno de la risa”). Entonces, de repente, cuando Hitler llegó al poder, comprendí que todo eso eran tonterías y mentiras, me di cuenta de que Adolf era mi hombre. ¡De repente! —chasqueó los dedos—. ¡Y aquí me tienes!. Le pregunté por sus antiguos compañeros. «¡También ellos cambiaron! Todos esos chicos del bar. ¡Cada uno de ellos! Ahora todos son de las SA.» Entonces ¿mucha gente había hecho lo mismo? ¿Mucha gente? Abrió los ojos de par en par. «¡Millones! ¡Créeme, me sorprendió la facilidad con que todo el mundo cambió de bando!» Sacudió la cabeza, momentáneamente dubitativo. Entonces una sonrisa ancha y serena le dividió el rostro, mientras derramaba las balas, como cuentas de rosario, entre los dedos, de una mano a la palma de la otra. «Sakra Haxen noch amal!» (“¡Patas sagradas otra vez!”) ¡Apenas nos quedan Sozis o Kommis a los que atacar!» Se echó a reír alegremente. ¿Qué pensaban sus padres de todo ello? Los había conocido antes de subir, un matrimonio mayor, simpáticos y de aspecto andrajoso, que escuchaba la radio en la cocina. El muchacho se encogió de hombros y pareció deprimido. «Mensch! No entienden nada. Mi padre es anticuado: solo piensa en el káiser, Bismarck y el viejo Hindenburg, quien ahora también está muerto... ¡y, en cualquier caso, ayudó al Führer a llegar donde está! Y mi madre no sabe nada de política. Lo único que le interesa es ir a la iglesia. También está anticuada.»
En la carretera que iba al este desde mi último alto en tierras bávaras, en Traunstein, el repentino tiempo claro me mostró lo cerca que estaba de los Alpes. Las nubes se habían desvanecido, y la gran cordillera se alzaba de la planicie con tanta brusquedad como un muro se alza en un campo. Las montañas cubiertas de nieve se elevaban brillantes, sus vertientes recorridas por largas sombras azules; serpenteantes hileras de abetos oscuros y los picos de los Alpes de Kitzbühl y el Tirol oriental se superponían en el cielo sobre una trama profunda de valles umbríos. Un poste indicador señalaba el sur y un valle en cuyo extremo se encontraba Bad Reichenhall. Por encima, en un resalto, estaba encaramado Berchtesgaden, solo conocido todavía por la abadía, el castillo y la panorámica de las anchas tierras bajas de Baviera.
Pero me encaminé al este y llegué a orillas del Salzach cuando anochecía. Un poste rojo, blanco y negro cerraba el paso. De una pared, dentro del edificio de la aduana, colgaba una foto del Führer. Las mangas de uniforme estaban rodeadas por los últimos brazaletes con la cruz gamada, y al cabo de pocos minutos, al lado de una barrera con franjas rojas y blancas, un funcionario austríaco selló mi pasaporte: 24 de enero de 1934.
Era de noche cuando contemplaba las estatuas y paseaba bajo las columnatas barrocas de Salzburgo, en busca de un café. Las ventanas, cuando encontré uno, daban a un surtidor adornado con pétreos caballos en estampida de los que pendían carámbanos como estalactitas en una cueva.