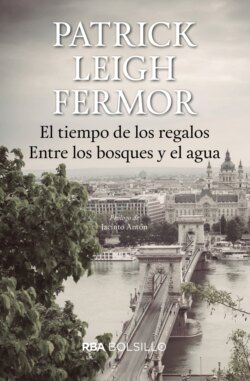Читать книгу El tiempo de los regalos. Entre los bosques y el agua - Patrick Leigh Fermor - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеLOS PAÍSES BAJOS
—¡Una tarde espléndida para partir! —exclamó uno de los amigos que habían acudido a despedirme, mientras miraba la lluvia y subía la ventanilla.
Los otros dos se mostraron de acuerdo. Refugiados en el arco de Shepherd Market que daba a Curzon Street, por fin habíamos encontrado un taxi. Por Half Moon Street todos los transeúntes llevaban alzado el cuello del abrigo. En Piccadilly, un millar de paraguas relucientes estaban ladeados sobre un millar de bombines. Las tiendas de Jermyn Street, distorsionadas por la lluvia torrencial, se habían convertido en una galería submarina, y los miembros de los clubes de Pall Mall, pensando en el té chino y las tostadas con anchoas, subían a toda prisa los escalones de sus clubes. El viento incidía lateralmente en los surtidores de Trafalgar Square, que se agitaban como cabelleras desgreñadas, y nuestro taxi, tras sufrir un retraso en Charing Cross a causa de una multitud de viajeros que iban precipitadamente de un lado a otro bajo el aguacero, llegó por fin al Strand y avanzó despacio entre el tráfico. Pasamos chapoteando por Ludgate Hill y la cúpula de San Pablo se hundió más en sus hombros apoyados por columnas. Los neumáticos giraron, alejándose de la catedral que se ahogaba, y al cabo de un minuto la silueta del Monumento se reveló a través de la cortina de lluvia. Parecía haber perdido la perpendicularidad, licuado de una manera tan convincente que la calle ladeada podría haber estado a cuarenta brazas de profundidad. El taxista, mientras giraba, alzando un abanico de agua lateral, para enfilar Upper Thames Street, volvió la cabeza y comentó: «Un tiempo estupendo para los patitos».
Percibí por un instante olor a pescado. Las campanas de Saint Magnus the Martyr y Saint Dunstans-in-the-East daban la hora, ordenando que nos apresurásemos. Entonces se alzaron cortinas de agua desde las ruedas delanteras, mientras el taxi vadeaba entre The Mint y la Torre de Londres. Las oscuras construcciones almenadas, las torrecillas y las copas de los árboles formaban una masa débilmente iluminada a un lado, y delante se alzaban los pináculos y las parábolas metálicas del puente de la Torre. Nos detuvimos en el puente poco antes de llegar a la primera barbacana, y el taxista indicó el tramo de escalones de piedra que llevaban al muelle de Irongate. Bajamos en seguida, y más allá de los adoquines y los noráis, con la húmeda bandera tricolor holandesa que ondeaba en la popa y emitiendo un irregular abanico de humo que se extendía sobre el río, el Stadthouder Willem cabeceaba al ancla. En el extremo de varias brazas de cadena, la marea remolineante había alzado la embarcación hasta dejarla casi al nivel de las losas: reluciente bajo la lluvia mientras soltaba todo el vapor lista para zarpar, flotaba rodeada de gaviotas chillonas. La prisa y el mal tiempo abreviaron la despedida y los abrazos, y me apresuré por la plancha de portalón, aferrando la mochila y el bastón, mientras los demás volvían raudos a los escalones, cuatro perneras de pantalón empapadas y dos tacones altos que saltaban por encima de los charcos, y los subían hacia el taxi que aguardaba. Al cabo de medio minuto estaban allá arriba, en la barandilla del puente, estirando el cuello y agitando los brazos desde las cuatrifolias de hierro forjado. Para protegerse el cabello de la lluvia, la portadora de los tacones altos llevaba en la cabeza una capucha impermeable que le daba el aspecto de un carbonero. Yo les respondía agitando el brazo con frenesí, mientras soltaban las estachas y embarcaban la plancha de portalón. Entonces se marcharon. La cadena del ancla matraqueó a través de las portas y, con un gemido de la sirena, el barco avanzó por la corriente. Mientras me refugiaba en el pequeño salón, sintiéndome de improviso abandonado, pero solo por un momento, ¡qué extraño me parecía partir desde el corazón de Londres! Nada de riscos que se proyectan en el aire, ningún roce de guijos arnoldianos. Podría dirigirme a Richmond, o a cenar gambas y boquerones en Gravesend, en vez de ir a Bizancio. El camarero comentó que solo los barcos holandeses de mayor calado atracaban en Harwich, mientras que las naves más pequeñas, como el Stadthouder siempre anclaban en las inmediaciones: barcos del Zuider Zee habían descargado anguilas entre el puente de Londres y la Torre desde el reinado de la reina Isabel.
Tras diluviar implacablemente durante varias horas, cuando cesó la lluvia fue como si se hubiera producido un milagro. Por encima de las nubes de humo tuve un atisbo, que se desvaneció en seguida, de palomas inquietas, algunas cúpulas, numerosos chapiteles y unos cuantos campanarios al estilo de Palladio, de color blanco hueso y que, azotados por la lluvia, se recortaban contra el cielo broncíneo, plateado y cobrizo deslucido. Los durmientes elevados enmarcaban la forma cada vez más oscura del puente de Londres; más arriba, los espectros de Southwark y Blackfriars cruzaban las caudalosas aguas del río. Entretanto, el St. Katharine Dock se deslizaba entre bastidores y río arriba, y a continuación Execution Dock, las antiguas escaleras de Wapping y la perspectiva de Whitby, y para cuando tuvimos esos hitos a popa, el sol se ponía con rapidez y las fisuras entre los bancos de nubes en el oeste pasaban del carmesí oscuro al violeta.
En los abismos salvados por pasarelas entre los almacenes también se iba concentrando la noche, y las hileras de aberturas de carga bostezaban como cavernas. De las paredes sobresalían elevadores sobre goznes, de los que pendían cadenas y cables lastrados con plomo, y las gigantescas letras blancas que formaban los nombres de los fieles de muelle, tiznadas por el hollín de un siglo, eran menos descifrables a cada segundo que pasaba. Olía a barro, algas, légamo, sal, humo, escoria y desechos indeterminados, mientras que las gabarras semihundidas y las palizadas anegadas emitían un olor general a madera putrefacta. ¿Notaba una vaharada de especias? Era demasiado tarde para corroborarlo, pues el barco se apartaba de la orilla, adquiría velocidad y los detalles, aparte de la creciente anchura del río y el revoloteo de las gaviotas, se difuminaban cada vez más. Rotherhithe, Millwall, Limehouse Reach, los muelles de la West India, Deptford y la isla de los Perros iban quedando atrás, reducidos a masas oscuras. Chimeneas y grúas se sucedían en las orillas, pero el número de campanarios disminuía. Una guirnalda de luces parpadeaba en una colina. Era Greenwich. El observatorio estaba suspendido en la oscuridad, y el Stadthouder avanzaba vibrando inaudiblemente y cruzaba el meridiano cero.
Las luces de la orilla reflejadas depositaban espirales y zigzags en el agua, desbaratados de vez en cuando por las siluetas de los portillos iluminados de los barcos que pasaban, las formas fúnebres de las gabarras que se distinguían por sus luces a babor y estribor y las lanchas de la policía fluvial que cortaban las olas con la resolución y la celeridad de lucios. Cedimos el paso a un buque de línea que se alzó del agua como un festivo bloque de pisos. Mientras se deslizaba por nuestro lado, el camarero dijo que procedía de Hong Kong, mientras las distintas notas de las sirenas mugían río arriba y abajo como si los mastodontes todavía merodeasen por las marismas del Támesis.
Sonó un gong y el camarero me condujo al salón. Yo era el único pasajero.
—Tenemos muy pocos en diciembre —me dijo—. Ahora hay mucha tranquilidad.
Cuando el hombre se marchó, saqué de la mochila un diario nuevo y muy bien encuadernado, lo abrí sobre el tapete verde, bajo una lámpara de pantalla rosada, y efectué la primera anotación mientras las vinagreras y la botella de vino tintineaban sin cesar en sus salvillas. Entonces salí a cubierta. Las luces de cada manga habían disminuido, pero solo se distinguía la iluminación tenue de otros barcos y las poblaciones del estuario que la distancia había reducido a leves constelaciones. Había varias boyas luminosas diseminadas y el haz escudriñador de un faro. Londres, precintada ahora más allá de una veintena de meandros, se había desvanecido y una tenue y difusa luminosidad era la única indicación de su paradero.
Me pregunté cuándo regresaría. Estaba demasiado excitado para poder conciliar el sueño, y me parecía que aquella noche tenía una importancia capital. (Y en muchos aspectos, así resultó ser. Finalizaba el 9 de diciembre de 1933, y no regresé hasta enero de 1937, al cabo de toda una vida, me pareció entonces. Me sentía como Ulises, plein d’usage et de raison, y, para bien o para mal, totalmente cambiado por mis viajes.)
Pero debí de adormilarme, a pesar de esas emociones, pues cuando desperté no se vislumbraba nada más que nuestro propio reflejo en el oleaje. El reino se había deslizado al oeste, sumiéndose en la oscuridad. Un fuerte viento sacudía el aparejo y el continente europeo se encontraba a menos de la mitad de la noche.
Aún faltaba un par de horas hasta el amanecer cuando anclamos en la costa de Holanda. Todo estaba cubierto de nieve y los copos volaban lateralmente a través de los conos luminosos de las lámparas, difuminando los círculos brillantes espaciados en el muelle sin transitar. No sabía que Rotterdam se encontraba a varios kilómetros tierra adentro. También en el tren era el único pasajero, y mi entrada solitaria, en plena noche y cuando la nieve amortiguaba todos los sonidos, me hacía experimentar la ilusión de que me estaba deslizando por Rotterdam y Europa a través de una puerta secreta.
Deambulé, exultante, por los callejones silenciosos. Los edificios de pisos voladizos casi se unían en la parte superior; entonces los aleros se separaban y los canales congelados discurrían a través de una serie de puentes jibosos. La nieve se amontonaba sobre los hombros de una estatua de Erasmo. Había grupos de árboles y mástiles dispersos, y la torre poligonal de un enorme y recargado campanario gótico se alzaba sobre los tejados en pendiente. Mientras lo contemplaba, dieron lentamente las cinco.
Los callejones desembocaban en el Boomjes, un largo muelle bordeado de árboles y cabrestantes, que a su vez cedía el paso a un ancho brazo del Maas y una infinidad de barcos cuyas siluetas se distinguían vagamente. Las gaviotas chillaban, volaban en círculos, se lanzaban en picado bajo la luz de las farolas, esparcían las pequeñas huellas de sus patas por los adoquines nevados y, al posarse en los aparejos de los barcos anclados, causaban leves explosiones de nieve. Los cafés y las tabernas de marineros, al otro lado del muelle, estaban todos cerrados con excepción de uno que mostraba una prometedora línea de luz. Se alzó una persiana y un hombre robusto, calzado con zuecos, abrió una puerta de vidrio, depositó un gato atigrado en la nieve, regresó al interior y se puso a encender una estufa. El gato volvió a entrar en seguida. Lo seguí, pedí por señas algo de comer y los huevos fritos y el café que me sirvieron fueron los mejores que he tomado en mi vida. Efectué una segunda y larga anotación en mi diario, tarea que me apasionaba cada vez más, y mientras el patrón abrillantaba las copas y tazas y las disponía en hileras relucientes, amaneció y vi que la nieve seguía cayendo contra el fondo de un cielo cada vez más claro. Me puse el abrigo, me colgué la mochila a la espalda, tomé el bastón y me encaminé a la puerta. El patrón me preguntó adónde iba, y cuando le dije que a Constantinopla enarcó las cejas y me hizo una seña para que esperase. Entonces puso sobre el mostrador dos vasitos y los llenó con el líquido transparente de una larga botella de loza. Brindamos, él vació su vaso de un trago y le imité. Con sus deseos de buena suerte resonando en mis oídos, una hoguera de Bols en las entrañas y una mano dolorida por su apretón de despedida, me puse en marcha. Aquel era el comienzo formal del viaje.
No había ido muy lejos antes de que las puertas abiertas de la Groote Kirk, la catedral que tenía aquel enorme campanario, me invitaran a entrar. La primera y tenue luz de la mañana penetraba en la concavidad de sillería gris y muros encalados, cuyos arcos puntiagudos convergían a gran altura, y el suelo de la larga nave formaba un tablero de ajedrez de losas blancas y negras.
El ámbito del templo coincidía de una manera tan convincente con una veintena de cuadros flamencos semiolvidados, que al instante poblé el vacío con aquellos grupos del siglo XVII que deberían haber estado sentados o paseando por allí: burgueses de rubias barbas en punta, a cuyos pies permanecían desobedientes perros de aguas que se negaban a quedarse en el exterior, conversando seriamente con sus esposas e hijos, inmóviles como fichas de ajedrez, vestidos de velarte negro y con idénticas gorgueras en forma de panal bajo las enormes columnas con escudos de armas. Al cabo de pocos años, la hermosa ciudad sería bombardeada hasta dejarla reducida a fragmentos, y solo se salvaría aquella iglesia. De haberlo sabido, me habría quedado allí más tiempo.
Apenas había transcurrido una hora cuando mis briosas pisadas hacían crujir las gélidas rodadas de una carretera a lo largo de un dique, y las afueras de Rotterdam ya se habían desvanecido bajo la nieve. La carretera, elevada y bordeada de sauces, se extendía en una perfecta línea recta hasta donde alcanzaba la vista, pero no tan lejos como se podía ver con buen tiempo, pues los sauces que me escoltaban pronto se volvieron espectrales a ambos lados, hasta que terminaron por diluirse en la palidez circundante. De vez en cuando aparecía un ciclista con zuecos, gorra de visera y negras orejeras circulares para no congelarse los apéndices auditivos, y en ocasiones su cigarro dejaba en el aire una vaharada flotante de tabaco de Java o Sumatra, mucho después de que el fumador hubiera desaparecido. La mochila pendía equilibrada y cómoda a mi espalda, y el cuello subido del gabán de segunda mano, sujeto con una pieza que se podía desprender parcialmente y que acababa de descubrir, formaba un túnel acogedor. Con mis viejos pantalones de pana, sus trabillas flexibilizadas por el largo uso, las polainas grises y las pesadas botas con chapas de hierro en las suelas, mis piernas y pies estaban protegidos tras una armadura impenetrable con grebas, canilleras y calzado, sin la menor abertura por donde pudiera penetrar el gélido viento. Pronto la parte superior de mi cuerpo estuvo cubierta de nieve y empezaron a escocerme las orejas, pero estaba decidido a no rebajarme jamás hasta el punto de usar aquellas terribles orejeras.
Cuando dejó de nevar, la brillante luz de la mañana reveló una espléndida geometría plana de canales, pólderes y sauces. Las aspas de innumerables molinos giraban impulsadas por un viento que también movía las nubes... y no solo las nubes y los molinos, pues pronto los patinadores en los canales, ocultos hasta entonces por la nevada, se diseminaron de súbito mientras un prodigio transportado por el viento acortaba velozmente la distancia y pasaba entre ellos como un dragón alado. Era un «yate del hielo», una balsa sobre cuatro ruedas con neumáticos de caucho y una tensa vela triangular, y estaba tripulada por tres muchachos temerarios. El artilugio viajaba literalmente a la velocidad del viento, mientras uno de ellos halaba la vela y otro pilotaba con una barra. El tercero apoyaba todo su peso en un freno parecido a una mandíbula de tiburón que despedía rociadas de fragmentos. Pasó zumbando, entre gritos desaforados, mordiendo el hielo y con un sonido como el de un centenar de camisas de algodón rasgadas, que se multiplicó por diez cuando la balsa giró en brusco ángulo recto para tomar un canal secundario. Al cabo de un minuto era una mota lejana y el paisaje silencioso, con sus patinadores brueghelianos que giraban lentamente en los canales y los pólderes, pareció más domesticado tras su paso. Una capa destellante de nieve cubría el paisaje y la tonalidad gris pizarra del hielo solo era visible allí donde los arabescos circulares de los patinadores la dejaban al descubierto. Las líneas de sauces, a lo largo de los blancos paralelogramos, se empequeñecían a lo lejos, insustanciales como emanaciones de vapor. La brisa que impelía a las nubes apresuradas no topaba con ningún obstáculo en una extensión de mil seiscientos kilómetros, y el viajero que recorriera a pie el lomo porcino de un dique, por encima de las sombras de las nubes y la campiña lisa, experimentaría una intensa sensación de espacio ilimitado.
Mi estado de ánimo, que ya era bueno, no hacía más que mejorar a medida que caminaba. Apenas podía creer que estaba allí de veras, solo y en marcha, adentrándome en Europa, rodeado por el vacío y el cambio, con un millar de maravillas esperándome. Tal vez por ello mis acciones durante los días siguientes emergen del resplandor general de una manera inconexa y azarosa. Hice un alto junto a un poste indicador para comer un trozo de pan con una cuña de queso amarillo que un tendero de pueblo había cortado de una bala de cañón roja. Un travesaño del poste indicador señalaba Ámsterdam y Utrecht, el otro Dordrecht, Breda y Amberes, y obedecí a este último. La carretera se extendía paralela a un río de corriente demasiado rápida para que se formara hielo, en cuyas orillas crecía una tupida vegetación de zarzas, avellanos y juncos. Desde un puente contemplé una ristra de gabarras que se deslizaban río abajo, siguiendo a un remolcador estertoroso que se dirigía a Rotterdam, y poco después vi una isla delgada como una lanzadera de telar que dividía la corriente en medio del río. Parecía un soto flotante festoneado de carrizos. De la maraña que formaban las ramas emergía románticamente un pequeño castillo con tejado de ripia, de vertientes muy pronunciadas, y torrecillas rematadas en conos. Había campanarios de altura asombrosa diseminados al azar por el paisaje. Eran visibles durante largo trecho y, al anochecer, elegí uno de ellos como hito y objetivo.
Había oscurecido cuando me hallé lo bastante cerca para ver la torre, y la ciudad de Dordrecht, agrupada a su alrededor, estaba en la otra orilla de un ancho río. No había visto el puente, pero un transbordador me dejó en la ribera opuesta poco después de que oscureciera. Bajo las cornejas del campanario se extendía una bulliciosa ciudad antigua, cuyos edificios eran de ladrillo desgastado, coronados por aguilones, ménsulas y tejas cargadas de nieve, y si los canales la fragmentaban, los puentes volvían a unirla. Una multitud de gabarras ancladas y cargadas de maderos constituían una endeble extensión de los muelles y se balanceaban de un extremo a otro cuando las agitaban las olas formadas por las rodas de los barcos que pasaban. Tras cenar en un bar del puerto, me quedé dormido entre las jarras de cerveza, y al despertarme no sabía dónde estaba. ¿Quiénes eran aquellos gabarreros con jersey, botas de agua y gorra de visera? Jugaban a las cartas, a un juego parecido al whist, envueltos por el humo de sus cigarros baratos. Las cartas, bastante deterioradas, estaban adornadas con copas, espadas y palos; las reinas lucían coronas con púas y los reyes e infantes de la sota vestían prendas acuchilladas y usaban plumas de avestruz, como Francisco I y el emperador Maximiliano. Debí de haber cerrado de nuevo los ojos, pues al final alguien me despertó, me llevó arriba como si fuese un sonámbulo y me hizo entrar en un dormitorio de techo bajo e inclinado, con un edredón que parecía un merengue gigantesco y que no tardó en cubrirme. Antes de apagar la vela me fijé en una oleografía de la reina Guillermina en la cabecera de la cama y un grabado del sínodo de Dort en el pie.
El golpeteo de los zuecos en los adoquines, un sonido desconcertante hasta que miré por la ventana, me despertó a la mañana siguiente. La amable patrona del local aceptó el pago de la cena, pero no el de la habitación. Al ver que estaba fatigado, habían tenido la amabilidad de cobijarme. Ese fue el primer ejemplo maravilloso de una amabilidad y hospitalidad que se repetirían una y otra vez en mis viajes.
Aparte del paisaje nevado, las nubes y las aguas bordeadas de árboles del Merwede, de los días que siguieron recuerdo poco más que los nombres de las ciudades en las que dormí. Debí de salir tarde de Dordrecht: Sliedrecht, mi próxima parada, solo está a unos pocos kilómetros, y Gorinchen, la siguiente, no se encuentra mucho más lejos. Conservo en la memoria algunos muros antiguos, calles adoquinadas, una barbacana y gabarras amarradas a lo largo del río, pero lo que recuerdo con más nitidez es el calabozo del pueblo. Alguien me había dicho que, en Holanda, los viajeros humildes podían pasar la noche en las comisarías de policía, y era cierto. Sin decir palabra, un guardia me hizo entrar en una celda y dormí allí, tapado hasta las orejas con la manta, sobre una tabla de madera fijada en la pared con unos goznes y asegurada por medio de dos cadenas bajo un bosque de vulgares dibujos e inscripciones. Incluso me dieron un tazón de café con leche y una rebanada de pan antes de partir. Menos mal que puse «estudiante» en mi pasaporte: era un amuleto y un «Ábrete, Sésamo». De acuerdo con la tradición europea, esa palabra evocaba a un personaje juvenil, necesitado y serio, espoleado a lo largo de las carreteras de Óccidente por la sed de aprendizaje, y así, a pesar de su ánimo exaltado y la tendencia a entonar canciones de borrachos en latín macarrónico, un firme candidato a recibir auxilio.
Durante esos primeros tres días nunca estuve lejos de un camino de sirga, pero tan numerosas y confusas eran las vías acuáticas que, sin darme cuenta, cambié tres veces de río: el Noorwede fue el primero de ellos, siguió el Merwede y luego el Waal, y en Gorinchen a este último se le unió el Maas. Por la mañana vi el ancho Maas que serpenteaba en la llanura hacia esa cita. Había nacido en Francia, con el nombre más conocido de Mosa, y recorrido la totalidad de Bélgica. Ocupaba el segundo lugar después del imponente Waal, de cuyas riberas no me aparté durante el resto de mi viaje por Holanda. El Waal es un río enorme, lo cual no tiene nada de extraño, pues se trata ni más ni menos que del Rin. En Holanda, el Rijn, el río de la población donde nació Rembrandt, es una rama menor septentrional del río principal, y se subdivide una y otra vez, se pierde en el delta y finalmente desemboca en el mar del Norte a través de un canal de drenaje, mientras que el Waal, alimentado con las nieves alpinas, las aguas del lago Constanza, la Selva Negra y la aportación de mil arroyos renanos, avanza hacia el mar con una magnificencia regia y usurpada. Entretanto, entre esa maraña de ríos, cuyas deserciones y reuniones encerraban islas tan grandes como condados ingleses, se mantenía firme el despotismo geométrico del canal, el pólder y el molino de viento. Aquellas aspas giratorias servían para el drenaje, no para moler grano.
Todo el territorio holandés que había recorrido hasta entonces se encontraba por debajo del nivel del mar, y sin esa disciplina, que restablecía continuamente el equilibrio entre el elemento sólido y el líquido, la región entera habría sido mar turbulento o un desierto salobre, inundado y pantanoso. Cuando uno miraba abajo desde un dique, la infinidad de pólderes y canales y los meandros de los numerosos ríos eran patentes. Desde un lugar más bajo, solo las aguas más cercanas eran discernibles. Pero al nivel del suelo todas desaparecían. Estaba sentado en una piedra de molino, fumando, junto a un granero cerca de la antigua población de Zaltbommel, cuando me alertó el gemido de una sirena. En el campo, a cuatrocientos metros de distancia, entre una iglesia y unos árboles, flotando serena pero invisiblemente en el Maas oculto, un gran barco blanco lleno de gallardetes parecía avanzar, mugiendo, por los prados, bajo una nube de gaviotas.
El Maas avanzaba y retrocedía a lo largo de la jornada, y al anochecer se desvaneció en dirección al sur. Cuando lo perdí de vista, su ancho cauce ascendió por los invisibles declives de Brabante y Limburg, hacia la lejana región carolingia más allá de las Ardenas.
Oscureció mientras caminaba por un sendero interminable al lado del Waal. Estaba bordeado de árboles esqueléticos. La superficie sólida de los charcos helados crujía bajo los clavos de mis botas, y, más allá del ramaje, la Osa Mayor y un séquito de constelaciones invernales brillaban en el cielo claro y frío. Por fin las luces lejanas de Tiel, encaramada en la primera colina que veía en Holanda, se encendieron en la otra orilla. Un puente oportuno me llevó allá, y poco después de las diez llegué a la plaza del mercado, como un sonámbulo, muerto de fatiga, después de haber atravesado una amplia extensión del país. No recuerdo bajo qué edredón montañoso o en qué celda húmeda dormí aquella noche.
En el terreno se produjo un cambio. Al día siguiente, por primera vez, el suelo estaba por encima del nivel del mar y a cada paso el equilibrio de los elementos se inclinaba con más decisión en favor de la tierra seca. Un paisaje suave y ondulante, de prados fácilmente inundables, tierra de labor y brezales, con trechos nevados aquí y allá, se extendía hacia el norte a través de la provincia de Guelderland y al sur por Brabante. Las cruces de piedra a los lados de los caminos y el parpadeo de las lamparillas ante los sagrarios en las iglesias me indicaban que había cruzado una línea de nivel no solo cartográfica, sino también religiosa. Había granjas rodeadas de olmos, castaños y abedules, así como avenidas semejantes a las que pintara Meindert Hobbema, flanqueadas por árboles desnudos en invierno, que terminaban en los portales de casas de aspecto solariego y, por lo menos en ello confiaba, eran las moradas de una apacible aristocracia. Tenían gabletes en semicírculo y, en los ángulos rectos que formaban los muros, la superficie de ladrillo desgastado por la intemperie estaba bordeada de piedra blanca. En los tejados había palomares y la brisa hacía girar las veletas doradas. Al anochecer, cuando se iluminaban las ventanas de cristales emplomados, exploraba los interiores con la imaginación. Las baldosas negras y blancas se teñían de un adecuado claroscuro; había mesas macizas de patas bulbosas cubiertas con tapetes de Turquía; espejos convexos distorsionaban los reflejos; desvaídos mapas murales colgaban de las paredes; globos, clavicordios y laúdes taraceados estaban diseminados con elegancia por la sala, y hacendados de Guelderland, con patillas canosas, o sus esposas con prietos gorros y gorgueras rizadas, alzaban vasos de vino delgados como agujas para juzgar el color a la luz de los candelabros de brazos y globulares fijados por medio de cadenas a las vigas y los techos artesonados.
Unos interiores imaginarios... ¡No era de extrañar que tomaran forma como pinturas! Desde aquellas primeras horas en Rotterdam, una Holanda tridimensional había surgido constantemente a mi alrededor, expandiéndose a lo lejos en armonía con otra Holanda que ya existía con todos sus detalles, pues si hay un paisaje extranjero con el que los ingleses estén familiarizados por medio de representaciones pictóricas es este. Cuando ven el original, un centenar de mañanas y tardes pasadas en museos y galerías de arte y casas de campo han causado su efecto. Estas confrontaciones y escenas de reconocimiento aportaban al viaje emociones y placer. La misma naturaleza del paisaje, el color, la luz, el cielo, la carencia de obstáculos, la extensión y los detalles de las ciudades y los pueblos se unen para producir un hechizo que tiene un impacto de lo más beneficioso sobre el ánimo. Exorcizan la melancolía y ahuyentan el caos, a los que sustituye el bienestar y un brioso optimismo. En mi caso, la relación entre el paisaje familiar y la realidad me llevó a una serie de reflexiones.
En Inglaterra hay otra clase de paisaje, el italiano, casi tan bien conocido como el holandés, y por la misma razón: las visitas a las galerías de arte. ¡Cuán familiares nos resultan esas plazas y arcadas! Las torres y las cúpulas acanaladas ceden el paso a los puentes en los meandros de un río, y los ríos serpentean por la tierra de color pardo oscuro, entre colinas coronadas por castillos y ciudades amuralladas. Hay chozas de pastores y cavernas, siguen los bosques, como un cobertor de lana, y el panorama se diluye en las montañas onduladas, unas veces apenas visibles y otras relucientes bajo unos cielos sin más nubes que una guirnalda decorativa de vapor blanco. Pero todo esto no es más que el telón de fondo de unos ángeles portadores de lirios que descienden aleteando a la tierra o tocan violines y laúdes en la escena de la Natividad. Ante ese telón de fondo tienen lugar martirios, ocurren milagros, se celebran matrimonios místicos, hay escenas de tortura, crucifixiones, funerales y resurrecciones; serpentean las procesiones, ejércitos rivales se traban en un punto muerto de lanzas listadas, un asceta de barba gris se golpea el pecho con una piedra o escribe en un atril mientras un león dormita a sus pies; un mozalbete santo es acribillado con dardos de ballesta y prelados enguantados caen al suelo con los ojos hacia arriba y espadas empotradas en sus tonsuras.
Ahora bien, todas estas imágenes tienen un impacto monopolizador en quien las contempla. Durante más de cinco siglos, en millares de marcos, han robado la escena, y cuando faltan las extrañas acciones, el reconocimiento es mucho más lento que en los Países Bajos, donde la precedencia está invertida. En Holanda el paisaje es el protagonista, y los simples acontecimientos humanos (incluso uno tan extraordinario como la caída en picado de Ícaro hacia el mar porque se ha fundido la cera de sus alas artificiales) son detalles secundarios: al lado del campo arado, los árboles, la embarcación de vela y el campesino de Brueghel, el aeronauta caído es insignificante. Tan convincente es la identidad de pintura y realidad que mientras caminaba iba reviviendo las innumerables tardes que había pasado haraganeando en los museos. Cada paso las confirmaba, cada escena evocaba su eco. Los mástiles, muelles y aguilones de un puerto fluvial, el patio trasero con una escoba de retama apoyada en una pared de ladrillo, los suelos de las iglesias en forma de tablero de damas: todo estaba allí, la gama entera de los temas holandeses, y finalizaban en las tabernas donde había esperado encontrar rústicos de juerga, y los encontraba. Y en cada caso, como por arte de magia, recordaba simultáneamente el nombre del pintor. Los sauces, los tejados de los campanarios, las vacas que pacían tímidamente en los prados, en primer plano... no había necesidad de preguntar de quiénes eran los caballetes que estaban esperando mientras el ganado rumiaba.
Estas vagas reflexiones me llevaron, debía de ser en algún lugar entre Tiel y Nimega, al pie de uno de aquellos campanarios de altura vertiginosa que eran tan diáfanos en la distancia y tan macizos vistos de cerca. Entré, subí en un minuto media docena de escalerillas y miré a través de las lumbreras con telarañas. Todo el reino se extendía bajo mi mirada. Los dos grandes ríos discurrían remolones por su superficie, salpicados de embarcaciones y procesiones de gabarras, y con los afluentes que acudían a su encuentro. Allí estaban los pólderes y los diques, los largos canales bordeados de árboles, los brezales, las tierras de labor y los pastos con reses inmóviles y expectantes, molinos de viento, granjas y campanarios, árboles desnudos donde anidaban las cornejas, los graznidos de cuyas manchitas revoloteantes llegaban tenuemente a mis oídos, y uno o dos castillos, medio ocultos entre la espesura de los árboles. Allí la nieve se había fundido, o había sido más ligera. Azul, verde, peltre, bermejo y plata eran los colores del enorme panorama de césped, agua y cielo. Hacia el este había una hilera de colinas bajas, y por doquier el brillo del agua invasora e incluso un leve destello a lo lejos, al norte, del Zuider Zee. Envuelta en una luz extraña, la tierra apacible y armoniosa se deslizaba hacia el infinito bajo las nubes apresuradas.
Cuando me disponía a salir, en la cámara inferior se había reunido un octeto de campaneros con zuecos, los cuales se escupían en las palmas antes de agarrar las cuerdas, y el estrepitoso repique de las campanas, amortiguado por la distancia hasta reducirse a un tenue y melancólico sonido, me acompañó a lo largo de los kilómetros siguientes, mientras anochecía y el frío se iba intensificando.
Había oscurecido mucho antes de que llegara a los muelles de Nimega. Entonces, por primera vez en varios días, me encontré con una elevación del terreno. Los barcos se apretujaban a lo largo del muelle, y desde el mismo borde de este ascendían tramos de escaleras. Entre la luz de las farolas y la oscuridad, se cernían altas torres y fachadas en zigzag. Las farolas del muelle formaban una ristra que se perdía a lo lejos, junto a la corriente oscura del Waal, y río arriba un gran puente de hierro se extendía hacia el norte y se prolongaba varios kilómetros más allá del río. Cené y, tras escribir en el diario, recorrí el barrio de los muelles en busca de un alojamiento de marineros que fuera barato, y acabé en una habitación encima de una herrería.
Sabía que aquella era mi última noche en Holanda, y estaba asombrado de la rapidez con que había cruzado el país. Era como si tuviera alas en los talones. También me había asombrado la belleza impresionante y la variedad de aquellas tierras, la luz sorprendente, la manera en que su encanto se ganaba todas tus simpatías y te procuraba una sensación de bienestar. ¡No era de extrañar que hubieran producido tantos pintores! ¿Y los mismos holandeses? Aunque tanto ellos como yo nos cohibíamos al hablar, el contacto no fue tan fácil como sin duda dan a entender estas páginas. Cuando se viaja a pie, a diferencia de cuando se utilizan otras formas de transporte, es imposible no tener contacto con la gente; y nuestros intercambios fueron suficientes, durante el breve viaje, para dejar un poso de agrado y admiración que se ha mantenido desde entonces.
Me dormí tan rápida, profundamente y sin sueños que a las seis de la mañana siguiente, cuando me desperté, me pareció como si la noche solo hubiera durado unos pocos minutos. Los martillazos del herrero, bajo las tablas del suelo, era lo que me había despertado. Permanecí tendido, como en un trance, escuchando la alternancia de breves silencios y resonantes sonidos metálicos cuando el martillo golpeaba la herradura sobre el yunque, y al cesar el golpeteo rítmico, oí el jadeo del fuelle, el siseo del vapor y el movimiento inquieto de los cascos. Pronto percibí el olor a cuerno quemado que se filtraba por las grietas del suelo, al que siguieron nuevos golpes y, por último, el rechinar de una lima. Mi anfitrión estaba herrando un voluminoso y rubio caballo de tiro, cuyas crines y cola parecían de lino enmarañado. Cuando entré en la herrería, me saludó agitando una mano y musitó buenos días a través de los clavos de herradura que le sobresalían de la boca.
Estaba nevando. Por encima del puente, un poste indicador señalaba Arnhem, pero me mantuve en la orilla meridional y seguí la dirección de la frontera alemana. Al cabo de un rato la carretera se desvió del río y, unos kilómetros más adelante, vi dos figuras a lo lejos: aparte de la frontera, fueron las últimas personas que vi en Holanda. Resultaron ser dos monjas de San Vicente de Paúl que esperaban un autobús rural. Calzaban zuecos, unos chales de lana negros les cubrían los hombros y el viento hacía ondear sus hábitos de tela azul con numerosos frunces, sujetos por el centro. Sostenían rosarios de boj, y llevaban al cinto crucifijos como si fuesen dagas, pero sus dos paraguas no les servían de nada y la nieve ladeada les invadía las tocas y se amontonaba en las anchas alas triangulares.
Los funcionarios de la frontera alemana me devolvieron el pasaporte, debidamente estampado, y pronto crucé los últimos metros de la tierra de nadie, viendo cada vez más cerca, a través de la nieve, el puesto fronterizo alemán. La barrera que cerraba la carretera estaba pintada de negro, blanco y rojo, y pronto distinguí la bandera escarlata con el disco blanco y la negra cruz gamada. Esa bandera ondeaba en toda Alemania desde hacía diez meses. Más allá de ella se alzaban los árboles cargados de nieve y los primeros campos nevados de Westfalia.