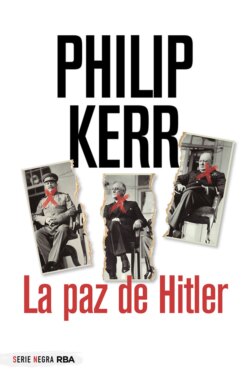Читать книгу La paz de Hitler - Philip Kerr - Страница 10
4 MIÉRCOLES, 6 DE OCTUBRE DE 1943 BERLÍN
ОглавлениеEl Amt VI (Departamento VI) del SD tenía su sede en la zona sudoeste de la ciudad, en un moderno edificio curvilíneo de cuatro plantas. Construido en 1930, había sido un asilo de ancianos judíos hasta octubre de 1941, cuando a todos los residentes los trasladaron directamente al gueto de Lodz. Rodeado de huertos y manzanas de apartamentos, solo el asta de bandera encima del tejado y el par de coches oficiales aparcados delante de la puerta principal ofrecían algún indicio de que el 22 de Berkaerstrasse era el cuartel general de la sección de inteligencia exterior de la Oficina de Seguridad del Reich.
A Schellenberg le gustaba estar bien lejos de sus superiores en Wilhelmstrasse y en Unter den Linden. Berkaerstrasse, en Wilmersdorf, en el linde del bosque de Grunewald, estaba a unos buenos veinte minutos en coche del despacho de Kaltenbrunner, y eso suponía que por lo general lo dejaban en paz para hacer lo que quisiera. Pero estar a solas de ese modo también conllevaba un peculiar inconveniente, en la medida en que Schellenberg se veía obligado a vivir y trabajar entre un grupo de hombres a varios de cuyos miembros consideraba, al menos en privado, psicópatas peligrosos, y siempre era cauteloso a la hora de imponer disciplina a sus oficiales subordinados. De hecho, había empezado a considerar a sus colegas del mismo modo que un vigilante del pabellón de reptiles del zoo de Berlín contemplaría un foso lleno de caimanes y víboras. Hombres que habían matado con tanto afán y en cifras tan elevadas que más valía no buscarles las cosquillas.
Hombres como Martin Sandberger, el segundo al mando de Schellenberg, que había regresado hacía poco a Berlín después de capitanear un batallón de comandos de acción especial en Estonia, donde, se rumoreaba, su unidad había asesinado a más de sesenta y cinco mil judíos. O Karl Tschierschky, al mando del Grupo C del Amt VI, que se encargaba de Turquía, Irán y Afganistán y había sido trasladado con carácter temporal al departamento de Schellenberg con unos antecedentes igualmente sanguinarios en Riga. Luego estaba el capitán Horst Janssen, que había encabezado un Sonderkommando en Kiev y ejecutado a treinta y tres mil judíos. La verdad lisa y llana era que el departamento de Schellenberg, más o menos como cualquier otro departamento del SD, estaba plagado de asesinos, algunos de ellos tan dispuestos a asesinar a un alemán como lo habían estado a matar judíos. Por ejemplo, a Albert Rapp, otro veterano de los grupos de acción especial y antecesor de Tschierschky en la delegación turca, lo había asesinado un conductor que se dio a la fuga. Se daba por sentado que el capitán Reichert, otro oficial del Amt VI, iba al volante. Reichert se había enterado de que su esposa mantenía una relación con el ahora difunto Albert Rapp: el capitán Reichert, con su carita de niño, no tenía aspecto de asesino, pero también es cierto que muy pocos de ellos lo tenían.
El propio Schellenberg solo se había librado de cumplir servicio en los feroces batallones de Heydrich gracias a su nombramiento precoz como jefe del Departamento de Contraespionaje/Interior del SD en septiembre de 1939. ¿Habría sido capaz de asesinar a tantos inocentes con semejante despreocupación? Era una pregunta que Schellenberg rara vez se planteaba, por el sencillo motivo de que no tenía respuesta. Schellenberg era de la opinión de que un hombre en realidad no sabía de qué infamia era capaz hasta que, de hecho, se veía en la obligación de cometerla.
A diferencia de la mayoría de sus colegas, Schellenberg casi nunca había disparado un arma movido por la ira; pero la preocupación por su propia seguridad, rodeado como estaba de tantos asesinos probados, le aconsejaba llevar una Mauser en una funda sobaquera, una C96 en el maletín y un subfusil Schmwisser MP40 bajo el asiento del conductor del coche, así como tener dos MP40 en su escritorio de caoba, uno en cada cajón. Sin embargo, sus precauciones no terminaban ahí. Debajo de la piedra azul de su sello de oro guardaba una cápsula de cianuro, y las ventanas de su despacho en el piso superior estaban protegidas por un cable de carga eléctrica que dispararía una alarma en el caso de que las forzasen desde el exterior.
Mientras esperaba sentado a su mesa a que llegaran sus subordinados para la reunión, Schellenberg se volvió hacia una mesita de ruedas cercana y pulsó el botón que activaba los micrófonos secretos de la estancia. Luego pulsó el botón que encendía la luz verde de delante de la puerta para indicar que se podía entrar. Cuando estuvieron todos reunidos y la luz cambió al rojo, esbozó los fundamentos de la Operación Salto Largo y luego invitó a que hicieran comentarios.
El coronel Martin Sandberger fue el primero en tomar la palabra. Tenía la manera de hablar de un abogado —mesurada y un tanto pedante—, lo que no era de extrañar, teniendo en cuenta sus antecedentes como magistrado auxiliar en la Administración Interior de Württemberg. No dejaba de sorprender a Schellenberg cuántos abogados formaban parte del brazo ejecutor del genocidio. El hecho de que un hombre pudiera estar enseñando la filosofía del derecho una semana y ejecutando judíos en Estonia la siguiente era, a su entender, un auténtico indicio de la superficialidad de la civilización humana. Aun así, Sandberger, a sus treinta y dos años, con su mandíbula ancha, los labios carnosos, la frente amplia y el ceño marcado, tenía más aspecto de matón que de letrado.
—Ayer —dijo Sandberger—, siguiendo instrucciones, fui a la Sección Especial de Friedenthal, donde me reuní con el Sturmbannführer de las SS Von Holten-Pflug.
Y, dicho eso, Sandberger señaló con un gesto de cabeza a un joven comandante Waffen-SS de aspecto aristocrático que se sentaba enfrente de él.
Schellenberg miró al comandante con algo parecido a regocijo: incluso sin saber sus apellidos, siempre identificaba a los aristócratas. Era el corte de su uniforme lo que los delataba. La mayoría de los oficiales vestían uniformes confeccionados por SS-Bekleidungswerke, una fábrica de ropa de un campo especial donde ponían a trabajar a sastres judíos; pero el uniforme de Von Holten-Pflug parecía hecho a medida, y Schellenberg supuso que era de Wilhelm Holters, de Tauentzienstrasse. La calidad era inconfundible. El propio Schellenberg compraba sus uniformes en Holters, igual que el Führer.
—El Sturmbannführer Von Holten-Pflug y yo llevamos a cabo una supervisión de material —continuó Sandberger— a fin de comprobar si estamos preparados para la Operación Salto Largo. Vimos que el Hauptsturmführer Skorzeny requisó algunas armas y municiones para el rescate de Mussolini. Aparte de eso, no obstante, más o menos todo sigue allí. Uniformes de invierno de las SS, uniformes de camuflaje para otoño y primavera de las SS...; los pertrechos habituales. Lo más importante de todo, los lotes especiales que reunimos como obsequios para los miembros de la tribu kashgai local también siguen allí. Los rifles K98 con incrustaciones de plata y las pistolas Walther chapadas en oro.
—No son pertrechos lo que nos falta —señaló Holten-Pflug—, sino hombres. Skorzeny nos ha dejado muy escasos de tropa. Por suerte, los hombres que continúan en la sección son de habla farsi. Yo mismo hablo un poco de guilakí, que es el idioma de las tribus persas del norte. Por supuesto, la mayoría de sus caudillos hablan un poco de alemán. Pero teniendo en cuenta que con toda probabilidad nos enfrentaremos a tropas rusas, yo recomendaría que recurramos al equipo de ucranianos, y establezcamos la base de la operación en Vinnytsia.
—¿Cuántos hombres cree que necesitarían? —preguntó Schellenberg.
—Entre ochenta y un centenar de ucranianos, y otros diez o quince oficiales y suboficiales alemanes, que yo mismo capitanearía.
—¿Y luego?
Von Holten-Pflug desplegó un mapa de Irán y lo extendió sobre la mesa delante de sí.
—Recomiendo que nos ciñamos al plan de la Operación Franz y despeguemos de Vinnytsia. Seis grupos de diez hombres con uniforme ruso que se lancen en paracaídas cerca de la ciudad santa de Qom y otros cuatro grupos cerca de Qazvín. Una vez allí, nos reuniremos con nuestros agentes en Irán y nos dirigiremos a las casas francas de Teherán. Entonces podremos reconocer las inmediaciones de las embajadas y comunicar por radio a Berlín las coordenadas precisas para los ataques aéreos. Después de los bombardeos, entrarán en acción las fuerzas terrestres y se ocuparán de cualquier posible superviviente. Luego nos dirigiremos a Turquía, en caso de que aún sea un país neutral.
Schellenberg sonrió. Von Holten-Pflug se las arreglaba para que la operación en su totalidad pareciera tan sencilla como un paseo por el Tiergarten.
—Cuénteme más sobre esos ucranianos —lo animó.
—Son voluntarios Zeppelin. Como es natural, tendré que ir a Vinnytsia para organizar las cosas. Me gustaría contar con un oficial de inteligencia local, un tipo llamado Oster.
—Sin relación con el otro Oster, espero —comentó Schellenberg.
Von Holten-Pflug se ajustó el monóculo al ojo y miró a Schellenberg sin entender.
—Había un Oster en la Abwehr —explicó Sandberger—. Hasta hace un par de meses. Un teniente coronel. Lo destituyeron y lo transfirieron a la Wehrmacht en el frente ruso.
—Este Oster es capitán de las Waffen-SS.
—Me alegro.
Von Holten-Pflug sonrió sin mucha convicción, y a Schellenberg no le cupo la menor duda de que el comandante no tenía ni idea de la intensa rivalidad que existía entre el Amt VI del SD y la Abwehr. De hecho, Schellenberg pensaba que «rivalidad» no era un término lo bastante tajante para describir sus relaciones con la inteligencia militar alemana y el hombre que la dirigía, el almirante Wilhelm Canaris. Pues la mayor ambición de Schellenberg era que el Amt VI absorbiera la Abwehr, en buena medida ineficaz. Aun así, por alguna razón que se le escapaba a Schellenberg, Himmler —y quizá también Hitler— vacilaba en otorgarle a Schellenberg lo que deseaba. A juicio de este, la fusión de ambos organismos daría lugar a evidentes economías de escala. Tal como estaba ahora la situación, al final se duplicaban recursos, y a veces también iniciativas operativas. Schellenberg entendía que Canaris quisiera aferrarse al poder. Él se habría sentido igual. Pero era del todo fútil que Canaris se resistiera a un cambio que todos —incluido Himmler— veían inevitable. Solo era cuestión de tiempo.
—El capitán Oster habla ucraniano y ruso —dijo Von Holten-Pflug—. Antes trabajaba para el Instituto Wansee. Y parece saber cómo vérselas con los Popovs.
—Creo que debemos andarnos con cuidado —advirtió Schellenberg—. Después del asunto Vlásov, el Führer ya no es tan partidario de utilizar los denominados «recursos militares infrahumanos».
Capturado por los alemanes en la primavera de 1942, Andréi Vlásov era un general soviético a quien habían «convencido» de que creara un ejército de prisioneros de guerra rusos que luchase a favor de Hitler. Schellenberg había trabajado duro para lograr la independencia del Movimiento de Liberación de Rusia, o RLM, de Vlásov; pero Hitler, furioso ante la mera idea de que un ejército eslavo combatiera a favor de Alemania, ordenó que internaran de nuevo a Vlásov en un campo de prisioneros y prohibió que se hiciera ninguna mención del plan.
—No he renunciado a Vlásov y su ejército —continuó Schellenberg—, pero, en Poznan, Himmler hizo hincapié en cómo lo condenaron al ostracismo, y sería imprudente no tenerlo en cuenta.
Los voluntarios Zeppelin no eran muy diferentes del RLM de Vlásov; también eran prisioneros rusos que luchaban a favor del ejército alemán, solo que se habían organizado como una guerrilla de unidades partisanas y se habían lanzado en paracaídas en el interior del territorio soviético.
—No creo que el Reichsführer viera con mejores ojos a un grupo de voluntarios Zeppelin que a una unidad del ejército de Vlásov. —Schellenberg se volvió hacia el capitán Jenssen—. No, más vale que intentemos que esta sea una operación de las SS de principio a fin. Horst, usted estuvo en Ucrania. ¿Cómo se llama la división ucraniana de las Waffen-SS que combate allí?
—La División Galicia. La Decimocuarta de Granaderos Waffen-SS.
—¿Quién es el oficial al mando?
—El general Walther Schimana. Creo que en estos mismos momentos se está llevando a cabo el reclutamiento de cuadros ucranianos.
—Eso me parecía a mí. Hable con ese general Schimana, a ver si nuestros Zeps pueden operar dentro de la División Galicia. Siempre y cuando podamos referirnos a nuestros hombres como Waffen-SS en vez de ucranianos, o Zeps, creo que tendremos contento a Himmler.
»Vuelva a Friedenthal —le dijo a Von Holten-Pflug— y lléveselo todo (hombres, pertrechos, dinero y toda la pesca) a Ucrania. Usted y los demás oficiales pueden alojarse en la residencia de Himmler en Zhitómir. Es una antigua academia de formación de oficiales, situada a unos ochenta kilómetros al norte del cuartel general la Guarida del Lobo de Hitler, en Vinnytsia, o sea, que estarán a cuerpo de rey. Yo mismo pediré la autorización de Himmler. Dudo que él vuelva a necesitarla. Y tenga cuidado. Dígales a sus hombres que se mantengan alejados de los pueblos rusos, y que dejen en paz a las mujeres. La última vez que estuve allí, los partisanos locales asesinaron al piloto de Himmler en las circunstancias más horribles por tratar de ligarse a las mujeres de allá. Si sus muchachos quieren divertirse, dígales que jueguen al tenis. Hay una pista bastante buena, creo recordar. En cuanto su grupo esté en condiciones de entrar en acción, quiero que vuelva aquí y me presente su informe. Vaya en el avión correo de la Wehrmacht a Varsovia, y luego en tren a Berlín. ¿Entendido?
Schellenberg dio por concluida la reunión y abandonó su despacho. Había aparcado el coche en Hohenzollerndamm en vez de hacerlo delante de la puerta principal, como tenía por costumbre, de acuerdo con el razonamiento de que el paseo le daría la oportunidad de comprobar si lo estaban siguiendo. Reconoció la mayoría de los coches aparcados delante de las oficinas del Amt VI, pero calle arriba, hacia la parada de taxis en la esquina de Teplitzer Strasse, vio estacionada una limusina Opel Type 6 negra sin ocupantes. Estaba encarada al norte, en la misma dirección que el Audi gris de Schellenberg. De no ser por la advertencia de Arthur Nebe, no le habría prestado la menor atención. En cuanto se montó en su vehículo, Schellenberg cogió el transmisor de onda corta y llamó a su despacho para pedirle a su secretaria, Christiane, que comprobara la matrícula que leyó en el espejo retrovisor. Luego dio media vuelta y se encaminó hacia el sur en dirección al bosque de Grunewald.
Condujo despacio, sin quitarle ojo al retrovisor. Vio que la Opel negra giraba en redondo en Hohenzollerndamm y luego iba tras él a la misma velocidad de paseo. Al cabo de unos minutos, Christiane le devolvió la llamada por radio.
—Ya tengo el Kfz-Schein de ese vehículo —dijo—. El coche está registrado a nombre del Departamento Cuatro de la Oficina Central de Seguridad del Reich, en Prinz Albrechtstrassse.
Así que lo estaba siguiendo la Gestapo.
Schellenberg le dio las gracias y apagó la radio. Por supuesto, no podía dejar que lo siguieran a donde se dirigía: Himmler nunca habría dado el visto bueno a su plan. Aun así, no quería que se notara demasiado que intentaba darles esquinazo. Mientras la Gestapo no estuviese al tanto de que lo habían puesto sobre aviso de que lo seguían, aún disponía de una pequeña ventaja.
Se detuvo en un estanco y compró tabaco, lo que le dio ocasión de volverse sin dar la impresión de que se había percatado de que lo seguían. Luego condujo hacia el norte hasta que llegó a Kurfürstendamm y giró al este en dirección al centro de la ciudad.
Cerca de la iglesia conmemorativa del Káiser Guillermo, dobló hacia el sur por Tauenzienstrasse y aparcó delante de los grandes almacenes Ka-De-We de Wittenberg Platz. Los grandes almacenes más extensos de Berlín estaban llenos de gente, y a Schellenberg le resultó relativamente sencillo escabullirse de los de la Gestapo. Entró en el establecimiento por una puerta, salió por otra y tomó un taxi en la parada de Kurfürstenstrasse. El taxista lo llevó hacia el norte por Potsdamer Strasse en dirección al Tiergarten y luego lo dejó cerca de la Puerta de Brandemburgo. A Schellenberg le dio la impresión de que el famoso monumento de Berlín se veía un tanto maltrecho por efecto de los bombardeos. En la cuadriga que lo coronaba, los cuatro caballos que tiraban de Irene parecían más apocalípticos que triunfales de un tiempo a esa parte. Schellenberg cruzó la calle, miró de reojo una vez más para comprobar que ya no lo seguían y entró a paso ligero por la puerta del Adlon, el mejor hotel de Berlín. Antes de la guerra, al Adlon se lo conocía como la «pequeña Suiza» debido a toda la actividad diplomática que se desarrollaba allí, lo cual seguramente explicaba que Hitler siempre lo hubiera eludido. Lo más importante, empero, era que las SS también eludían el Adlon, pues preferían el Kaiserhof de Wilhelmstrasse. Por eso Schellenberg siempre se citaba con Lina en el Adlon.
Su suite estaba en la tercera planta del hotel, con vistas a Unter den Linden. Antes de que el Partido Nacionalsocialista hubiera talado los árboles para facilitar los despliegues militares, habían sido las mejores vistas de Berlín, con la posible excepción del trasero desnudo de Lina Heydrich.
Nada más llegar a la habitación, levantó el auricular y pidió champán y un almuerzo frío. Pese a la guerra, las cocinas del Adlon seguían apañándoselas para preparar una comida a la altura de la mejor de cualquier parte de Europa. Apartó el teléfono de la cama y lo enterró bajo un montón de cojines. Schellenberg sabía que la Forschungsamt, la agencia de inteligencia fundada por Göring y encargada de la vigilancia de comunicaciones y de la intervención electrónica, había colocado dispositivos de escucha en los cuatrocientos teléfonos de los dormitorios del Adlon.
Schellenberg se quitó la chaqueta, se acomodó en un sillón con el Illustrierte Beobachter y leyó un relato sentimental a más no poder de la vida en el frente ruso que parecía señalar no solo que los soldados alemanes mantenían a raya a las masas enemigas, sino también que el heroísmo alemán saldría victorioso.
Llamaron a la puerta. Era un camarero con un carrito. Se puso a descorchar el champán, pero Schellenberg le dio una generosa propina y le dijo que se fuera. Era una de las botellas de Dom Pérignon de 1937 que había traído de París —le había dejado una caja entera al sumiller del Adlon— y no tenía intención de dejar que nadie salvo él abriera la que quizá fuera una de las últimas buenas botellas de champán en Berlín.
Diez minutos después se abrió la puerta por segunda vez y entró en la suite una mujer alta, de ojos azules y cabello de color maíz con un traje de chaqueta de tweed marrón pulcramente entallado y una blusa de franela a cuadros. Lina Heydrich lo besó, con cierta tristeza, que era como siempre besaba a Schellenberg cuando lo veía de nuevo, antes de sentarse en un sillón y encender un cigarrillo. Él abrió el champán con mano diestra, sirvió una copa y luego se la llevó, se sentó en el brazo del sillón y le acarició el cabello con suavidad.
—¿Cómo te ha ido? —preguntó.
—Bien, gracias. ¿Y a ti? ¿Qué tal París?
—Te he traído un regalo.
—Walter —dijo sonriente, aunque no menos triste que antes—. No tendrías que haberte molestado.
Le tendió un paquetito envuelto para regalo y vio cómo lo abría.
—Perfume —dijo—. Qué astuto. Sabías que escasea por aquí.
Schellenberg sonrió.
—Soy oficial de inteligencia.
—Mais Oui, de Bourjois. —Retiró el precinto y el tapón en forma de festón y se dio unos toquecitos en las muñecas—. Qué rico. Me gusta. —Su sonrisa se volvió un poco más cálida—. Se te dan muy bien los regalos, ¿verdad, Walter? Eres muy atento. A Reinhard nunca se le dieron bien los regalos. Ni siquiera en cumpleaños o aniversarios.
—Era un hombre ocupado.
—No, no se trataba de eso. Era un donjuán, eso era, Walter. Él y ese horrible amigo suyo.
—Eichmann.
Asintió.
—Ah, me enteraba de todas las historias. Lo que hacían en los clubes nocturnos. Sobre todo, en los de París.
—París ha cambiado mucho —observó Schellenberg—. Pero no puedo decir que yo oyera nada.
—Para ser jefe de inteligencia, mientes fatal. Espero que se te dé mejor mentirle a Hitler que a mí. Seguro que te enteraste de la historia del pelotón de fusilamiento en el Moulin Rouge, ¿no?
Todo el mundo en el SD había oído la anécdota de que Heydrich y Eichmann alinearon a diez chicas desnudas en la famosa sala de fiestas de París, y las obligaron a poner el trasero desnudo en pompa para dispararles corchos de champán. Se encogió de hombros.
—Esas historias suelen ser exageradas. Sobre todo, después de morir alguien.
Lina lanzó a Schellenberg una penetrante mirada de soslayo.
—A veces me pregunto qué te traes tú entre manos cuando vas a París.
—Nada tan vulgar, te lo aseguro.
Ella le tomó la mano y se la besó con ternura.
Lina von Osten tenía treinta y un años. Se había casado con Heydrich en 1931, cuando solo tenía dieciocho y ya era una nacionalsocialista entusiasta. Se rumoreaba que fue ella quien convenció a su marido de que se alistara en las SS. El propio Schellenberg pensaba que el rumor bien podría ser cierto, porque Lina era una mujer fuerte además de atractiva. No un bellezón, pero sí bien formada, y de aspecto saludable, como uno de aquellos parangones de feminidad aria de la Organización de Mujeres Nacionalsocialistas a las que se veía haciendo ejercicio en una película de propaganda.
Se quitó la chaqueta para revelar un corpiño de estilo campesina que parecía realzar el tamaño de sus senos; luego se quitó las horquillas que llevaba en el cabello dorado, de modo que le cayera sobre los hombros. Al tiempo que se ponía en pie, empezó a desvestirse y dieron comienzo a su juego habitual: por cada pregunta que él respondía con sinceridad acerca de lo que estaba haciendo el Amt VI, ella se quitaba una prenda. Para cuando se lo hubo contado todo sobre el agente Cicerón y los documentos de la caja fuerte de sir Hughe y su plan de asesinar a los Tres Grandes en Teherán, estaba desnuda y sentada en su regazo.
—¿Y qué dice Himmler al respecto? —se interesó.
—No lo sé. Aún no se lo he dicho. Sigo elaborando el plan.
—Eso podría salvarnos del desastre, Walter.
—Es una posibilidad.
—Una muy buena posibilidad. —Lina lo besó con alegría—. Qué listo eres, Walter.
—Ya veremos.
—No, en serio, lo eres. Me parece que en el fondo no importa si matas a Roosevelt. A fin de cuentas, es un hombre enfermo y el vicepresidente lo sustituiría. Pero Churchill personifica el esfuerzo bélico británico, y matarlo sería golpear a los ingleses donde más les duele. Aunque también es cierto que los británicos apenas tienen importancia, ¿verdad? No en comparación con los estadounidenses y los rusos. No, son los rusos los que más acusarían el golpe. Si Churchill personifica el esfuerzo bélico, Stalin encarna el sistema soviético en su totalidad. Matar a los tres sería espléndido. Sumiría a los aliados en el caos total. Pero con matar solo a Stalin se pondría fin a la guerra en Europa. Habría otra revolución en Rusia. Incluso podría liderarla ese general ruso tuyo.
—¿Vlásov?
—Sí, Vlásov. A los rusos les aterra más Stalin que Hitler, me parece a mí. Eso es lo que los impulsa a combatir. Eso es lo que les permite tolerar pérdidas tan enormes y seguir luchando. Solo pueden fabricar un número determinado de aviones y tanques, pero parecen tener un suministro infinito de hombres. Eso es la aritmética rusa. Creen que pueden ganar porque al final, cuando todos los alemanes hayan muerto, todavía quedarán vivos muchos rusos. Pero si matas a Stalin, todo cambia. Ha fusilado a todos los que eran capaces de sustituirlo, ¿verdad? ¿Quién queda?
—Tú. —Schellenberg sonrió—. Creo que serías una estupenda dictadora. Sobre todo, tal como estás ahora. Espléndida.
Lina le dio un puñetazo juguetón en el hombro, aunque aun así le dolió. Era más fuerte de lo que ella misma creía.
—Hablo en serio, Walter. Tienes que arreglártelas para que este plan funcione. Por la cuenta que nos trae. —Meneó la cabeza—. De lo contrario, no sé qué será de nosotros, te lo aseguro. Vi a Goebbels el otro día y me dijo que, si al final los rusos llegan a Alemania, nos enfrentamos nada menos que a la bolchevización del Reich.
—Siempre dice lo mismo. Su trabajo consiste en asustarnos con la noción de lo que sería vivir como comunistas.
—Eso demuestra que no has estado escuchando, Walter. No se pondrán a repartir ejemplares de Marx y Engels cuando lleguen. Nos enfrentamos nada menos que a la liquidación de toda nuestra intelectualidad y a la caída de nuestro pueblo en la esclavitud judío-bolchevique. Y detrás del terror, la hambruna masiva y la anarquía total.
A los oídos tan bien informados de Schellenberg, todo eso les sonó igual que un panfleto del Ministerio de Propaganda que había llegado al buzón la semana anterior, pero no interrumpió a Lina.
—¿Qué crees que les pasó a todos esos soldados alemanes capturados en Stalingrado? Están en batallones de trabajos forzados, claro. Trabajando en la tundra de Siberia. Y todos esos oficiales polacos ejecutados en Katyn. Esa es la suerte que nos espera a todos, Walter. Mis hijos están en las Juventudes Hitlerianas. ¿Qué crees que será de ellos? ¿O, si a eso vamos, de sus dos hermanas, Silke y Marte? —Lina cerró los ojos y apoyó la cara en el pecho de Schellenberg—. Me aterra lo que podría llegar a ocurrir.
La tomó entre sus brazos.
—Estaba pensando en hablar con Himmler —dijo ella en voz queda—. En pedirle permiso para sacar a mis hijos de las Juventudes Hitlerianas. Ya he sacrificado un marido por Alemania. No querría perder también un hijo.
—¿Quieres que hable con él, Lina?
Lina le sonrió.
—Qué bueno eres conmigo, Walter. Pero no, lo haré yo misma. Himmler siempre se siente culpable cuando hablamos. Es más probable que ceda conmigo que contigo.
Le dio un beso. Esta vez se entregó plenamente. Poco después estaban en la cama, esforzándose cada cual por complacer al otro y luego a sí mismo.
A primera hora de la tarde, Schellenberg dejó a Lina en el Adlon y fue caminando al Ministerio del Aire. Estaba situado en un edificio cuadrado de aire funcional. Para evitar que se convirtiera en objetivo de bombarderos enemigos, no había ninguna bandera a la vista.
Condujeron a Schellenberg a una amplia sala de reuniones ubicada en la cuarta planta, donde enseguida se sumó a él una serie de oficiales de alto rango: el general Schmid, el general Korten, el general Koller, el general Student, el general Galland y un teniente de apellido Welter que tomaba notas. El primero en hablar fue el general Schmid, mejor conocido en la Luftwaffe como Beppo.
—Sobre la base de lo que nos contó Milch, hemos examinado la viabilidad de usar un escuadrón de cuatro Focke-Wulf 200. Es, como ya habrán averiguado por su cuenta, la aeronave más indicada para efectuar este trabajo. Alcanza una altitud de vuelo de casi seis mil metros y, provisto de combustible adicional, tiene una autonomía de cuatro mil cuatrocientos kilómetros. Sin embargo, para favorecer que se alcance el objetivo, recomendaríamos llevar no bombas sino dos misiles Henschel HS293 teledirigidos. El Henschel maniobra como un avión pequeño, con un motor que le permite alcanzar su velocidad máxima, después de lo cual un operador en el avión lo dirige hasta el objetivo.
—¿Dirigido a distancia? —Schellenberg estaba impresionado—. ¿Cómo funciona?
—El arma es alto secreto, así que entenderán que no revele demasiados detalles al respecto. Pero la operación del misil es bastante sencilla. En todo caso, el bombardero debe tener el misil a la vista, y condiciones ambientales como nubes, bruma o humo podrían interferir con un lanzamiento certero. Los proyectiles trazadores de la artillería antiaérea también podrían crear dificultades a la hora de identificar el misil. —Schmid se interrumpió para encender un pitillo—. Por supuesto, se trata de una cuestión académica. En realidad, todo depende de que el destacamento de infantería consiga inutilizar el radar. Si se las apañan para que sus aviones de combate despeguen y nos estén esperando, nuestros Condor serían presa fácil.
Schellenberg asintió.
—Me parece que no puedo exagerar los riesgos que conlleva esta misión, caballeros —dijo—. Creo que en cuanto hayamos inutilizado su radar, harán despegar aviones de combate de todos modos, solo por si acaso. Lo más probable es que ninguna de las tripulaciones regrese completa a Alemania. Pero puedo lograr que tengan más posibilidades.
—Antes de que lo haga —lo interrumpió el general Student—, me gustaría saber qué ocurrió con el comando de transmisiones que se lanzó en paracaídas sobre Irán en marzo, como primera fase de la Operación Franz.
Seis hombres, todos ellos veteranos de las brigadas de exterminio ucranianas de la Sección F, habían sido recibidos en tierra en Irán por Frank Mayr, un soldado de las SS que vivía con nativos de la tribu kashgai desde 1940. Uno de los seis murió de inmediato de tifus, pero los otros habían logrado su objetivo, al menos en lo referente a establecer comunicación con el Havelinstitut, la sede de la emisora de radio de las SS en Wannsee.
—Cuando la Operación Franz se postergó para que Skorzeny abordase el rescate de Mussolini —explicó Schellenberg—, se encontraron con varias dificultades. Llegaron a Teherán y sobrevivieron allí durante casi cinco meses, viviendo con un grupo de cultivadores de pistachos y púgiles de lucha libre iraníes antes de que los estadounidenses los localizaran. En la actualidad son prisioneros de guerra en un campo cercano a Sultanabad.
—Solo preguntaba por ellos —dijo el general Student— porque parece muy confiado en que se podrá inutilizar el radar enemigo en Teherán. ¿Lo harán sus hombres por su cuenta o contará con más luchadores de esos para que los ayuden?
Schellenberg vio las sonrisas en el rostro de algunos otros oficiales y se removió incómodo en la silla.
—En Irán, a los púgiles de lucha libre se los considera hombres de alta clase social —dijo—. Algo así como los toreros en España. Debido a sus buenas condiciones físicas, están solicitados como policías, guardaespaldas y a veces incluso como asesinos.
—Como los hombres de las SS —observó Student.
Schellenberg se volvió de nuevo hacia el general Schmid y le preguntó si la Luftwaffe estaba dispuesta a seguir adelante con el plan de matar a los Tres Grandes, suponiendo que Hitler diera su aprobación. Schmid recorrió a los presentes con la mirada y, al no encontrar oposición alguna a la Operación Salto Largo, asintió con gesto lento.
—El Führer sabe que la Luftwaffe hará cualquier cosa que contribuya a ganar la guerra —aseguró.
Después de la reunión, Schellenberg tomó un taxi de vuelta a Wittenberg Platz y regresó a donde había dejado su coche cerca del KaDe-We. Antes de la guerra, el establecimiento había servido cuarenta variedades distintas de pan y ciento ochenta tipos de queso y pescado, pero en otoño de 1943 las opciones eran bastante más limitadas. Mientras se acercaba a su vehículo, miró a su alrededor con la esperanza de que la limusina Opel negra se hubiera ido; pero seguía allí, lo que al parecer confirmaba la gravedad de la situación. La Gestapo no estaba dispuesta a dejar que el pequeño detalle de que les hubiera dado esquinazo durante unas horas los disuadiera de averiguar aquello que querían. En cuanto se puso en marcha, la Opel fue tras él, y decidió descubrir aquella misma tarde qué era exactamente lo que estaban investigando: su supuesta condición de judío, su aventura con Lina Heydrich o alguna otra cosa.
Condujo más deprisa, por el mismo camino que lo había llevado allí, hasta que llegó al linde del bosque de Grunewald —la ventana verde de la ciudad— donde, en una ancha carretera cortafuegos vacía que discurría entre dos ejércitos de árboles enfrentados, se detuvo en el arcén. Dejando el motor del coche al ralentí y la portezuela del lado del conductor abierta, cogió el Schmeisser MP40, se lo escondió bajo el abrigo y se adentró en el bosque a la carrera. Corrió hacia la derecha en diagonal a la calzada durante casi treinta metros antes de girar y seguir en paralelo a esta durante cien más en dirección contraria a aquella por donde había llegado. Regresando con cautela al linde de la hilera de árboles a la orilla de la carretera vio que no estaba más de veinte metros por detrás de la Opel, que se había detenido a lo que el conductor debía de haber considerado una distancia discreta. Agazapado detrás de un gran roble rojo, Schellenberg desplegó la culata del MP40 y accionó lenta y sigilosamente la corredera para dejar a punto el cargador de treinta y dos proyectiles del arma. Seguro que no querrían perderle la pista dos veces el mismo día. La puerta del conductor de su vehículo estaba abierta de par en par. Al principio, los dos hombres de la Gestapo apostados en el interior de la Opel darían por sentado que se había detenido para mear, pero al advertir que no regresaba, seguro que les picaría la curiosidad. Tendrían que bajarse del coche.
Pasaron diez minutos sin indicio de movimiento en la Opel. Y entonces se abrió la portezuela del lado del conductor y un hombre con abrigo de cuero negro y sombrero verde oscuro de estilo austriaco se bajó y cogió unos prismáticos del maletero. Aquella fue la señal que esperaba Schellenberg para salir de entre los árboles e ir a paso ligero hasta la Opel.
—Dígale a su amigo que se baje del coche sin nada en las manos.
—Jürgen —dijo el de los prismáticos—. Acércate, por favor. Está aquí y tiene un subfusil ametrallador. Así que haz el favor de andarte con cuidado.
El segundo hombre de la Gestapo salió lentamente del coche con las manos en alto. De más estatura que su colega, con la nariz rota y orejas de boxeador, vestía un traje oscuro de raya diplomática y calzaba unos prácticos zapatos Birkenstock. Ninguno de los dos pasaba de los treinta años y ambos lucían la sonrisa cínica de quienes están acostumbrados a que los temieran porque saben que nunca podría ocurrirles nada. Schellenberg hizo un gesto con el arma hacia los árboles.
—Venga —dijo.
Los dos hombres atravesaron la hilera de árboles. Schellenberg los seguía a unos tres o cuatro metros de distancia, hasta que, en un pequeño calvero a unos cuarenta metros de la carretera, les ordenó detenerse.
—Incurre usted en un grave error —advirtió el más bajo, que seguía con los prismáticos en la mano—. Somos de la Gestapo.
—Eso ya lo sé —repuso Schellenberg—. De rodillas, caballeros. Con las manos en la cabeza, por favor.
Cuando se estaban arrodillando, les dijo que tiraran las armas tan lejos como pudieran y le enseñaran alguna clase de identificación. Los dos obedecieron a regañadientes, deshaciéndose cada cual de una Mauser automática para luego mostrarle la chapita de identidad de acero que todos los miembros de la Gestapo estaban obligados a llevar.
—¿Por qué me seguían?
—No lo estábamos siguiendo —aseguró el que tenía orejas de boxeador, todavía con la chapa de identificación en la palma de la mano, igual que un mendigo a quien le acabaran de dar limosna—. Ha habido un error. Creíamos que era otra persona, eso es todo.
—Llevan siguiéndome todo el día —repuso Schellenberg—. Estaban delante de mi oficina en Berkaerstrasse esta mañana y delante del Ka-De-We esta tarde.
No respondió ninguno de los dos.
—¿De qué sección de la Gestapo son?
—La Sección A —contestó el de los prismáticos, que ahora estaban en el suelo delante de él.
—Venga —les espetó Schellenberg—. No me hagan perder el tiempo. Sección A ¿y qué más?
—Sección A3.
Schellenberg frunció el ceño.
—Pero esa es la sección que se encarga de cuestiones de oposición maliciosa al gobierno. ¿Por qué demonios me siguen a mí?
—Como decía, debe de haber sido un error. Estábamos siguiendo al hombre equivocado. Estas cosas pasan.
—No se muevan hasta que se lo diga —les advirtió Schellenberg—. Así que no soy quien creían que era, ¿eh?
—Estábamos siguiendo a un sospechoso de sabotaje.
—¿Tiene nombre, ese saboteador?
—No estoy autorizado a revelarlo.
—¿Cómo saben que no soy cómplice de ese saboteador suyo? Si lo fuera, podría pegarles un tiro. Quizá se lo pegue de todos modos.
—No nos va a disparar.
—No esté tan seguro. No me gusta que me sigan.
—Esto es Alemania. Estamos en guerra. Se sigue a gente todo el rato. Es normal.
—Entonces, quizá me los cargue a los dos para que me dejen en paz.
—No creo que lo haga. No parece de esos.
—Si no parezco de esos, entonces, ¿por qué me siguen?
—No lo estábamos siguiendo a usted, seguíamos su coche —observó el otro.
—¿Mi coche? —Schellenberg sonrió—. Vaya, entonces deben de saber quién soy. Han tenido tiempo de sobra para identificar el KfzSchein de mi coche. Eso les habría permitido averiguar mi identidad fácilmente. —Meneó la cabeza—. Creo que les voy a pegar un tiro después de todo, solo por ser tan malos embusteros.
—No nos va a disparar.
—¿Por qué no? ¿Cree que alguien va a echar de menos a un cabrón tan feo?
—Porque somos del mismo bando, por eso —dijo el de los prismáticos.
—Pero aún no me han dicho cómo lo saben. No voy de uniforme, y los estoy apuntando con un arma. Sé que son de la Gestapo. Y resulta que soy espía británico.
—Qué va, usted se dedica a lo mismo que nosotros.
—Cállate, Karl —dijo el de las orejas de boxeador.
—¿Y a qué me dedico?
—Ya lo sabe.
—Cállate, Karl. ¿No ves lo que intenta hacer?
—Soy enemigo suyo, Karl. Y voy a matarlos.
—No puede.
—Sí que puedo.
—No puede, porque es de la Oficina de Seguridad del Reich, igual que nosotros, por eso.
Schellenberg sonrió.
—Eso es. No era tan difícil. Puesto que han reconocido que saben quién soy, entenderán que tenga tanto interés en averiguar por qué querían seguirme a mí, un general del SD.
—Se siente culpable, ¿no? —dijo el de las orejas.
—A ver qué le parece, Karl. Voy a contar hasta tres y, si no me cuenta de qué va todo esto, los ejecutaré a los dos. Aquí mismo. Ahora mismo. Uno.
—Díselo, Jürgen.
—No va a dispararnos, Karl.
—Dos.
—Cállate la boca, Karl. No lo hará. Va de farol.
—Tres.
Schellenberg apretó el gatillo y una estruendosa ráfaga en staccato quebrantó el silencio del bosque. El MP40 se consideraba un arma efectiva a una distancia de hasta cien metros, pero a menos de diez era sin lugar a dudas letal, y difícilmente podría haber errado el blanco principal: el tipo de aspecto duro con orejas de boxeador. Con el impacto de cada una de las balas Parabellum de 9 milímetros que lo alcanzaron en la cara y el torso, su cuerpo sufrió una sacudida y de su boca ensangrentada escapó un breve grito salvaje. Luego cayó de lado, se estremeció en el suelo y, un par de segundos después, quedó inmóvil.
Al darse cuenta de que seguía vivo, el otro hombre de la Gestapo, el que se llamaba Karl, empezó a persignarse con furia a la vez que musitaba un avemaría.
—Más vale que me lo diga, Karl —lo instó Schellenberg, que empuñó con más firmeza el mango de plástico del MP40—. ¿O quiere que vuelva a contar hasta tres?
—Han sido órdenes directas del jefe.
—¿Müller?
Karl asintió.
—Intenta averiguar hasta dónde han llegado las negociaciones de paz de Himmler. Si solo son cosa del doctor Kersten o si está implicado usted también.
—Ya —dijo Schellenberg.
Ahora las cosas estaban mucho más claras. En agosto del cuarenta y dos, Himmler, el doctor Felix Kersten, quiropráctico de Himmler, y él mismo habían tenido una discusión acerca de cómo negociar una paz con los aliados. La discusión se había interrumpido en espera del intento fallido de destituir a Von Ribbentrop —a quien se consideraba un obstáculo para la paz diplomática— de su puesto de ministro de Asuntos Exteriores del Reich.
—¿Quiere decir que se están llevando a cabo negociaciones de paz en estos mismos momentos?
—Sí. El doctor Kersten está en Estocolmo, hablando con los estadounidenses.
—¿Y él también está bajo vigilancia?
—Es probable. No lo sé.
—¿Y qué hay de Himmler?
—A nosotros nos dijeron que lo siguiéramos a usted. Me temo que eso es lo único que sé.
—¿De dónde obtiene Müller esa información?
—No lo sé.
—Haga una conjetura.
—De acuerdo. Lo que se rumorea en Prinz Albrechtstrasse es que alguien de la oficina del propio Himmler en el Ministerio del Interior ha estado dándonos chivatazos. Pero no sé cómo se llama. Le aseguro que no.
Schellenberg asintió.
—Le creo.
—Gracias a Dios.
Tenía la mente desbocada. Tendría que haber una investigación sobre el asesinato del hombre de la Gestapo, claro. Müller aprovecharía encantado la oportunidad de humillarlo y, más importante aún, Himmler también. A menos que...
—¿Lleva radio en el coche?
—Sí.
—¿Ha comunicado su última posición?
—No hemos informado de nada desde que estábamos delante del Ka-De-We.
Ahí lo tenía, entonces. Estaba fuera de sospecha. Pero solo si estaba dispuesto a actuar con resolución, de inmediato y sin vacilar.
En el instante en que la lógica del asunto cobró claridad en la mente de Schellenberg, apretó el gatillo. Y mientras ametrallaba al segundo hombre de la Gestapo, a sangre fría, sintió que, por fin, tenía una suerte de respuesta a la pregunta que a menudo lo había obsesionado en compañía de sus colegas más sanguinarios. Ahora había dos cadáveres en el suelo delante de él. Dos asesinatos no eran comparables precisamente a los sesenta y cinco mil de Sandberger o a los treinta y tres mil de Janssen, pero era innegable que el segundo le había resultado más fácil que el primero.
Con manos trémulas, Schellenberg prendió un cigarrillo y se lo fumó con ansia, abandonándose al efecto alcaloide y embriagadoramente relajante de la nicotina del tabaco. Una vez calmados los nervios en cierta medida, regresó a su coche y echó un buen trago de schnapps de una petaquita de plata de estilo Guillermina que guardaba en la guantera. Luego condujo sin prisa de regreso a Berkaerstrasse.