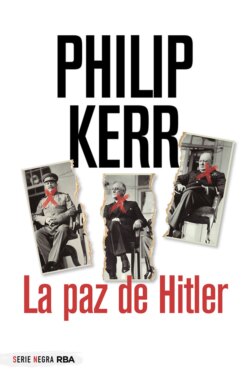Читать книгу La paz de Hitler - Philip Kerr - Страница 11
5 JUEVES, 7 DE OCTUBRE DE 1943 LONDRES
ОглавлениеMi viaje de Nueva York a Londres habría dejado al mismísimo Ulises con ganas de tomarse un par de aspirinas. Ocho horas después de despegar del aeropuerto LaGuardia a las ocho de la mañana del martes 5, solo había llegado a Botwood, en Terranova, donde el hidroavión Coronado de la Armada estadounidense se detuvo a repostar. A las cinco y media de la tarde, el cuatrimotor estaba otra vez en el aire, surcando el Atlántico hacia el este como un enorme ganso que emigrara en dirección contraria para pasar el invierno.
Había otros tres pasajeros: un general británico apellidado Turner; Joel Beinart, un coronel de la fuerza aérea estadounidense oriundo de Albuquerque, y John Wooldridge, un capitán de fragata de Delaware. La actitud de los tres hombres de labios fruncidos parecía indicar que las paredes tenían oídos, pero el fuselaje de una aeronave transatlántica también. Tampoco es que yo fuera un dechado de locuacidad. Durante buena parte del trayecto, leí los informes sobre Katyn que me había proporcionado el presidente, lo que dio al traste con cualquier conversación.
El informe de la Wehrmacht sobre Katyn había llegado por medio de Allen Dulles, de la delegación de la Oficina de Servicios Estratégicos en Berna. Era el informe más exhaustivo y detallado, pero no tenía claro cómo se habría hecho Dulles con él. Me imaginaba a un Übermensch rubio y de ojos azules de la embajada alemana en Berna que se presentó sin más en la delegación de la OSS un día y entregó el informe como si no tuviera más importancia que la prensa suiza del día. ¿O acaso habría quedado Dulles con su homólogo en la Abwehr para tomar un vino caliente en el bar del hotel Schweizerhof? De ser cierto alguno de los dos escenarios, eso parecía implicar cierto grado de cooperación entre Dulles y la inteligencia alemana que me resultaba intrigante.
Los hallazgos del denominado Comité Internacional iban acompañados de una cantidad pasmosa de fotografías. Convocado por los alemanes, incluía al profesor de patología y anatomía de la Universidad de Zagreb, Ljudevit Jurak, y a varios oficiales aliados que eran prisioneros de guerra. Era evidente que los nazis esperaban sacar partido de la matanza para sembrar cizaña entre la Unión Soviética y sus aliados occidentales. Y, al margen de lo que ocurriera, era imposible ver cómo, una vez concluida la guerra, se las arreglarían los británicos y los estadounidenses para pedirle al pueblo polaco que viviera en paz con los rusos. Esa posibilidad era tan inverosímil como que el gran rabino de Polonia invitara a Hitler y a Himmler a jugar un par de manos de whist y a tomar una copa por la Pascua judía.
En Katyn, los rusos habían llevado a cabo una tentativa sistemática de liquidar a los líderes nacionales de la independencia polaca. Y yo tenía claro que Stalin, en la misma medida que Hitler, había querido reducir Polonia al rango de Estado sometido dentro de su imperio. Igual de importante, sin embargo, era el hecho de que hubiera querido vengarse de los polacos por la derrota que le infligieron al Ejército Rojo y a su comandante —el propio Stalin— en la batalla de Lvov en julio de 1920.
Yo había sido testigo presencial del odio que profesaban los rusos a los polacos y en circunstancias que incluso ahora, más de cinco años después, aún me parecían inquietantes. No, «inquietantes» no era el término adecuado; más bien sería «potencialmente peligrosas». Tener un esqueleto en mi taquilla de la OSS era una desgracia, pero tener dos parecía un aprieto de mucho cuidado.
El Coronado dio una sacudida cuando nos encontramos con unas turbulencias, y el capitán de fragata dejó escapar un gruñido.
—No se preocupe —dijo el coronel de la fuerza aérea—. Intente imaginar una bolsa de aire como algo que sostiene el avión en lugar de derribarlo.
—¿A alguien le apetece un trago? —preguntó el general británico. Llevaba pantalones de montar, botas de caña alta con hebillas y una gruesa guerrera con cinturón que parecía confeccionada en el siglo XIX. Una oruga de la variedad oso lanudo se aferraba con tenacidad a su labio superior bajo la nariz ganchuda. Con manos finas, tranquilas y cuidadas, el general abrió una canasta bien surtida y sacó una botella plana de bourbon de una pinta de esas que no estaban sujetas a derechos aduaneros. Al cabo de un minuto, los cuatro estábamos libando la benevolencia de los dioses del vuelo transatlántico.
—¿Es la primera vez que va a Londres? —preguntó el general, a la vez que me ofrecía un bocadillo del tamaño de una caja de zapatos.
—Estuve antes de la guerra. Por entonces me estaba planteando doctorarme en filosofía en Cambridge.
—¿Y lo hizo?
—No, fui a Viena en vez de eso.
El general arrugó la nariz del tamaño de la de Wellington por efecto de la incredulidad.
—¿Viena? Dios santo. ¿Por qué demonios hizo algo así?
Me encogí de hombros.
—Por aquel entonces parecía el lugar idóneo. —Y añadí—: También tenía parientes.
Después de eso, el general me miró, en cierto modo, como si pudiera ser un espía nazi. O un pariente del Führer, quizá. Tal vez Hitler fuera líder de Alemania, pero el general no tenía aspecto de haber olvidado que había nacido en Austria y pasado la primera parte de su vida de adulto deambulando por Viena. Si hubiera dicho que había sido compañero de habitación de Fausto en Wittenberg, no me habría mirado con más recelo, y permanecimos en silencio.
Al llegar a Viena con solo veintitrés años —mi beca de movilidad Sheldon complementada por una muy generosa asignación de mi tía más rica incluso, la baronesa Von Bingen, por no hablar del uso de su elegantísimo apartamento en la exclusiva Prinz Eugen Strasse de la ciudad—, me impliqué casi de inmediato en el Círculo de Viena, por aquel entonces centro intelectual de la filosofía liberal europea y distinguido por su oposición a la tendencia metafísica e idealista imperante de la filosofía alemana. Lo que no es más que otra manera de decir que todos éramos apóstoles autodesignados de Einstein y de la teoría de la relatividad.
Moritz Schlick, casi vecino mío en Viena y fundador del Círculo de Viena, me había invitado a sumarme al grupo. El objetivo del círculo era hacer de la filosofía una disciplina más científica, y aunque me había costado encontrar mucho en común con ellos —varios miembros del círculo eran físicos teóricos con los que hablar era tan complicado como si procedieran de Marte—, enseguida tuve claro que el mero hecho de estar implicado en la filosofía y el Círculo de Viena era en sí mismo un acto político. Los nazis estaban empeñados en perseguir a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con ellos, incluido el Círculo de Viena, muchos de cuyos integrantes eran judíos. Y después de la elección del pronazi Engelbert Dollfuss como canciller de Austria, decidí afiliarme al Partido Comunista, al que pertenecí hasta el largo, caluroso y, para mí, promiscuo verano de 1938.
Para entonces, vivía y daba clases en Berlín, donde inicié una aventura con una aristócrata polaca, la princesa Elena Pontiatowska. Era amiga íntima de Christiane Lundgren, una actriz de los estudios de cine UFA que se acostaba con Josef Goebbels. A través de Christiane coincidí en sociedad con Goebbels en varias ocasiones y, debido a mi pertenencia al Partido Comunista, de la que ni Goebbels ni la princesa estaban al tanto (como tampoco sabían nada, si a eso vamos, de que era medio judío), el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos ruso, el NKVD, no tardó mucho en ponerse en contacto conmigo y pedirme que espiase al ministro alemán.
La idea de espiar a los nazis tenía un atractivo considerable. Ya estaba claro que iba a estallar otra guerra europea. Me dije que haría mi aportación antifascista tal como otros la habían hecho durante la Guerra Civil española. Y también accedí a informar de cualquier conversación que tuviera con Goebbels. Pero después de los acuerdos de Múnich en septiembre de 1938, me impliqué de manera más activa. Accedí a aceptar la invitación de unirme a la Abwehr, la sección de inteligencia militar del ejército alemán, con vistas a facilitarle información más detallada al NKVD.
A fin de dar peso a mi estatus informal en la Abwehr, el NKVD me facilitó cierta información que, a la sazón, consideré inocua. Más adelante descubrí, para horror mío, que el NKVD me había utilizado para hacer llegar a los nazis los nombres de tres miembros del servicio secreto polaco. Estos tres agentes, uno de ellos una mujer de solo veintidós años, fueron posteriormente detenidos, torturados por la Gestapo, juzgados por un tribunal popular alemán y guillotinados en la famosa prisión de Plötzensee en noviembre de 1938. Asqueado de que los rusos me hubieran usado para librarse de gente a la que contemplaban con no menos odio que a los alemanes, rompí todo contacto con el NKVD, renuncié a mi puesto en la Universidad de Berlín y volví a mi casa de Harvard con el rabo entre las piernas.
El avión sufrió otra sacudida y luego se bamboleó como una pequeña embarcación en el seno de una ola invisible.
Ahora consideraba mi antigua pertenencia al Partido Comunista alemán un pecadillo de juventud. Me dije que, si tuviera que volver a elegir entre Berlín y Viena, sería porque había acabado la guerra, en cuyo caso me daría lo mismo lo que pensara la OSS de mis anteriores lealtades políticas.
Por fin el avión aterrizó en Shannon, donde nos detuvimos a repostar, estirar las piernas y despedirnos del capitán de fragata, que iba a volar hacia el norte hasta Larne en otro avión para incorporarse a su nuevo barco. Los demás volamos rumbo al este hasta Stranraer, donde envié telegramas a algunas personas a quienes esperaba ver antes de tomar el tren hacia el sur hasta Londres. Incluso le mandé uno a Diana, que seguía en Washington, informándola de que había llegado al Reino Unido sin contratiempos. Y cuarenta y cinco horas después de salir de Nueva York, llegué al Claridge’s.
Aunque reforzado con gruesas vigas y sacos de arena, las ventanas de todos los edificios entrecruzadas con cinta aislante para evitar que saltaran muchas astillas de cristal, el West End de Londres conservaba más o menos el aspecto que recordaba. Los desperfectos provocados por los bombardeos se circunscribían al East End y los muelles. Los estadounidenses a quienes veía de permiso eran casi todos de la fuerza aérea, unos muchachos la mayoría, tal como había dicho Roosevelt. Algunos no parecían lo bastante mayores para que les sirvieran alcohol, y mucho menos para pilotar un B-24 en una misión de bombardeo sobre Hamburgo.
Aunque era relativamente temprano cuando me registré en el hotel, decidí acostarme de inmediato y me tomé un vaso de whisky escocés para sumirme en el olvido. Por fin estaba conciliando el sueño cuando oí la sirena antiaérea. Me puse el albornoz y las zapatillas y bajé al refugio, solo para encontrarme con que pocos de los demás huéspedes se habían molestado en hacer lo propio. Después de volver a mi habitación al sonar la sirena anunciando que había pasado el peligro, acababa de cerrar los ojos de nuevo cuando sonó otra alarma antiaérea; esta vez, camino del rellano hacia las escaleras de emergencia, me encontré a un hombrecillo de aspecto porcino vestido de etiqueta, con el pelo rojizo, gafas redondas y un puro grande. Parecía un querubín empapuzado de alcohol y aquejado de desilusión, y permanecía impertérrito ante el agudo ronroneo —cual coro celestial de gatos muertos— de la sirena.
Al ver que yo iba con prisa, rio entre dientes y dijo:
—Debe de ser estadounidense. Un consejo, camarada. No se moleste en ir al refugio. No es más que un bombardeo menor. Lo más probable es que las bombas que arrojen caigan hacia el este, a orillas del Támesis, y muy lejos del West End. El mes pasado solo murieron cinco personas por culpa de las bombas Jerry en toda Gran Bretaña.
El hombre le dio unas alegres caladas al puro como para dar a entender que cinco muertos eran una nimiedad a la altura de una partida de billar.
—Gracias, ¿señor...?
—Waugh. Evelyn Waugh.
Siguiendo su consejo, me volví a la cama, me tomé otro escocés y, sin más alteraciones, al menos que yo oyera, por fin conseguí dormir seis horas.
Cuando desperté, vi que habían metido por debajo de la puerta casi una docena de respuestas a los telegramas enviados desde Stranraer. Entre todos los telegramas de los diplomáticos y oficiales de inteligencia esperaba encontrarme un par de mensajes de dos viejos amigos: lord Victor Rothschild y la novelista Rosamond Lehmann, con la que coqueteaba desde hacía diez años. A fin de dar cierto color a lo que ya se sabía sobre Katyn, tenía por delante un buen número de reuniones con polacos furiosos y funcionarios británicos envarados, así que confiaba en que Ros y Victor me ayudaran a disfrutar un poco. También había un telegrama de Diana. Decía: ¿ES POSIBLE QUE ME ALEGRE DE QUE ESTÉS ALLÍ SI NO ME ALEGRO DE QUE NO ESTÉS AQUÍ? ARGUMENTA. Seguramente era la noción que tenía Diana de una pregunta filosófica.
Después de un tibio baño inglés, un desayunó inglés más bien escaso y una lectura a fondo del Times de Londres, salí del hotel en dirección a Grosvenor Square. Eché allí la mañana, reuniéndome con diversas personas en la delegación londinense de la OSS. David Bruce, el jefe de delegación, era un multimillonario de cuarenta y cuatro años que tenía el dudoso honor de estar casado con la hija de Andrew Mellon, el magnate estadounidense del acero, uno de los hombres más ricos del mundo. Varios subordinados de Bruce no poseían menos dinero, sangre azul ni aventajamiento intelectual que él, incluidos Russell D’Oench, el heredero naviero, y Norman Pearson, un distinguido profesor de inglés de Yale. La delegación londinense de la OSS parecía una extensión del Metropolitan Club de Washington.
Pearson, que estaba a cargo del esfuerzo de la Agencia de Londres de la OSS por contrarrestar la inteligencia alemana, era un poeta con obra publicada. Me proporcionó unos cupones de racionamiento y luego se brindó a presentarme a la comunidad de la inteligencia londinense. Era un año menor que yo, y tirando a delgado, más si cabe debido a la comida, o más bien a la escasa comida a la venta en los comercios de Londres. El traje, confeccionado en Estados Unidos, le quedaba ahora un par de tallas grande.
Pearson era buena compañía y ni de lejos el tipo temerario que la mayoría de la gente habría imaginado en un puesto de inteligencia. Incluso después de tres meses de formación en materias de seguridad y espionaje en la academia de la OSS en Catoctin Mountain, pocos de mis colegas —abogados de universidades de élite y académicos como yo— veían la necesidad de funcionar como una organización militar, o cuasi militar siquiera. La broma que corría por Washington era que ser oficial de la OSS era un «destino chollo»: uno cumplía con su deber, pero eludía el servicio activo. Y era indudable que, para muchos de los oficiales más jóvenes, la OSS era algo así como una aventura y una ocasión de escapar de los rigores del servicio militar ordinario. Muchos oficiales se mostraban insubordinados por principio, y a menudo las supuestas órdenes se sometían a votación. Y, aun así, pese a todo, la OSS mantenía la unidad y hacía un trabajo útil. Pearson tenía, si acaso, una actitud más concienzuda y castrense que la mayoría.
Me llevó al cuartel general del servicio de inteligencia secreto británico, también conocido como MI6, el centro de la contrainteligencia británica. Tenían su sede en el 54 de los edificios Broadway, una lóbrega estructura de oficinas provisionales llenas de personal con ropa de civil de aire trasnochado.
Me presentó a algunos oficiales de la sección que habían preparado buena parte del material de Katyn usado por sir Owen O’Malley, el embajador británico ante el gobierno polaco en el exilio. Fue Major King, el oficial que había evaluado los informes originales, quien me avisó de que cualquier tipo de claridad existente con respecto a Katyn estaba a punto de quedar enturbiada.
—Los ejércitos soviéticos a las órdenes del general Sokolowski y el general Jermienko volvieron a tomar Smolensk hace solo dos semanas, el 25 de septiembre —explicó—. Unos días después, recuperaron el lugar donde está la fosa común del bosque de Katyn. Así pues, las exhumaciones que habían anunciado los alemanes para otoño no podrán llevarse a cabo. Lo más probable, claro, es que los rusos desentierren los cadáveres de nuevo y elaboren su propio informe, echándole la culpa a Jerry. Pero eso no es asunto mío. Más vale que hable con los chicos de la Sección Nueve. Philby se ocupa de la traducción de toda la inteligencia rusa que obtenemos.
Sonreí.
—¿Kim Philby?
—Sí. ¿Lo conoce?
Asentí.
—De antes de la guerra. Cuando éramos estudiantes, en Viena. ¿Dónde puedo localizarlo?
—En la séptima planta.
Kim Philby más parecía el director de un colegio privado inglés que un oficial del servicio de inteligencia secreto. Vestía una vieja chaqueta de tweed con coderas de cuero, unos pantalones de pana marrón con tirantes rojos, camisa de franela y corbata de seda manchada. No muy alto, se lo veía delgado, e incluso más desnutrido que Pearson, y apestaba a tabaco. Llevaba casi diez años sin verlo, pero no había cambiado mucho. Aún conservaba un aire furtivo y cauteloso. Al verme junto a su mesa desordenada, Philby se puso en pie, lanzó una tímida sonrisa y miró de soslayo a Pearson.
—Dios mío, Willard Mayer. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?
—Hola, Kim. Estoy con la OSS.
—No me dijiste que conocías a este tipo, Norman.
—Acabamos de conocernos —dijo Pearson.
—Voy a estar aquí una semana —expliqué—. Luego, de vuelta a Washington.
—Sentaos. Poneos cómodos. ¡Catherine! ¿Nos traes té, por favor?
Sonriendo todavía con timidez, Philby me escrutó con la mirada.
—La última vez que te vi —dije— ibas a casarte. En el ayuntamiento de Viena.
—En febrero de 1934. Dios mío, cómo vuela el tiempo cuando te lo pasas bien.
—¿Qué tal Litzi?
—Sabe Dios. Llevo mucho tiempo sin verla. Estamos separados.
—Lo siento.
—Qué va. En realidad, nunca congeniamos. No recuerdo por qué me casé con ella. Era demasiado apasionada, una puñetera radical.
—Quizá todos los somos.
—Es posible. En todo caso, ahora estoy con Aileen. Tenemos dos niños. Una chica y un chico. Y otro en camino, por mis pecados. ¿Estás casado, Will?
—De momento no.
—Un tipo sensato. Te gustaba ligar, recuerdo. Y no se te daba nada mal. Bueno, ¿qué te trae a la hogareña comodidad de la Sección Nueve?
—Pues que tengo entendido que eres el experto en Rusia, Kim.
—Ah, yo no diría tanto. —Philby encendió un cigarrillo, se metió una mano bajo la axila y se puso a fumar con brío. De un pañuelo no demasiado limpio en el bolsillo de la camisa, asomaba un billete de diez libras—. Pero tenemos nuestros momentos de inspiración.
Llegó el té. Philby miró el reloj de bolsillo, se puso a organizar los platillos y las tazas desportillados y luego, tras retirar la tapa, miró dentro de la enorme tetera de hierro esmaltado marrón igual que el Sombrerero Loco cuando busca al lirón. «Brilla, brilla, ratita alada —recité para mis adentros—, ¿en qué andas tan ocupada?».
—Investigo la matanza del bosque de Katyn —dije—. Para el presidente Roosevelt. Y me preguntaba si tienes idea de lo que podría pasar ahora que los rusos han retomado el control de esa región.
Philby se encogió de hombros y sirvió el té.
—Supongo que el Consejo Supremo nombrará alguna clase de comisión estatal extraordinaria para investigar crímenes cometidos por los invasores fascistas alemanes, o alguna bobada por el estilo. Para demostrar que todo fue una vil trama pergeñada por los Jerries a fin de perturbar la armoniosa unidad de los aliados. —Se quitó una hebra de tabaco del labio—. Que es nada menos que lo que nuestro ministro de Asuntos Exteriores, el señor Eden, dijo en la Cámara de los Comunes hace un tiempo.
—Decirlo es una cosa. Creerlo, otra muy diferente.
—Bueno, lo más probable es que tú sepas más de eso que yo, camarada. —Removió el té con gesto pensativo, como si mezclara pintura—. Pero veamos. Los Ivanes nombrarán miembros de la comisión a un puñado de académicos y autores. Alguien del Ejecutivo regional de Smolensk. Un comisario del pueblo de tal o cual sección. Alguien de las sociedades de la Cruz Roja rusa y la Media Luna Roja. Algún médico del Ejército Rojo, lo más seguro. Algo por el estilo.
Tomé un sorbo de té y me pareció muy fuerte para que supiera bien. Cuando se llevasen la tetera, lo más probable sería que usaran los posos para pintar una cerca de madera.
—¿Crees que los soviéticos invitarán a alguien independiente a formar parte de una comisión como la que describes?
—Acabas de meter el dedo en la llaga, Willard, amigo mío. Independiente. ¿Cómo va a garantizarse esa independencia? Los alemanes tienen su informe. Roosevelt va a tener el suyo. Y ahora imagino que los rusos querrán el suyo. Supongo que la gente tendrá que decidir qué creer. Si se piensa en los términos de una contienda global, algo así es inevitable. Pero sean cuales sean los aciertos y los errores del asunto, los rusos siguen siendo nuestros aliados y tendremos que aprender a colaborar con ellos si vamos a ganar esta guerra.
Tuve la impresión de que había concluido su análisis, por lo que me puse en pie y le di las gracias por atenderme.
—Por nuestros primos estadounidenses, lo que haga falta.
Pearson también expresó su agradecimiento, y Philby me dijo:
—Norman se distingue por ser el tipo más imperturbable de Grosvenor Square. —Se había animado de manera perceptible ahora que había dicho que me marchaba—. Hacemos todo lo posible por no mostrarnos demasiado secos o intimidantes con vosotros los estadounidenses, pero no sabemos la imagen que proyectamos. Si hemos sobrevivido sin dejarnos conquistar hasta ahora, es porque no dejamos que nada nos afecte. Ni las cartillas de racionamiento, ni las bombas alemanas, ni el tiempo inglés siquiera, ¿eh, Norman?
Dejé a Pearson en los edificios Broadway y regresé cruzando el parque, mientras cavilaba sobre mi renovada amistad con Kim Philby. Había coincidido con Harold Philby, alias Kim, durante un breve periodo antes de la guerra. A finales de 1933, recién salido de Cambridge, Philby había llegado a Viena en moto. Cuatro años menor que yo e hijo de un famoso explorador británico, Philby se había empleado a fondo trabajando para la resistencia izquierdista de Viena, sin preocuparse en absoluto por su propia seguridad. Después de que nueve líderes socialistas hubieran sido linchados por la Heimwehr, la milicia derechista pronazi de Austria, él y yo ayudamos a ocultar a izquierdistas perseguidos hasta que tuvieran ocasión de huir del país a Checoslovaquia.
Mientras Philby y yo seguíamos en Viena, Otto Deutsch, un doctor que trabajaba para el sexólogo Wilhelm Reich, por no hablar del NKVD, había intentado una y otra vez reclutarnos a los dos para el servicio secreto ruso. Rechacé la invitación en aquel momento. No sabía qué había hecho al respecto Philby, que regresó a Inglaterra con Litzi en mayo de 1934 para que ella escapara de las garras de la Heimwehr, pues su activismo había sido más notorio que el de Kim. Siempre había dado por supuesto que, al igual que yo, Philby había rechazado la invitación de Deutsch a ingresar en el NKVD en Viena. Pero al verlo de nuevo, trabajando para el SIS en la sección de contrainteligencia rusa y al parecer preocupado por que hubiéramos recuperado el contacto, no lo tenía tan claro.
Como es natural, no podía decir nada al respecto sin llamar la atención sobre mis propios antecedentes. Aunque tampoco me parecía que tuviese mucha importancia. Si los británicos, como suponía a grandes rasgos la OSS, descifraban los códigos alemanes y no transmitían información relevante a los rusos por miedo a que les pidieran que pusiesen en su conocimiento todo el material alemán descodificado, entonces, sin duda, Philby consideraría su deber poner remedio a una actitud tan pérfida hacia un aliado. Yo quizás incluso habría aplaudido semejante traición. No lo habría hecho en persona, pero casi habría aprobado que lo hiciese algún otro.
De nuevo en mi habitación del hotel, tomé unas notas para el informe sobre Katyn, me di otro baño tibio y me vestí de esmoquin. Para las seis y media estaba en el bar del Ritz pidiendo el segundo martini antes de haberme terminado el primero. Decía lo adecuado, decía mucho menos de lo que la gente quería saber, no decía gran cosa, solo escuchaba; el día había sido largo y me moría de ganas de relajarme. Rosamond era la mujer más indicada para pulsar las teclas que me permitieran hacerlo.
No la veía desde el inicio de la guerra, y me sorprendió un poco que su ondulado pelo antes castaño fuese ahora gris, con un matiz azulado. Sin embargo, no había perdido ni un ápice de su voluptuoso atractivo. Me dio un beso y me abrazó.
—Querido —dijo con un arrullo en su voz tersa y entrecortada—. Qué maravilla volver a verte.
—Estás tan preciosa como siempre.
—Es muy amable de tu parte, Will, pero no lo estoy. —Se tocó el pelo con gesto cohibido.
Calculaba que ya debía de haber pasado de los cuarenta a estas alturas, pero estaba más hermosa que nunca. Siempre me recordó un poco a Vivien Leigh, solo que más femenina y sensual. Menos impetuosa y mucho más considerada. Alta, de piel pálida, con una figura magnífica digna de un diván en el estudio de algún artista, llevaba una larga falda plateada y una blusa de gasa púrpura que realzaba su opulencia.
—Te he traído unas medias —le dije—. Gold Stripe. Aunque me temo que me las he dejado en mi habitación del Claridge’s.
—A propósito, claro. Para que vuelva al hotel contigo.
Ros estaba acostumbrada a que los hombres se postraran a sus pies, y casi lo esperaba como el precio de ser tan hermosa, aunque se esforzara al máximo por disimularlo. Era una tarea casi imposible; casi siempre, y estuviera donde estuviese, Ros siempre destacaba como una mujer con un vestido de fiesta de Balenciaga en un pícnic de la escuela dominical en Nebraska.
—Por supuesto. —Sonreí.
Se llevó la mano al collar de perlas que rodeaba su cremoso cuello blanco mientras yo pedía una botella de champán.
Le ofrecí un cigarrillo y lo colocó en una pequeña boquilla negra.
—Vives con un poeta hoy en día, ¿verdad? —Me acerqué para darle fuego y capté un olor a perfume que me llegó hasta el bolsillo del pantalón y luego un poco más adentro.
—Así es. —Dio una calada—. Se ha ido a ver a su mujer y sus hijos.
—¿Es bueno? Como poeta, quiero decir.
—Ah, sí. Y tremendamente atractivo también. Igual que tú, querido. Solo que no me apetece hablar de él, porque estamos enfadados.
—¿Por qué?
—Pues porque se ha ido a visitar a su mujer e hijos en vez de quedarse aquí en Londres conmigo, claro.
—Claro. Pero ¿qué fue de Wogan?
Wogan Philipps, el segundo barón Milford, era el marido al que había abandonado Ros para estar con su poeta.
—Se va a casar otra vez. Con una comunista como él. Al menos, lo hará en cuanto nos hayamos divorciado.
—No sabía que Wogan fuera comunista.
—Querido, lo es hasta los tuétanos.
—Pero tú no eres comunista, ¿verdad?
—Dios, no. No soy un animal político ni lo he sido nunca. Siento una inclinación romántica hacia la izquierda, pero no de una manera activa. Y espero que los hombres me consideren a mí su causa perdurable, no a Hitler o a Stalin. Tal como yo he hecho con mis hombres.
—Entonces, a tu salud, cielo —brindé—. Tienes mi voto, siempre.
Después de una cena con coqueteo incluido, fuimos a la vuelta de la esquina hasta Saint James’s Place, donde Victor Rothschild tenía un ático. Un criado nos dio el mensaje de que su señoría había ido a una fiesta en Chesterfield Gardens y podíamos reunirnos con él allí.
—¿Vamos? —le pregunté a Rosamond.
—¿Por qué no? Es mucho mejor que volver a un piso vacío en Kensington. Y hace sencillamente una eternidad que no voy a una fiesta.
Tomás Harris y su esposa, Hilda, eran una pareja adinerada cuya hospitalidad solo se veía superada por su evidente buen gusto. Harris era marchante de arte, y en muchas de las paredes de la casa de Chesterfield Gardens colgaban cuadros y dibujos de artistas como el Greco y Goya.
—Usted debe de ser el estadounidense de Victor —dijo, saludándome efusivamente—. Y usted debe de ser lady Milford. He leído todas sus novelas. Respuesta entre el polvo es uno de mis libros preferidos.
—Acabo de leer Invitación al vals —dijo Hilda Harris—. Me he entusiasmado cuando Tom ha dicho que igual venía. Venga, déjeme que le presente a unas personas. —Tomó a Rosamond por el codo—. ¿Conoce a Gay Burgess?
—Sí. ¿Está aquí?
—¡Willard!
Un hombre moreno y fornido pero guapo se acercó y me saludó, desprendiendo un aire que era parte rabínico, parte magnate, parte bolchevique y parte aristócrata. Victor Rothschild era un profeta que clamaba en un desierto de privilegio y posición. Compartíamos el amor por el jazz y una visión mutuamente halagüeña de la ciencia, lo que era más fácil para Victor, teniendo en cuenta que era científico. Victor no habría sido más científico ni aunque hubiera dormido en una placa de Petri.
—Willard, me alegro de verte —dijo, al tiempo que me estrechaba la mano con energía—. Oye, no habrás traído el saxofón, ¿verdad? Will toca el saxo de maravilla, Tom.
—No me ha parecido apropiado —repuse—. Siendo enviado especial del presidente, viajar con un saxofón es un poco como llevarse el taco de billar a una audiencia con el papa.
—Enviado especial del presidente, ¿eh? Impresionante.
—Me parece que suena más impresionante de lo que es. ¿Y tú qué, Victor? ¿A qué te dedicas?
—El MI5. Llevo una pequeña unidad antisabotaje, paso por rayos equis los puros de Winston..., cosas así. Trabajo técnico. —Rothschild me apuntó sacudiendo el dedo—. Preséntale a alguien, Tom. Vuelvo en diez minutos.
Al ver que Rothschild salía por la puerta del salón, Harris dijo:
—Se pasa de modesto. Por lo que tengo entendido, se dedica a la neutralización de bombas. Se ocupa de las espoletas y los detonadores alemanes más modernos. Es un trabajo peligroso. —Mirando de reojo, Harris hizo gesto de que se acercara a un hombre alto y más bien mustio, de esos de aspecto enjuto y hambriento—. Tony, te presento a Willard Mayer. Willard, este es Anthony Blunt.
El hombre que se acercó tenía manos más propias de una chica delicada y una de esas fastidiosas bocas corteses con todo el aspecto de haber sido destetada a base de limones y limas. Su extraña manera de hablar no me cayó en gracia.
—Ah, sí —dijo Blunt—. Kim me ha puesto al tanto sobre ti.
Pronunció la última palabra con un indecente grado de énfasis, como si afectara una suerte de desaprobación.
—¿Will?
Me volví para encontrarme a Kim Philby plantado detrás de mí.
—Qué casualidad. Justo estaba hablando de ti, Will.
—Adelante. Estoy asegurado a todo riesgo.
—Es un amigo de Victor —le aclaró Harris a Philby, y se desplazó para saludar a otro invitado más.
—Oye —dijo Philby—, muchísimas gracias por no irte de la lengua esta tarde; por no mencionar exactamente lo que hicimos allá en Viena.
—Difícilmente podría haberlo hecho. No sin implicarme yo en el asunto. Además —raspé la cabeza de un fósforo con la uña y me encendí un cigarrillo—, lo de Viena fue hace más de diez años. Ahora las cosas son diferentes. Rusia es nuestra aliada, para empezar.
—Cierto —asintió Philby—. Aunque nadie lo diría en ocasiones, tal como estamos manejando esta guerra.
—Habla por ti. Yo no manejo nada salvo la raqueta de tenis alguna que otra vez. Hago lo que me dicen, más o menos.
—Lo que quiero decir es que a veces, cuando ves las bajas del Ejército Rojo, parece que la Unión Soviética fuera el único país que lucha contra Alemania. De no ser por la existencia del frente oriental, la mera idea de que los británicos y los estadounidenses fueran capaces de organizar un desembarco en Europa sería ridícula.
—Estaba hablando con un tipo en mi hotel que me ha dicho que en Gran Bretaña solo murieron cinco personas durante todo el mes de septiembre. ¿Será cierto? ¿O solo intentaba convencerme de que podía dejar el paraguas en casa?
—Ah, sí —aseguró Philby—, es totalmente cierto. Y, entretanto, los rusos mueren a un ritmo de algo así como de setenta mil al mes. He visto informes de inteligencia que calculan que el total de bajas rusas supera los dos millones. O sea, que ya ves por qué les preocupa tanto que negociemos una paz por separado y acaben combatiendo a Hitler ellos solos. Saber que ahora tu presidente está escudriñando esos asesinatos del bosque de Katyn no mitigará precisamente ese miedo.
—Creo que todavía es una práctica común escudriñar los asesinatos —señalé—. Es una de esas cosas que ayudan a crearnos la ilusión de que vivimos en un mundo civilizado.
—Sí, desde luego. Pero no se le podría echar en cara a Stalin que sospeche que los aliados occidentales vayan a usar Katyn como una excusa para posponer la invasión de Europa, al menos hasta que la Wehrmacht y el Ejército Rojo se hayan destruido los unos a los otros.
—Por lo visto, sabes mucho acerca de lo que sospecha Stalin, Kim.
Philby negó con la cabeza.
—Conjeturas informadas. De eso va todo este tinglado. Lo que tienen los rusos es que no resulta difícil pillarles la vuelta. A diferencia de Churchill. Es imposible saber qué tiene ese hombre en su taimada cabeza.
—Por lo que tengo entendido, Churchill no le ha prestado mucha atención a Katyn. No se comporta como si estuviera disponiéndose a usarlo como excusa para posponer un segundo frente.
—Es posible que no —reconoció Blunt—. Pero hay muchos otros que sí, ¿sabes? La brigada del odio a los judíos, que están convencidos de que estamos en guerra contra el enemigo equivocado. —Cogió una copa de una bandeja que pasaba y apuró el contenido describiendo una golosa parábola—. ¿Qué piensas de Roosevelt? ¿Crees que daría su consentimiento?
Blunt esbozó una cálida sonrisa que no consiguió que su boca me agradara.
Al ver mi ceño fruncido, Philby dijo:
—No pasa nada, Willard. Anthony es de los nuestros.
—¿Y quiénes somos? —dije molesto. La proposición de que Anthony Blunt era «de los nuestros» me parecía casi tan ofensiva como su consecuencia lógica de que yo podía ser «de los suyos».
—El MI5. De hecho, Anthony podría ser justo el hombre con el que tienes que hablar de tu asunto polaco. Los gobiernos aliados en el exilio, los países neutrales con misiones diplomáticas en Londres..., Anthony los tiene vigilados a todos, ¿verdad que sí, Anthony?
—Si tú lo dices, Kim... —Blunt sonrió.
—Bueno, no es un gran secreto —rezongó Philby.
—Lo que sí puedo decirte es lo siguiente —continuó Blunt—: Los polacos estarían encantados de echarle el guante a un ruso agregado en la embajada soviética en Washington. Un tipo de nombre Vasili Zubilin. En 1940 era comandante del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos y estaba al mando de uno de los batallones de ejecución en Katyn. Parece ser que los rusos lo enviaron a Washington como recompensa por un trabajo bien hecho. Y para no tenerlo en el vecindario. Y porque saben que no hay peligro de que deserte. Si lo hiciera, sencillamente le dirían a tu gobierno lo que hizo en Katyn. Y entonces es muy probable que algún polaco quisiera acusarlo de crímenes de guerra. Sea lo que sea.
—Por cierto, ¿de qué conoces a Victor? —preguntó Blunt de repente, cambiando de tema.
—Compartimos una actitud de indiferencia por nuestra condición de judíos —dije—. O, en mi caso, y para ser más preciso, de medio judío. Asistí a su boda con Barbara. ¿Y tú?
—Ah. Cambridge —respondió Blunt—. Y Rosamond. Has venido con ella, ¿verdad? ¿De qué conoces a Rosie?
—Haz el favor de dejar de interrogarlo, Anthony —terció Philby.
—No pasa nada —dije, aunque no contesté la pregunta de Blunt y, al oír la risa inconfundible de Rosamond, miré en torno y la vi escuchando de lo más entretenida mientras una figura desaliñada hablaba largo y tendido de un chico a quien intentaba seducir. Estaba empezando a sospechar que todos y cada uno de los invitados a la fiesta habían ido a Cambridge y, además, o bien eran espías o bien comunistas u homosexuales; en el caso de Anthony Blunt, muy probablemente las tres cosas.
Rothschild volvió a la sala con un saxofón en alto y una actitud triunfante.
—Victor. —Reí—. Creo que eres con toda probabilidad el único hombre que conozco capaz de encontrar un saxofón disponible a las once de la noche. —Le cogí el saxo a mi viejo amigo, que se sentó al piano, encendió un cigarrillo y levantó la tapa del teclado.
Tocamos durante más de media hora. Rothschild era mejor músico, pero era tarde y la gente estaba muy borracha como para reparar en mis deficiencias técnicas. Cuando terminamos, Philby me llevó aparte.
—Muy bien —dijo—. Pero que muy bien. Eso sí que ha sido un dúo.
Me encogí de hombros y bebí una copa de champán para humedecerme la boca.
—Seguro que te acuerdas de Otto Deutsch, ¿verdad? —preguntó.
—¿Otto? Sí. ¿Qué fue de él? Vino a Londres, ¿no? Cuando Austria se pasó al fascismo.
—Iba en un barco que fue hundido en medio del Atlántico por un submarino alemán. —Philby hizo una pausa y prendió un cigarrillo.
—Pobre Otto. No lo sabía.
—Intentó reclutarme, ya sabes. Para el NKVD, allá en Viena.
—¿De verdad?
—No le vi el menor sentido, la verdad. Creo que habría trabajado para ellos si me hubiera quedado en Austria. Pero tuve que irme, por el bien de Litzi. Así que regresé y entré a trabajar en el Times. Pero volví a ver a Otto, en 1937, cuando iba de camino a Rusia. Creo que fue afortunado de que no lo mataran en la Gran Purga. Sea como sea, intentó captarme aquí en Londres, ¿no es increíble? Sabe Dios por qué. Lo que quiero decir es que cualquier información que obtiene un periodista tiende a transmitírsela a sus lectores. Fui comunista, claro. Sigo siéndolo, a decir verdad, aunque si se supiera, me sacarían a rastras del servicio.
—¿Por qué me lo cuentas, Kim?
—Porque creo que puedo confiar en ti, camarada. Y lo que decías antes. Sobre la idea de que nuestro bando en esta guerra está negociando una paz con Jerry.
No recordaba haber dicho gran cosa al respecto, pero lo dejé correr.
—Creo que si averiguara algo así, me pasaría la confidencialidad por el forro. Iría directo a la embajada soviética y les echaría una nota al puñetero buzón. «Estimado camarada Stalin, los británicos y los estadounidenses se la están metiendo doblada. Un cordial saludo, Kim Philby, MI5».
—No creo que vaya a ocurrir nada parecido.
—¿No? ¿Te suena de algo un tipo llamado George Earle?
—Sí. De hecho, es uno de los motivos de que esté yo aquí. Earle es el representante especial del presidente en los Balcanes. Elaboró motu proprio un informe para FDR sobre la matanza del bosque de Katyn. Es amigo de Roosevelt. Rico. Muy rico. Como el resto de los amigos de Roosevelt.
—Tú incluido —se burló Philby.
—Estás hablando de mi familia, Kim. No de mí.
—Dios, ahora suenas igual que Victor. —Rio—. El asceta epicúreo. —Philby tomó otra copa de champán.
Yo también cogí una y la bebí a sorbos esta vez. Quería serenarme y contenerme para no golpear a Philby. Se lo pasé por alto porque estaba borracho. Y porque quería saber más sobre George Earle.
—Escucha —dijo con aire de no saber a ciencia cierta si contaba un chisme o un secreto de Estado. Era muy posible que no supiera la diferencia—. La familia Earle hizo fortuna con el comercio de azúcar. Earle abandonó sus estudios en Harvard, y en 1916 se unió al ejército del general Pershing que intentaba dar caza a Pancho Villa en México. Luego se alistó en la Armada estadounidense y le fue concedida la Cruz Naval, que es el motivo de que sea íntimo de Roosevelt. FDR es un ferviente defensor de la Armada, ¿verdad?
Asentí.
—¿Adónde quieres ir a parar, Kim?
Philby se dio unos toques en la aleta de la nariz.
—Ya verás. —Encendió otro pitillo y se lo retiró de la boca con impaciencia.
»Earle, republicano de toda la vida, apoyó a Roosevelt para la presidencia en 1932. Y, como recompensa, FDR lo nombró agregado naval en Ankara. Pues bien, aquí llega lo interesante. Hefty, que es el apodo de nuestro colega Earle, tiene una novia, una belga bailarina y prostituta a media jornada de nombre Hélène, que trabaja para nosotros. Te cuento todo esto para que sepas de dónde procede parte de nuestra información.
»En mayo de este año, Hefty se reunió con el embajador alemán en Ankara. Como seguro que ya sabes, el embajador es también el antiguo canciller alemán, Franz von Papen. Según Hélène, Hefty y Von Papen condujeron ciertas negociaciones de paz secretas. No estamos seguros de si fueron iniciadas por Earle o por Von Papen. De un modo u otro, Earle informó al respecto a FDR y Von Papen hizo lo propio con alguien en Berlín, no sabemos quién con seguridad. No pareció ocurrir gran cosa durante una temporada. Entonces, hace solo unos días, Earle tuvo una reunión con un estadounidense llamado Theodor Morde. ¿Te suena de algo?
—Nunca he oído hablar de Theodor Morde —dije sinceramente.
—Morde es un tipo que antes trabajaba en Coordinación de Información en El Cairo antes de que pasara a ser vuestro cotarro, la OSS. Pensaba que igual lo conocías.
—Nunca he oído hablar de él —repetí.
—Morde es un estadounidense que viaja con pasaporte portugués. Trabaja para la organización de la Reader’s Digest. Es uno de esos tipos cuya colaboración podría negar sin el menor problema vuestra pandilla. Seguro que ya sabes cómo va eso. Sea como sea, el tal Morde tuvo una reunión con Von Papen hace solo un par de días. No tenemos ni idea de lo que se trató. Hélène no se lo está follando, por desgracia. Pero otras fuentes parecen indicar que, después, Morde le entregó a Earle algún tipo de documento de Von Papen para Roosevelt. Y eso, por ahora, es todo lo que sabemos.
Durante el discurso de Philby noté que se me tensaba la mandíbula. La información de Blunt sobre Vasili Zubilin había sido sorprendente, pero esto resultaba mucho más perturbador, y la aparente despreocupación de Philby al soltar el bombazo, tan típicamente inglesa, no hacía sino empeorar las cosas.
—¿Y fuiste directo a la embajada soviética y echaste una nota al buzón? ¿Como dijiste?
—Todavía no —dijo Philby—. Pero es posible que aún lo haga.
—¿Qué te lo impidió?
—Tú, de hecho.
—¿Yo?
—El que aparecieras en mi despacho así sin más, de manera inesperada, después de tantos años. Y no solo eso, sino también que resultaras ser otro de los representantes especiales de Roosevelt, como el bueno de Hefty. Y entonces me dije: «No te precipites, Kim. Quizás el viejo Willard pueda ayudar a darle un poco de cuerpo a la historia, si es que lo tiene». Meterle un poco de chicha, como dicen los periodistas.
Mi precaución inicial había dejado paso a la intriga. Si Philby estaba en lo cierto, y, en efecto, Roosevelt negociaba una paz por separado, entonces, ¿qué sentido tenía la reunión de los Tres Grandes?
—¿Cómo?
—Ah, no sé. Aguza los oídos en el Campus y por la Casa Blanca, ese tipo de cosas. Una misión de observación, nada más.
—Y suponiendo que oiga algo, entonces, ¿qué?
—Tengo un colega en la embajada británica en Washington. Un izquierdista a la antigua usanza, un poco como tú y yo. Se llama Childs. Stephen Childs. Es un tipo cabal, pero también inclinado hacia la opinión de que los rusos están llevándose la peor parte de la conflagración. Si oyeras algo sospechoso, podrías llamarlo. Tomarte algo con él. Hablarlo. Decidir entre vosotros qué hacer al respecto y, sencillamente, actuar tal como os lo dicte vuestra conciencia. Por lo que a mí respecta... —Philby se encogió de hombros—. Tendré que ver qué más se puede descubrir por medio de nuestros agentes en Ankara. Pero, a decir verdad, no soy optimista, y tendremos que ver dónde vuelve a asomar ese tal Morde tuyo.
—No prometo nada —dije—. Pero veré qué puedo hacer. Con Roosevelt. «Observaré sus miradas. Lo heriré en lo más vivo —recité—. Si palideciera tan solo, sabré qué suerte me corresponde».
Philby parecía perplejo.
—Hamlet —expliqué—. Pero, bueno, ¿qué leíste cuando estabas en Cambridge?
Philby sonrió.
—A Marx y Engels, claro.