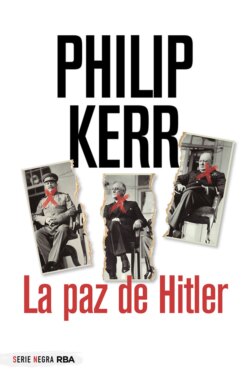Читать книгу La paz de Hitler - Philip Kerr - Страница 7
1 VIERNES, 1 DE OCTUBRE DE 1943 WASHINGTON, D. C.
ОглавлениеLa historia me rodeaba por doquier. Alcanzaba a olerla en todos los detalles, desde el reloj de estilo imperio que hacía tictac en la elegante repisa de la chimenea hasta el papel pintado de color rojo intenso que le daba su nombre a la sala roja. Lo había experimentado desde el momento en el que entré en la Casa Blanca y me hicieron pasar a esta antecámara para esperar a la secretaria del presidente. La idea de que Abraham Lincoln pudiera haber pisado la misma alfombra Savonnerie sobre la que me encontraba en ese momento, contemplando una enorme araña de luces en el techo, o de que Teddy Roosevelt se hubiera sentado en una de las sillas tapizadas en rojo y dorado de la sala se adueñó de mí como los ojos de una mujer hermosa cuyo retrato colgaba encima de la chimenea de mármol blanco. Me pregunté por qué me recordaba a mi Diana, y llegué a la conclusión de que tenía algo que ver con la sonrisa en el rostro blanco alabastro. Parecía decir: «Tendrías que haberte limpiado los zapatos, Willard. Mejor aún, tendrías que haberte puesto otro par. Con esos parece que has ido caminando hasta allí desde Monticello».
Sin atreverme a hacer uso del sofá de aspecto ornamentado por miedo a sentarme encima del espectro de Dolley Madison, ocupé una silla de comedor junto a la puerta. Estar en la Casa Blanca marcaba un brusco contraste con la manera en que había tenido intención de pasar la velada. Había quedado en llevar a Diana al cine Loew’s en la esquina de las calles Tercera y F, a ver a Gary Cooper e Ingrid Bergman en Por quién doblan las campanas. La guerra, o más bien una película sobre la guerra, no podía haber parecido más remota entre los artesonados suntuosamente tallados y acabados del elegante mausoleo rojo.
Transcurrió otro minuto, y entonces una de las espléndidas puertas de la sala se abrió para franquear el paso a una mujer de cierta edad, alta y acicalada, que me dirigió una sonrisa como para darme a entender que temía que hubiera dejado alguna mancha en una de las sillas, y luego me invitó, en tono neutro, a que la siguiera.
Era más directora de colegio que mujer, y lucía una falda de tubo que emitía una especie de frufrú sibilante, como si amenazara con morder la mano que se atreviera a acercarse a su cremallera.
Doblando a la izquierda desde la sala roja, recorrimos la alfombra roja del pasillo conocido como «pasillo de cruz» y nos montamos en un ascensor donde un ujier negro con guantes blancos nos llevó a la primera planta. Al salir del ascensor, la mujer de la falda ruidosa me condujo por la sala de estar oeste y el pasillo central antes de detenerse delante de la puerta del estudio del presidente, a la que llamó con los nudillos, y luego entró sin esperar respuesta.
En contraste con la elegancia que acababa de dejar atrás, el estudio del presidente era informal y, con sus zigurats de libros, pilas de documentos medio amarillentos atados con cordeles y su mesa atestada, me dio la impresión de que se parecía al desordenado despachito que había ocupado yo durante un tiempo en Princeton.
—Señor presidente, este es el profesor Mayer —dijo ella. Y luego se fue, cerrando las puertas tras de sí.
El presidente estaba sentado en una silla de ruedas, coctelera en mano, ante una mesita en la que había varias botellas de licor. Escuchaba Symphony Hour en la emisora WINX.
—Estaba preparando una jarra de martini —dijo—. Espero que me acompañe. Me dicen que mis martinis están demasiado fríos, pero así es como me gustan. No soporto el alcohol tibio. De entrada, parece ir totalmente en contra del sentido del beber.
—Un martini me vendría de maravilla, señor presidente.
—Bien, bien. Pase y siéntese. —Franklin D. Roosevelt señaló con un gesto de cabeza el sofá situado enfrente de la mesa. Apagó la radio y sirvió los martinis—. Tome. —Levantó uno y rodeé la mesa para aceptarlo—. Coja también la jarra, por si nos apetece otra ronda.
—Sí, señor.
Cogí la jarra y volví al sofá.
Roosevelt apartó la silla de ruedas del mueble licorero y se impulsó hacia mí. La silla era un apaño provisional, no de las que se veían en los hospitales o en los asilos de ancianos, sino más bien una silla de cocina de madera con las patas serradas, como si quienquiera que la fabricase hubiera tenido intención de disimular su auténtica utilidad ante el electorado estadounidense, que podría mostrarse reacio a votar a un tullido.
—Si no le importa que lo diga, parece muy joven para ser profesor.
—Tengo treinta y cinco años. Además, solo era profesor adjunto cuando dejé Princeton. Es algo así como decir que uno es vicepresidente de una compañía.
—Treinta y cinco años... Supongo que no es tan joven. No hoy en día. En el ejército lo tendrían por viejo. No son más que muchachos, la mayoría. A veces me parte el corazón pensar en lo jóvenes que son nuestros soldados.
Levantó la copa en un brindis mudo. Brindé con él y tomé un sorbo de martini. Tenía muchísima ginebra para mi gusto, y no estaba tan frío para alguien a quien le guste beber hidrógeno líquido. Aun así, no todos los días el presidente de Estados Unidos le preparaba a uno un cóctel, de modo que me lo bebí haciendo un adecuado alarde de satisfacción.
Mientras bebíamos, me fijé en algunos pormenores del aspecto de Roosevelt que solo esa clase de cercanía podría haber revelado: los quevedos que siempre había confundido con unas gafas; las orejas más bien pequeñas del hombre, o quizá la cabeza demasiado grande; el diente que le faltaba en la mandíbula; el modo en que habían pintado de negro los aparatos ortopédicos que llevaba en las piernas para que se confundieran con los pantalones; los zapatos negros con el conmovedor detalle de que tenían las suelas de cuero sin estrenar; la pajarita y el gastado batín corto con coderas de cuero, y la careta antigás que colgaba del lateral de la silla de ruedas. Me fijé en un pequeño terrier escocés negro tumbado delante de la chimenea y que más bien parecía un tapete. El presidente me observaba darle sorbitos al hidrógeno líquido, y vi que una leve sonrisilla le combaba los labios.
—Así que es usted filósofo —dijo—. Reconozco que no sé gran cosa de filosofía.
—Las típicas discusiones entre filósofos son, en su mayor parte, tan injustificadas como infructuosas. —Sonaba pomposo, pero también es verdad que estas cosas van en el lote.
—Entonces, los filósofos se parecen mucho a los políticos.
—Solo que los filósofos no tienen que rendirle cuentas a nadie. Solo a la lógica. Si los filósofos dependiéramos del electorado, estaríamos todos en paro, señor. Somos más interesantes a nuestros propios ojos que a los de los demás.
—Pero no en esta ocasión en particular —observó el presidente—. En caso contrario, no se encontraría aquí ahora.
—No hay mucho que contar, señor.
—Pero usted es un famoso filósofo estadounidense, ¿no?
—Ser un filósofo estadounidense es un poco como decir que uno juega al béisbol en la selección de Canadá.
—¿Y qué me dice de su familia? ¿No es su madre de los Von Dorff de Cleveland?
—Sí, señor. Mi padre, Hans Mayer, es un judío alemán criado y educado en Estados Unidos que entró en la carrera diplomática al concluir los estudios universitarios. Conoció a mi madre y se casó con ella en 1905. Al cabo de un par de años, ella heredó una fortuna familiar gracias a los neumáticos de caucho, lo que explica que a mí me haya ido todo rodado a lo largo de mi vida. Fui a Groton. Luego, a Harvard, donde estudié filosofía, para tremenda decepción de mi padre, que tiende a creer que todos los filósofos son unos tarados sifilíticos alemanes convencidos de que Dios ha muerto. De hecho, mi familia entera se inclina a pensar que he echado a perder mi vida.
»Después de acabar los estudios universitarios, me quedé en Harvard. Me doctoré y obtuve la beca de movilidad Sheldon para estudiar en el extranjero. Así pues, fui a Viena, vía Cambridge, y publiqué un libro muy aburrido. Me quedé en Viena, y al cabo de un tiempo me concedieron un puesto de profesor en la Universidad de Berlín. Después de Múnich regresé a Harvard y publiqué otro libro también muy aburrido.
—Leí su libro, profesor. Uno de ellos, al menos. Acerca de ser empírico. No voy a fingir que lo entendí todo, pero me parece que tiene usted una gran fe en la ciencia.
—No sé si lo llamaría fe, pero creo que, si un filósofo quiere contribuir al desarrollo del conocimiento humano, debe adoptar una actitud más científica con respecto a la consecución de ese conocimiento. Mi libro sostiene que no deberíamos dar tantas cosas por sentadas sobre la base de meras conjeturas y suposiciones.
Roosevelt se volvió hacia su mesa y cogió un libro que había al lado de un reloj de bronce con forma de timón de barco. Era uno de los míos.
—Pero empiezo a perderme cuando utiliza usted ese método para señalar que la moralidad es, ante todo, una majadería. —Abrió el libro, buscó las frases que había subrayado y leyó en voz alta—: «La estética y la moralidad son coincidentes en tanto en cuanto no se puede decir que ninguna de las dos posea validez objetiva, y no tiene más sentido afirmar que decir la verdad es algo verificablemente bueno que decir que un cuadro de Rembrandt es verificablemente un buen cuadro. Ninguna de las dos afirmaciones responde a la menor objetividad».
Roosevelt meneó la cabeza.
—Aparte de los peligros inherentes a sostener semejante postura en un momento en el que los nazis están empeñados en destruir todas las nociones preestablecidas de moralidad, me parece que pasa usted algo por alto. Un juicio ético es a menudo la clasificación objetiva de un acto que, de manera verificable, tiende a despertar en la gente cierto tipo de emociones. En otras palabras, suelen ser objeto común de desaprobación moral aquellos actos o clases de actos que, de hecho, se pueden evaluar empíricamente.
Le sonreí al presidente para agradecerle que se hubiera tomado la molestia de leer algo de mi libro y de desafiarme. Estaba a punto de contestar cuando echó a un lado el volumen y dijo:
—Pero no he requerido su presencia aquí para discutir con usted sobre filosofía.
—No, señor.
—Dígame, ¿cómo entró a formar parte del equipo de Donovan?
—Poco después de regresar de Europa, me ofrecieron un puesto en Princeton, donde pasé a ser profesor adjunto de filosofía. Después de Pearl Harbor, solicité que me destinaran a la reserva de la Armada, pero antes de que se tramitase mi solicitud, almorcé con un amigo de mi padre, un abogado llamado Allen Dulles. Este me convenció para que me uniera a la Oficina Central de Información. Cuando nuestra sección de la COI se convirtió en la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, vine a Washington. Ahora soy analista de información relativa a Alemania.
Roosevelt se volvió en la silla de ruedas mientras la lluvia azotaba la ventana, sus grandes hombros y la ancha nuca pugnando con el cuello de la camisa; en comparación, las piernas apenas tenían la menor presencia, como si su artífice las hubiera unido al cuerpo equivocado. La combinación de la silla, los quevedos y la boquilla de marfil de quince centímetros aferrada entre los dientes le conferían a Roosevelt el aspecto de un director de cine de Hollywood.
—No me había dado cuenta de que llovía tanto —dijo, al tiempo que retiraba el cigarrillo de la boquilla y colocaba otro del paquete de Camel que había en la mesa. Roosevelt me ofreció uno. Lo acepté a la vez que sacaba el Dunhill de plata del bolsillo del chaleco para darnos fuego a los dos.
El presidente aceptó la lumbre, me dio las gracias en alemán y luego continuó la conversación en ese idioma, mencionando el último parte de bajas estadounidenses —ciento quince mil— y haciendo referencia a los brutales enfrentamientos que tenían lugar en Salerno, en el sur de Italia. Su alemán no estaba nada mal. Entonces, de pronto, cambió de tema y volvió al inglés.
—Tengo un trabajo para usted, profesor Mayer. Un trabajo delicado, a decir verdad. Demasiado delicado para encargárselo al Departamento de Estado. Esto debe quedar entre usted y yo, y nadie más que usted y yo. Lo malo de esos cabrones del Departamento de Estado es que no son capaces de tener la puta boca cerrada. Peor aún, el departamento entero está desgarrado por los enfrentamientos entre diversas facciones. Diría que ya sabe a qué me refiero.
Por lo general, en Washington era un secreto a voces que Roosevelt nunca le había profesado el menor respeto a su secretario de Estado. Se consideraba que Cordell Hull no estaba nada ducho en asuntos internacionales y, a sus setenta y dos años, se cansaba con facilidad. Durante mucho tiempo después de Pearl Harbor, FDR había mostrado su predilección por el subsecretario de Asuntos Exteriores, Sumner Welles, para que se ocupase del auténtico trabajo de política exterior de la Administración. Entonces, justo hacía una semana, Sumner Welles presentó la dimisión, y lo que se rumoreaba en los corrillos del gobierno mejor informados y en los servicios de inteligencia era que Welles se había visto obligado a dimitir después de haber cometido un acto infame con un mozo de estación negro mientras iba en el tren presidencial camino de Virginia.
—No tengo empacho en decirle que a esos puñeteros esnobs del Departamento de Estado les espera una reestructuración de aúpa. La mitad son probritánicos, y la otra mitad, antisemitas. Si los hiciera picadillo a todos, no tendría agallas suficientes para moldear un estadounidense como Dios manda. —Roosevelt tomó un sorbo de martini y suspiró—. ¿Qué sabe usted de un lugar conocido como el bosque de Katyn?
—Hace unos meses, la radio de Berlín informó del descubrimiento de una fosa común en ese bosque, cerca de Smolensk. Según los alemanes, albergaba los restos de unos cinco mil oficiales polacos que se rindieron al Ejército Rojo en 1940, después del pacto de no agresión entre los alemanes y los soviéticos, que solo sirvió para que los ejecutaran por órdenes de Stalin. Goebbels le ha sacado mucho rédito político. Desde el verano para acá, Katyn es el viento que suelta el tubo de escape de la maquinaria propagandística alemana.
—Solo por esa razón, al principio casi quería creer que la historia no era más que propaganda nazi —dijo Roosevelt—. Pero hay emisoras de radio polaco-estadounidenses de Detroit y de Búfalo que insisten en que esa atrocidad tuvo lugar. Incluso se ha alegado que esta Administración ha encubierto los hechos para no poner en peligro nuestra alianza con los rusos. Desde que la historia salió a la luz, he recibido un informe de nuestro oficial de enlace con el ejército polaco en el exilio, otro de nuestro agregado naval en Estambul y otro más del primer ministro Churchill. Hasta he recibido un informe del mismísimo Departamento de Crímenes de Guerra de Alemania. En agosto, Churchill me escribió para preguntarme qué opinión tenía al respecto, así que le pasé todos los expedientes al Departamento de Estado y les pedí que investigaran el asunto.
Roosevelt meneó la cabeza con gesto hastiado.
—Ya puede imaginar lo que ocurrió. ¡Absolutamente nada! Hull culpa de todo a Welles, claro, y asegura que este debe de haberse pasado semanas sin hacer el menor caso de los informes.
»Lo cual es cierto. Le entregué los expedientes a Welles y le pedí que le encargara un informe a alguien de la sección alemana del Departamento de Estado. Entonces, Welles sufrió el infarto, y dejó su puesto. Me presentó la dimisión. Que yo rechacé.
»Entretanto, Hull le dijo al tipo de la sección alemana, Thornton Cole, que le trasladara los expedientes a Bill Bullitt, a ver qué conclusiones extraía nuestro antiguo embajador en la Rusia soviética. Bullitt se tiene por experto en Rusia.
»La verdad es que no sé si Bullitt leyó los informes. Llevaba una temporada detrás del puesto de Welles y sospecho que estar presionando al respecto por aquí y por allá lo tenía demasiado ocupado para prestarle mucha atención. Cuando le pregunté a Hull por el bosque de Katyn, él y el capullo de Bullitt cayeron en la cuenta de que la habían cagado y decidieron devolver discretamente los expedientes al despacho de Welles y echarle a él la culpa de no haber hecho nada. Como es natural, Hull tuvo buen cuidado de que Cole confirmase su versión. —Roosevelt se encogió de hombros—. Eso es lo que Welles supone que debió de haber ocurrido. Y me parece que coincido con su hipótesis.
Fue más o menos entonces cuando recordé que una vez presenté a Welles y Cole, en el Metropolitan Club de Washington.
—Cuando Hull devolvió los expedientes y me dijo que no estábamos en posición de manifestar opiniones de ningún tipo sobre el bosque de Katyn —continuó Roosevelt—, solté hasta la última palabrota que pueda conocer un lobo de mar. ¿Y todo esto para qué? Pues para que no se haya hecho nada. —El presidente señaló unos expedientes de aspecto polvoriento amontonados en un estante—. ¿Le importa alcanzármelos? Están ahí arriba.
Cogí los expedientes, los dejé en el sofá al lado del presidente y me miré las manos. El encargo no prometía nada bueno, a juzgar por la cantidad de mugre que me había quedado en la yema de los dedos.
—Es cosa sabida que en algún momento antes de Navidad voy a reunirme con Churchill y Stalin. Aunque no tengo ni idea de dónde lo haré. Stalin se niega a ir a Londres, por lo que podríamos ir a parar prácticamente a cualquier sitio. Pero con independencia de dónde nos reunamos al final, quiero formarme una idea clara de este engorro del bosque de Katyn, porque parece que sin duda tendrá algún tipo de efecto sobre el futuro de Polonia. Los rusos ya han roto las relaciones diplomáticas con el gobierno polaco en Londres. Los británicos, claro, sienten una lealtad especial hacia los polacos. A fin de cuentas, fueron a la guerra por Polonia. Así pues, como puede ver, es una situación delicada.
El presidente encendió otro cigarrillo y luego apoyó una mano encima del montón de expedientes.
—Y eso nos conduce hasta usted, profesor Mayer. Quiero que lleve a cabo su propia investigación sobre esos testimonios relativos al bosque de Katyn. En primer lugar, realice una evaluación objetiva del contenido de los expedientes, pero no se sienta en la obligación de ceñirse a ellos. Hable con cualquiera a quien considere de utilidad. Llegue a sus propias conclusiones y luego redacte un informe confidencial al que solo yo tendré acceso. No se extienda en demasía. Solo necesito un resumen de sus hallazgos con alguna sugerencia sobre las medidas que, en su opinión, deberíamos tomar. Ya lo he hablado con Donovan, por lo que esto tiene prioridad con respecto a cualquier otra actividad que esté haciendo.
Sacó el pañuelo, se limpió el polvo de la mano y no volvió a tocar los expedientes.
—¿De cuánto tiempo dispongo, señor presidente?
—Dos o tres semanas. Me hago cargo de que no es mucho para un asunto de este calado, pero entienda que no se puede hacer nada al respecto. Al menos, no en este momento.
—Cuando dice que hable «con cualquiera a quien considere de utilidad», ¿eso incluye a personas en Londres? ¿Miembros del gobierno polaco en el exilio? ¿Miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores británico? ¿Y hasta qué punto puedo ser un incordio?
—Hable con quien le apetezca —insistió Roosevelt—. Si decide ir a Londres, le será de ayuda decir que es mi emisario especial. Eso le abrirá todas las puertas. Mi secretaria, Grace Tully, se encargará del papeleo. Eso sí, no intente expresar ninguna opinión. Y evite decir nada que induzca a creer a la gente que habla en mi nombre. Como he dicho, se trata de una situación muy delicada, pero ocurra lo que ocurra, tengo sumo interés en impedir que esto se interponga entre Stalin y yo. ¿Le ha quedado claro?
Totalmente claro. Tendría que comportarme como un chucho sin huevos y con el collar de mi amo como única herramienta para hacerle saber a la gente que tenía derecho a mear en sus flores. Pero me pegué la sonrisa a los labios y, aderezando mis palabras de barras y estrellas, dije en tono alegre:
—Sí, señor, lo entiendo a la perfección.
Cuando volví a casa, Diana me estaba esperando. Las preguntas se atropellaban en su boca.
—Bueno —dijo—, ¿qué ha pasado?
—Prepara unos martinis horribles —repuse—. Eso es lo que ha pasado.
—¿Has tomado una copa con él?
—Solos los dos. Como si él fuera Nick, y yo, Nora Charles.
—¿Cómo era?
—Demasiada ginebra. Y estaba muy frío. Igual que una fiesta en una casa de campo en Inglaterra.
—Te estoy preguntando de qué habéis hablado.
—Entre otras cosas, de filosofía.
—¿Filosofía? —Diana hizo una mueca y se sentó. Ya se la veía menos entusiasmada—. Eso sienta mejor al estómago que los somníferos, supongo.
Diana Vandervelden era rica, escandalosa, glamurosa y mordazmente divertida de un modo que siempre me hacía pensar en las protagonistas femeninas más duras de Hollywood, ya fuera Bette Davis o Katharine Hepburn. Dueña de una inteligencia formidable, se aburría con facilidad y había renunciado a un puesto en Bryn Mawr para jugar al golf, lo que la llevó a acariciar la victoria del título de amateur femenino de Estados Unidos en 1936. Al año siguiente abandonó el circuito para casarse con un senador. «Cuando conocí a mi marido, fue amor a primera vista —le gustaba decir—. Pero porque era muy rácana a la hora de comprarme gafas». Diana no estaba demasiado interesada en la política, prefería escritores y artistas a senadores y, a pesar de sus muchos logros en el salón —era una cocinera excelente y tenía fama de celebrar algunas de las mejores cenas en Washington—, se había hartado enseguida de estar casada con un abogado: «Siempre estaba cocinando para sus amigos republicanos —se me quejaría más adelante—. Era como darles perlas a los cerdos. Y, además, hacía falta tener todo un criadero de ostras». Cuando abandonó a su marido en 1940, Diana montó su propio negocio de decoración, y así fue como nos conocimos. Poco después de mudarme a Washington, una amiga común me sugirió que la contratase para arreglar mi casa de Kalorama Heights. «La casa de un filósofo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué aspecto tendría? ¿Qué tal un montón de espejos, todos a la altura del ombligo?». Nuestros amigos esperaban que nos casáramos, pero Diana no tenía muy buen concepto del matrimonio. Ni yo tampoco.
Justo desde el comienzo, mi relación con Diana había sido intensamente sexual, y eso nos iba bien a los dos. Nos teníamos mucho cariño, pero ninguno de los dos hablaba gran cosa de amor. «Nos queremos —le había dicho a Diana las navidades anteriores— como se quieren las personas que se quieren a sí mismas un poquito más».
Y me encantaba que Diana detestara la filosofía. Lo último que buscaba era a alguien que quisiera hablar sobre mi área de especialización. Me gustaban las mujeres. Sobre todo cuando eran tan inteligentes e ingeniosas como Diana. Lo que pasa es que no me gustaba que quisieran hablar de lógica. La filosofía puede ser una compañía estimulante en el salón, pero es de lo más aburrido en la alcoba.
—¿De qué más habló Roosevelt?
—Del esfuerzo bélico. Quiere que le escriba un informe sobre una cosa.
—Qué heroico —comentó, a la vez que encendía un cigarrillo—. ¿Qué te van a conceder a cambio? ¿Una medalla colgada de una cinta de máquina de escribir?
Sonreí, disfrutando de su alarde de desdén. Los dos hermanos de Diana se alistaron en la Real Fuerza Aérea Canadiense en 1939 y, como nunca dejaba de recordarme, ambos habían sido condecorados.
—Cualquiera diría que no crees que el trabajo de inteligencia sea importante, cariño. —Fui a la bandeja de bebidas y me serví un whisky escocés—. ¿Quieres una copa?
—No, gracias. El caso es que creo que ya he descubierto por qué se llama «inteligencia». Es porque la gente inteligente como tú siempre se las ingenia para mantenerse a salvo.
—Alguien tiene que vigilar qué se traen entre manos los alemanes. —Tomé un trago de escocés, que sabía bien y me produjo una agradable quemazón en las entrañas después del líquido para embalsamar de Roosevelt—. Pero si disfrutas tachándome de cobarde, no te cortes. Puedo encajarlo.
—A lo mejor eso es lo que más me molesta.
—A mí no me molesta que te moleste.
—Así es como funciona, ¿no? La filosofía. —Diana se inclinó hacia delante en el sillón y aplastó el cigarrillo—. Y, por cierto, ¿sobre qué es ese informe? El que el presidente de Estados Unidos quiere que redactes.
—No te lo puedo decir.
—No veo por qué tienes que ser tan reservado.
—No estoy siendo reservado. Estoy siendo hermético. Hay una gran diferencia. Si estuviera siendo reservado, quizá te dejaría acariciarme la piel, retorcerme las orejas y sacármelo a fuerza de cosquillas. Hermético quiere decir que me tomaré una pastilla con veneno antes de dejar que eso ocurra.
Por un momento dio la impresión de que fruncía las aletas de la nariz.
—No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy —comentó.
—Gracias, cariño. Pero puedo decirte lo siguiente. Tendré que irme a Londres un par de semanas.
El rostro se le distendió un poco y una sonrisa interpretó un discreto dueto en sus labios.
—¿Londres? ¿No te has enterado, querido Willy? Los alemanes están bombardeando la ciudad. Podría ser peligroso para ti.
Su voz tenía un suave deje de burla.
—Algo he oído al respecto, sí —dije—. Por eso me alegro de ir. Para poder mirarme a los ojos por la mañana cuando me esté afeitando. Tras quince meses sentado a una mesa en la calle Veintitrés, me da la impresión de que tendría que haberme alistado en la Armada después de todo.
—Dios bendito. Qué heroísmo. Creo que me voy a tomar esa copa.
Le serví una, como le gustaba, solo, tal como Diana se sentaba al estilo de Bryn Mawr, con las rodillas castamente pegadas. Cuando se la tendí, me la cogió de entre los dedos y luego me retuvo la mano para llevársela a la mejilla, fresca como el mármol.
—Ya sabes que no digo en serio ni una sola palabra, ¿verdad?
—Claro. Es una de las razones por las que te tengo tanto cariño.
—Hay quien torea, quien cabalga detrás de perros o quien caza aves. A mí lo que me gusta es hablar. Es una de las dos cosas que se me dan de maravilla.
—Cariño, eres la gran campeona femenina de la conversación.
Apuró el whisky y se mordió la uña del pulgar para darme a entender que no era más que un aperitivo y que había partes de mí que le gustaría mordisquear un poco. Luego se levantó y me besó, haciendo aletear los párpados, pues los abría y los cerraba una y otra vez calibrando si estaba listo para subir a bordo del barco de placer que había fletado para nosotros.
—¿Por qué no vamos arriba y te enseño esa otra cosa que se me da tan bien?
Volví a besarla, y me volqué en ello con todo mi ser, como un actor de medio pelo que se hubiera preparado para suplir a John Barrymore.
—Ve tú delante —dije cuando, un rato después, salimos a tomar aire—. Enseguida te sigo. Antes tengo que leer un poco. Unos documentos que me ha dado el presidente.
Su cuerpo se puso un poco rígido entre mis brazos y tuve la sensación de que iba a hacer algún otro comentario mordaz. Entonces se contuvo.
—No creas que vas a poder usar esa excusa más de una vez —me advirtió—. Soy tan patriota como el que más. Pero también soy una mujer.
Asentí y volví a besarla.
—Es la faceta tuya que más me gusta.
Diana me apartó con suavidad y me ofreció una sonrisa burlona.
—De acuerdo. Pero no tardes mucho. Y si estoy dormida, a ver si puedes usar ese cerebro tuyo tan grande para imaginar una manera de despertarme.
—Ya se me ocurrirá algo, princesa Aurora.
Miré cómo subía las escaleras. Era digno de verse. Sus piernas parecían diseñadas para vender entradas en el Corcoran. Las contemplé hasta la parte superior de las medias y mucho más allá. Por razones puramente filosóficas, claro. Los filósofos, dijo Nietzsche, entienden muy poco de mujeres. Pero debe tenerse en cuenta que él nunca vio a Diana subir un tramo de escaleras. Yo no sabía de ningún modo de entender la realidad definitiva que se acercara siquiera a observar el fenómeno veteado y surcado de encaje que era la ropa interior de Diana.
Mientras trataba de conjurar de mi mente ese conocimiento natural en concreto, me preparé una cafetera, cogí un paquete de tabaco sin abrir de la mesa del estudio y me senté a revisar los expedientes que me había entregado Roosevelt.
El informe elaborado por el Departamento de Crímenes de Guerra alemán era el más detallado. Pero el informe en el que más me demoré fue el británico, escrito por sir Owen O’Malley, embajador del gobierno de Polonia en el exilio, y preparado con ayuda del ejército polaco. El exhaustivo informe de O’Malley estaba redactado con suma claridad e incluía espantosas descripciones de cómo los oficiales y los hombres del NKVD, es decir, del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos soviético, mataron a tiros —en la nuca, algunos con las manos atadas, otros con la boca llena de serrín para evitar que gritaran— a los cuatro mil quinientos hombres antes de enterrarlos en una fosa común.
Al acabar el informe poco después de medianoche, me resultó imposible no coincidir con la conclusión de O’Malley de que, sin el menor asomo de duda, los soviéticos eran culpables. La advertencia de O’Malley a Winston Churchill de que los asesinatos cometidos en el bosque de Katyn tendrían duraderas «repercusiones morales» me parecía demasiado comedida. Pero después de mi charla con el presidente, me pareció que cualquier conclusión a la que llegara a partir de mis propias investigaciones tendría que supeditarse a la percepción que ya me había formado del deseo que tenía el presidente de que hubiera relaciones más cordiales entre él y el sanguinario Iósif Stalin que tanto odiaba a los polacos.
Cualquier informe de la matanza que elaborase yo no sería más que una formalidad, un modo que tendría Roosevelt de guardarse las espaldas. Quizás incluso habría considerado mi encargo presidencial un rollo de no ser porque me las había apañado para agenciarme un viaje a Londres. Londres sería divertido, y después de meses de inacción en uno de los cuatro edificios de ladrillo rojo que conformaban el Campus —el apodo local para la OSS y su personal predominantemente académico—, estaba desesperado por divertirme un poco. Una semana en Londres sería justo lo que recomendaría el médico, sobre todo ahora que Diana había empezado a lanzarme pullas por mantenerme lejos de la línea de fuego.
Me levanté y fui a la ventana. Mirando la calle, procuré imaginarme a todos aquellos oficiales polacos asesinados, tendidos en una fosa común en algún lugar cerca de Smolensk. Apuré el whisky que me quedaba en el vaso. A la luz de la luna, el césped que había delante de mi casa era de color sangre y el inquieto cielo plateado presentaba un aire espectral, como si la muerte misma tuviera su inmenso ojo cual ballena blanca fijo en mí. Tampoco es que tuviese mucha importancia quién le matara a uno. Los alemanes o los rusos, los británicos o los estadounidenses, su propio bando o el enemigo. Una vez se estaba muerto, se estaba muerto, y nada, ni siquiera una investigación presidencial, podía cambiarlo. Pero yo era uno de los afortunados y, arriba, el acto afirmativo de la vida reclamaba mi atención.
Apagué las luces y fui en busca de Diana.