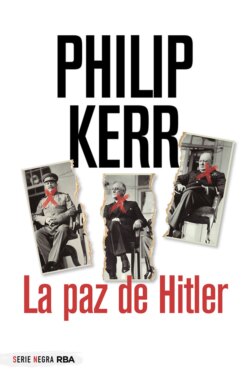Читать книгу La paz de Hitler - Philip Kerr - Страница 8
2 DOMINGO, 4 DE OCTUBRE DE 1943 BERLÍN
ОглавлениеLevantándose, Joachim von Ribbentrop, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, rodeó su enorme mesa con tablero de mármol y cruzó la gruesa moqueta de la estancia para quedar frente a los dos hombres sentados en un recargado juego de salón Biedermeier tapizado en seda a rayas verdes y blancas. En la mesa que tenían frente a sí había un montón de fotografías abarquilladas, cada una del tamaño de una revista, cada cual el facsímil de un documento sustraído, de manera encubierta, de la caja fuerte del embajador británico en Ankara, sir Hughe Knatchbull-Hugessen. Von Ribbentrop tomó asiento y, procurando hacer caso omiso de la estalactita de agua de lluvia que resbalaba de la araña de luz de cristal estilo María Teresa y se recogía, con un gran estruendo, en un cubo de metal, examinó las fotografías una a una, y luego, adoptando un aire de hastío desdeñoso, miró al matón de aspecto atezado que las había llevado a Berlín.
—Todo parece demasiado bueno para ser cierto —comentó.
—Eso, claro está, es posible, Herr Reichsminister.
—La gente no se convierte en espía así como así, Herr Moyzisch —repuso Von Ribbentrop—. Sobre todo, los ayudas de cámara de caballeros ingleses.
—Bazna quería dinero.
—Y parece ser que lo ha recibido. ¿Cuánto dice que le ha dado Schellenberg?
—Veinte mil libras, de momento.
Von Ribbentrop volvió a dejar las fotografías en la mesa, y una cayó al suelo. La recogió Rudolf Linkus, su más estrecho colaborador en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
—¿Y quién lo adiestró para usar una cámara con pericia tan evidente? —preguntó Von Ribbentrop—. ¿Los británicos? ¿Se le ha pasado por la cabeza que esto podría ser desinformación?
Ludwig Moyzisch le sostuvo la fría mirada al Reichsminister, deseando encontrarse otra vez en Ankara y preguntándose por qué, de todas las personas que habían examinado esos documentos aportados por su agente Bazna (con el nombre en clave de Cicerón), Von Ribbentrop era el único que dudaba de su autenticidad. Incluso Kaltenbrunner, jefe de la Oficina de Seguridad del Reich y superior de Walter Schellenberg, se había mostrado convencido de que la información era veraz. Para defender el material de Cicerón, Moyzisch alegó que el propio Kaltenbrunner compartía ahora la opinión de que los documentos eran con toda probabilidad auténticos.
—Kaltenbrunner está enfermo, ¿no? —El desprecio de Von Ribbentrop por el jefe de la Oficina de Seguridad era palmario en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores—. Flebitis, tengo entendido. Seguro que su mente, o lo que quede de ella, se ha visto muy afectada por la dolencia. Además, yo no tengo rival en lo tocante a conocimientos sobre los británicos, y mucho menos un capullo borracho y sádico. Cuando fui embajador alemán en la Corte de Saint James, llegué a conocerlos muy bien, y le aseguro que esto es una treta pergeñada por maestros ingleses del espionaje. Desinformación calculada para despistar a nuestro denominado servicio de inteligencia de sus debidas tareas.
Con uno de sus ojos azul desvaído medio cerrado, se encaró con su subordinado.
Ludwig Moyzisch asintió con lo que confió fuese adecuada deferencia. En tanto que representante del SD en Ankara, le rendía cuentas al general Schellenberg; pero su posición se veía complicada por el hecho de que su tapadera como agregado comercial alemán en Turquía suponía que también respondía ante Von Ribbentrop. Y de ese modo justificaba el trabajo de Cicerón ante el SD y también ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich. La situación habría puesto de los nervios a cualquiera, porque Von Ribbentrop no era menos rencoroso que Ernst Kaltenbrunner. Quizá Von Ribbentrop ofreciera un aspecto débil y artificial, pero Moyzisch era consciente de que sería un error subestimarlo. Tal vez los tiempos de las victorias diplomáticas de Von Ribbentrop hubieran quedado atrás, pero aún era general de las SS y amigo de Himmler.
—Sí, señor —dijo Moyzisch—. Seguro que hace bien en ponerlo en tela de juicio, Herr ministro.
—Creo que hemos terminado. —Von Ribbentrop se puso en pie de repente.
Moyzisch se levantó con rapidez, pero, ansioso como estaba por dejar de estar en presencia del Reichsminister, volcó la silla—. Lo siento Herr Reichsminister —se disculpó, al tiempo que la recogía.
—No se moleste. —Von Ribbentrop señaló con la mano las goteras del techo—. Como puede ver, aún no nos hemos recuperado de la última visita de la RAF. El piso superior del ministerio ha desaparecido, igual que muchas ventanas de esta planta. No hay calefacción, claro, pero preferimos quedarnos en Berlín a escondernos en Rastenburg o en Berchtesgaden.
Von Ribbentrop acompañó a Linkus y Moyzisch a la puerta del despacho. Para sorpresa de Moyzisch, el Reichsminister se mostraba muy atento en ese momento, casi como si quisiera algo de él. Había incluso un levísimo asomo de sonrisa en su rostro.
—¿Puedo preguntarle qué le dirá al general Schellenberg sobre esta reunión?
Con una mano metida en el bolsillo de su traje de Savile Row, hacía tintinear un manojo de llaves con nerviosismo.
—Le diré lo que me ha dicho el Reichsminister —respondió Moyzisch—. Que se trata de desinformación. Una tosca treta perpetrada por la inteligencia británica.
—Exacto —asintió Von Ribbentrop, como si compartiera una opinión que hubiera expresado el propio Moyzisch—. Dígale a Schellenberg que es tirar el dinero. Reaccionar a esta información sería una tontería, ¿no cree?
—Sin lugar a dudas, Herr Reichsminister.
—Espero que tenga buen viaje de regreso a Turquía, Herr Moyzisch. —Y, volviéndose hacia Linkus, añadió—: Acompañe a Herr Moyzisch a la salida y dígale a Fritz que traiga el coche a la puerta principal. Salimos hacia la estación de ferrocarril dentro de cinco minutos.
Von Ribbentrop cerró la puerta y volvió al escritorio Biedermeier, donde recogió las fotografías de Cicerón y las metió con cuidado en su maletín de cuero. Creía que Moyzisch estaba casi con toda seguridad en lo cierto —que los documentos eran auténticos más allá de toda duda—, pero no tenía el menor deseo de corroborarlos a los ojos de Schellenberg, no fuera a ser que el general del SD se sintiera tentado de sacar partido de esta nueva e importante información con alguna maniobra militar tan estúpida como teatral. Lo último que quería era que el SD llevase a cabo otra «misión especial» como la de un mes atrás, cuando Otto Skorzeny y un grupo de ciento ocho miembros de las SS se lanzaron en paracaídas sobre una cumbre en los Abruzos y rescataron a Mussolini de la facción traidora de Badoglio que había intentado capitular y dejar Italia en manos de los aliados. Rescatar a Mussolini era una cosa, y saber qué hacer con él luego, otra muy distinta. Le correspondió a él lidiar con el problema. Instalar al Duce en la ciudad Estado de la República de Saló, en el lago de Garda, había sido uno de los empeños diplomáticos más absurdos de su carrera. Si alguien se hubiera molestado en pedirle su opinión, él habría dejado a Mussolini en los Abruzos para que afrontara un consejo de guerra aliado.
Pero los documentos de Cicerón eran harina de otro costal. Suponían una auténtica oportunidad de volver a encarrilar su carrera, de demostrar que de hecho era, como una vez había dicho Hitler —después de que negociara con éxito el pacto de no agresión con la Unión Soviética— «un segundo Bismarck». La guerra era adversa a la diplomacia, pero ahora que estaba claro que la guerra no se podía ganar, había regresado el momento de la diplomacia —la diplomacia de Von Ribbentrop— y no tenía ninguna intención de permitir que el SD arruinara con sus estúpidos esfuerzos heroicos las posibilidades de Alemania de alcanzar una paz negociada.
Hablaría con Himmler. Solo este poseía la precaución y la visión necesarias para entender la tremenda oportunidad que ofrecía la información de Cicerón en un momento tan conveniente. Von Ribbentrop cerró el maletín y salió a la calle.
Junto a una de las altas farolas que flanqueaban la entrada al edificio, Von Ribbentrop encontró a los dos ayudas de cámara que iban a acompañarlo en su viaje en tren: Rudolf Linkus y Paul Schmidt. Linkus le cogió el maletín y lo metió en el maletero del enorme Mercedes negro que esperaba para llevarlo a la Anhalter Bahnhof, la estación de ferrocarril. Olisqueando el húmedo aire nocturno cargado de olor a cordita de las baterías antiaéreas de las cercanas Paiser Platz y Leipziger Platz, se montó en el asiento de atrás.
Fueron en dirección sur por Wilhelmstrasse, pasaron por delante de la jefatura de la Gestapo y llegaron a Königgratzerstrasse, donde doblaron a la derecha para acceder a la estación, que estaba llena de jubilados de avanzada edad y mujeres y niños que aprovechaban el decreto del Gauleiter Goebbels que les permitía huir de la campaña inglesa de bombardeos. El Mercedes se acercó a un andén muy apartado de los viajeros menos distinguidos de Berlín y se detuvo junto a un tren verde oscuro de líneas aerodinámicas del que empezaba a surgir una columna de vapor. Plantada en la plataforma a intervalos de cinco metros, una tropa de hombres de las SS vigilaba sus doce vagones y dos vagones más de artillería armados con cañones antiaéreos cuádruples de doscientos milímetros. Era el tren especial Heinrich que utilizaba el Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, y, después del Führerzug, el tren más importante de Alemania.
Von Ribbentrop subió a bordo de uno de los vagones reservados para el uso del ministro de Asuntos Exteriores del Reich y su personal. El ruido de las máquinas de escribir martilleando y los camareros poniendo vajilla de porcelana y cubiertos en el vagón comedor que separaba el vagón personal de Ribbentrop del del Reichsführer-SS creaba un ambiente tan estrepitoso como el de cualquier oficina del gobierno. Justo a las ocho en punto, el Heinrich se puso en marcha hacia el este, en dirección a donde había estado Polonia.
A las ocho y media, Von Ribbentrop fue a su compartimento en el coche cama a fin de cambiarse para cenar. Su uniforme de general de las SS ya estaba dispuesto sobre la cama, con la guerrera y la gorra negras, cinturón cruzado, pantalones negros de montar y lustrosas botas negras de caña alta. Von Ribbentrop, que había ostentado el rango honorífico de SS-Gruppenführer desde 1936, disfrutaba luciendo el uniforme, y su amigo Himmler por lo visto agradecía que lo llevara. En cambio, en esta ocasión en particular el uniforme de las SS era obligatorio, y cuando el ministro salió de su compartimento, el resto del personal del Ministerio de Asuntos Exteriores también iba vestido de uniforme negro como el carbón. Von Ribbentrop se sorprendió sonriendo, pues le gustaba ver a sus hombres con aspecto elegante y un grado de eficiencia que solo parecía propiciar la proximidad del Reichsführer-SS, y les dirigió un saludo militar por instinto. Ellos le devolvieron el saludo, y Paul Schmidt, que era coronel de las SS, le presentó a su superior una hoja de papel con membrete del ministerio en la que había mecanografiado un resumen de los puntos que Von Ribbentrop quería abordar con Himmler durante su reunión mientras cenaban. Incluían la sugerencia de que toda tripulación aérea capturada después de una incursión de bombardeo se le entregase a la población local para que esta la linchara, y el asunto que planteaban los documentos fotografiados de Cicerón, el agente del SD. Para crispación del ministro, el asunto de la deportación de los judíos de Noruega, Italia y Hungría también estaba en la agenda. Von Ribbentrop leyó este último punto una vez más y luego tiró el resumen sobre la mesa, con el rostro rojo de ira.
—¿Quién ha pasado esto a máquina? —inquirió.
—Fräulein Mundt —respondió Schmidt—. ¿Hay algún problema, Herr Reichsminister?
Von Ribbentrop dio media vuelta sobre los tacones de las botas y fue al siguiente vagón, donde varias taquígrafas, al ver al ministro, dejaron lo que estaban mecanografiando y se levantaron en señal de respeto. Se acercó a Fräulein Mundt, rebuscó en su bandeja de documentos redactados y sin decir palabra cogió la copia que habían hecho con papel carbón del resumen de Schmidt antes de volver a su vagón privado. Una vez allí, dejó la copia en papel carbón en la mesa y, metiendo las manos en los bolsillos de la guerrera de las SS, se encaró con Schmidt adoptando un semblante de hosco disgusto.
—Es usted tan rematadamente vago que no hizo lo que le pedí y ha puesto en peligro todas nuestras vidas —le dijo a Schmidt—. Al dejar los detalles concretos de este asunto de Moellhausen por escrito, en un documento oficial, para colmo, repite usted justo la misma falta por la que va a recibir él una severa reprimenda.
Eiten Moellhausen era el cónsul del Ministerio de Asuntos Exteriores en Roma, y la semana anterior había enviado un cablegrama a Berlín alertando al ministro de la intención del SD de deportar a ocho mil judíos italianos al campo de concentración de Mauthausen, en Austria, «para su liquidación». Causó consternación, porque Von Ribbentrop había dado estrictas órdenes de que palabras como «liquidación» no aparecieran nunca en los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, por si caían en manos aliadas.
—¿Y si unos comandos británicos capturasen este tren? —gritó—. Su estúpido resumen nos condenaría con la misma seguridad que el cable de Moellhausen. Ya lo he dicho con anterioridad, pero parece que tengo que decirlo otra vez. «Traslado». «Reubicación». «Desplazamiento». Esas son las palabras adecuadas que hay que usar en todos los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con la solución del problema judío en Europa. El siguiente que lo olvide correrá la misma suerte que Luther. —Von Ribbentrop cogió el resumen causante del conflicto y la copia hecha con papel carbón y se los tiró a Schmidt—. Destrúyalos. Y ocúpese de que Fräulein Mundt vuelva a pasar a máquina este resumen de inmediato.
—Ahora mismo, Herr Reichsminister.
Von Ribbentrop se sirvió un vaso de agua mineral Fachinger y esperó, impaciente, a que Schmidt volviera con el documento mecanografiado de nuevo. Mientras aguardaba, llamaron a la otra puerta del vagón y un edecán la abrió para franquear el paso a un SS-Standartenführer pequeño y anodino, un hombre de aspecto no muy diferente del de su superior, pues era el doctor Rudolf Brandt, ayudante personal de Himmler y miembro más diligente del séquito del Reichsführer. Brandt entrechocó los talones y le hizo una rígida reverencia a Von Ribbentrop, quien le devolvió una sonrisa obsequiosa.
—Saludos del Reichsführer, Herr general —dijo Brandt—. Se pregunta si puede reunirse con él en su coche.
Schmidt volvió con la hoja del nuevo resumen, y Von Ribbentrop la recibió sin decir palabra, y luego siguió a Brandt por la pasarela de acordeón que enlazaba los dos vagones.
El coche de Himmler estaba revestido de entrepaños de madera. Había una lámpara de latón en una mesita junto a la ventana. Las sillas estaban tapizadas en cuero verde, a juego con el color del tupido velvetón del coche. Había un gramófono y una radio también, aunque Himmler no tenía mucho tiempo para semejantes distracciones. Aun así, el Reichsführer no era precisamente el asceta monacal que proyectaba al público. Von Ribbentrop, que conocía bien a Himmler, consideraba inmerecida su reputación de crueldad: era capaz de mostrarse muy generoso con quienes le servían bien. De hecho, Heinrich Himmler no carecía de encanto, y su conversación era animada y las más de las veces estaba teñida de humor. Era verdad que, al igual que al Führer, le desagradaba que la gente fumara cigarrillos a su alrededor, pero de vez en cuando él también disfrutaba de un buen puro; tampoco era abstemio, y a menudo se tomaba un par de copas de vino tinto por la noche. Von Ribbentrop encontró a Himmler con una botella de Herrenberg-Honigsächel ya abierta en la mesa y un puro habano bien grande encendido en un cenicero de vidrio encima de un atlas Brockhaus y un ejemplar encuadernado en cuero marroquí de la Bhagavad Gita, un libro del que rara vez se separaba, si en algún momento lo hacía.
Al ver a Von Ribbentrop, Himmler dejó su célebre lápiz verde y se puso en pie de un brinco.
—Mi querido Von Ribbentrop —dijo en su voz queda con un leve deje bávaro que a veces recordaba a Von Ribbentrop el acento austriaco de Hitler. Había quien decía que el acento de Himmler tomaba como modelo la voz del propio Hitler en un intento de congraciarse aún más con el Führer—. Me alegro mucho de verlo. Estaba revisando el discurso de mañana.
Ese era el objetivo de su viaje en tren a Polonia: al día siguiente en Poznan —la antigua capital polaca que ahora albergaba la sede de una academia de inteligencia dirigida por el coronel Gehlen para las fuerzas militares alemanas en Rusia—, Himmler iba a dirigirse a todos los generales, o «líderes de tropa», de las SS. Cuarenta y ocho horas después, pronunciaría el mismo discurso ante todos los Reichsleiters y los Gauleiters de Europa.
—¿Y qué tal lo lleva?
Himmler le enseñó al ministro de Asuntos Exteriores el texto mecanografiado en el que llevaba trabajando toda la tarde, cubierto como estaba de su caligrafía verde cual patitas de araña.
—Un poco largo, quizá —reconoció Himmler—. Alcanza las tres horas y media.
Von Ribbentrop rezongó para sus adentros. Pronunciado por cualquier otro —Goebbels, Göring o incluso Hitler—, se habría arriesgado a dar alguna cabezada, pero Himmler era de esos que luego planteaban preguntas sobre el discurso y cuáles creía uno que habían sido los mejores argumentos en particular.
—No se puede hacer otra cosa, claro —dijo Himmler—. Hay mucho que abarcar.
—Ya me lo imagino. Por supuesto, lo espero con ilusión desde su nuevo nombramiento.
Hacía solo dos meses que Himmler había reemplazado a Frank como ministro del Interior, y el discurso de Poznan tenía por objeto demostrar que el cambio no era meramente cosmético: mientras que antes el Führer había contado con el apoyo del pueblo alemán, Himmler tenía intención de demostrar que ahora confiaba exclusivamente en el poder de las SS.
—Gracias, querido amigo. ¿Quiere vino?
—Sí, gracias.
Mientras servía el vino, Himmler preguntó:
—¿Qué tal está Annelies? ¿Y su hijo?
—Bien, gracias. ¿Y Häschen?
Häschen era la que Himmler denominaba «su esposa bígama», cuyo nombre real era Hedwig. El Reichsführer aún no se había divorciado de su mujer, Marga. Doce años más joven que Himmler, de cuarenta y tres años, Häschen era su antigua secretaria y la orgullosa madre de su hijo de dos años, Helge; por mucho que lo intentara, Von Ribbentrop no conseguía acostumbrarse a llamar a sus hijos por esos nuevos nombres arios.
—También está bien.
—¿Se reunirá con nosotros en Poznan? Usted cumple años esta semana, ¿no?
—Sí, así es. Pero no, vamos a vernos en Hochwald. El Führer nos ha invitado a la Guarida del Lobo.
La Guarida del Lobo era el cuartel general de campaña de Hitler en Prusia Oriental, y Hochwald, la casa que había construido Himmler veinticinco kilómetros al este del enorme recinto vallado del Führer en el bosque.
—Ya no lo vemos mucho por allí, Von Ribbentrop.
—Un diplomático no tiene gran cosa que hacer en un cuartel general militar, Heinrich. Así que prefiero quedarme en Berlín, donde puedo serle más útil al Führer.
—Hace usted bien en evitarlo, mi querido amigo. Es un lugar terrible. Sofocante en verano y gélido en invierno. Gracias a Dios, no tengo que quedarme allí. Mi casa se encuentra en una zona mucho más saludable del campo. A veces creo que el único motivo por el que el Führer soporta ese sitio es porque allí puede identificarse con las privaciones que padece el soldado alemán de a pie.
—Eso, por un lado. Y otra razón, claro. Mientras está allí, no tiene la obligación de ver los daños causados por las bombas en Berlín.
—Quizás. En cualquier caso, esta noche le toca a Múnich.
—Ah, ¿sí?
—Unos trescientos bombarderos de la RAF.
—¡Dios santo!
—Me da pavor lo que se avecina, Joachim. No tengo reparo en decírselo. Por eso debemos hacer todo lo posible para que nuestros esfuerzos diplomáticos den sus frutos. Es imprescindible que lleguemos a un acuerdo de paz con los aliados antes de que abran un segundo frente el año que viene. —Himmler volvió a encender el puro y le dio unas caladas con cuidado—. Esperemos que aún se pueda convencer a los estadounidenses para que se olviden de esa locura de la rendición incondicional.
—Sigo creyendo que debería haberle permitido al Ministerio de Asuntos Exteriores hablar con ese tal Hewitt. A fin de cuentas, he vivido en Estados Unidos.
—Venga, Joachim. Fue en Canadá, ¿no?
—No. También en Nueva York. Durante un par de meses, por lo menos.
Himmler guardó silencio por un momento, examinando la brasa del puro con interés diplomático.
Von Ribbentrop se alisó el pelo rubio entrecano y procuró controlar la contracción muscular de la mejilla derecha que mostraba demasiado a las claras su irritación con el Reichsführer-SS. Que Himmler hubiera enviado al doctor Felix Kersten a Estocolmo para llevar a cabo negociaciones secretas con el representante especial de Roosevelt en lugar a él era un asunto que le causaba no poca exasperación al ministro de Asuntos Exteriores.
—Seguro que se da cuenta de lo ridículo que es —insistió Von Ribbentrop— que yo, un diplomático experimentado, quede relegado por su..., su quiropráctico.
—No solo mío. Creo recordar que a usted también lo trató, Joachim. Con éxito, debo añadir. Pero hay dos razones por las que le pedí a Felix que fuera a Estocolmo. Para empezar, es escandinavo y puede conducirse en público sin el menor problema. A diferencia de usted. Y, bueno, ya conoce a Felix y sabe el talento que tiene y lo persuasivo que puede llegar a ser. No creo que «magnético» sea una palabra exagerada para definir el efecto que a veces tiene en la gente. Incluso se las ingenió para convencer a ese estadounidense, Abram Hewitt, de que lo dejara tratarle el dolor de espalda, lo que les proporcionó una tapadera muy útil para sus conversaciones. —Himmler meneó la cabeza—. Le confieso que no creí que fuera posible que en estas circunstancias Felix llegara a ejercer alguna clase de influencia sobre Hewitt. Pero, de momento, me alegra haberme equivocado.
—Abram. ¿Es judío?
—No estoy seguro. Pero es probable que sí. —Himmler se encogió de hombros—. Aunque no nos podemos permitir que eso importe.
—¿Ha hablado con Kersten?
—Esta tarde, por teléfono, antes de salir de Berlín. Hewitt le dijo a Felix que creía que las negociaciones solo podrían empezar después de que hayamos dado un paso para deshacernos de Hitler.
Ante esta mención de lo inmencionable, los dos hombres guardaron silencio.
Entonces, Von Ribbentrop añadió:
—Los rusos no son ni remotamente tan estrechos de miras. Como usted sabe, me he reunido con madame De Kollontái, su embajadora en Suecia, en una serie de ocasiones. Dice que al mariscal Stalin le chocó que Roosevelt planteara la exigencia de la rendición incondicional sin consultarlo siquiera. Lo único que de verdad le importa a la Unión Soviética es la restitución de sus fronteras anteriores a 1940 y unas adecuadas compensaciones económicas por sus pérdidas.
—Dinero, claro —bufó Himmler—. Ni que decir tiene que es lo único que les interesa a esos comunistas. Lo único que quiere Stalin en realidad es que las fábricas de Rusia se reconstruyan a expensas de Alemania. Sí, con ayuda de Dios, los aliados descubrirán bien pronto que somos lo único que se interpone entre ellos y los Popovs.
»Lo cierto es que he llevado a cabo un estudio especial sobre los Popovs —continuó Himmler—, y mis estimaciones más prudentes son que, hasta el momento, la guerra le ha costado al Ejército Rojo más de dos millones de muertos, prisioneros y minusválidos. Es uno de los asuntos que voy a tocar en Poznan. Espero que sacrifiquen al menos a otros dos millones durante su ofensiva de invierno. La División Das Reich de las SS ya informa de que, en algunos casos, las divisiones que se enfrentaban a nosotros tenían compañías enteras formadas por chicos de catorce años. Acuérdese bien de lo que le digo: para la primavera que viene, se enfrentarán a nosotros con niñas de doce años. Lo que le ocurra a la juventud rusa me resulta del todo indiferente, claro, pero eso me dice que la vida humana no significa nada en absoluto para ellos. Y no deja de asombrarme que los británicos y los estadounidenses puedan aceptar como aliado a un pueblo capaz de sacrificar a diez mil mujeres y niños para construir un foso antitanque. Si británicos y estadounidenses están dispuestos a esgrimir ese argumento para prolongar su existencia, no veo cómo pueden creerse en posición de darnos lecciones acerca de la conducta adecuada en la guerra.
Von Ribbentrop tomó un sorbo del vino de Himmler, aunque prefería de largo el champán que había estado bebiendo en su propio vagón, y sacudió la cabeza.
—Dudo que Roosevelt conozca la naturaleza de la bestia a la que se ha encadenado —dijo—. Churchill está mucho mejor informado sobre los bolcheviques y, como ha dicho, se aliaría con el mismísimo diablo para derrotar a Alemania. Pero lo cierto es que no creo que Roosevelt tenga la menor noción de la flagrante brutalidad de su aliado.
—Y aun así tenemos la certeza de que se le informó sobre los auténticos culpables de la matanza del bosque de Katyn —observó Himmler.
—Sí, pero ¿lo creyó?
—¿Cómo no iba a creerlo? La evidencia era incontrovertible. El dosier elaborado por el Departamento de Crímenes de Guerra alemán habría establecido la culpabilidad rusa incluso a los ojos del observador más imparcial.
—Pero justo a eso voy —repuso Von Ribbentrop—. Roosevelt no es lo que se dice imparcial. Si los rusos se empecinan en negar su culpabilidad, Roosevelt podría preferir no creer en la autoridad de sus propios ojos. Si lo hubiera creído, sin duda habríamos oído algo. Es la única explicación posible.
—Me temo que tal vez esté usted en lo cierto. Prefieren creer a los rusos antes que a nosotros. Y no hay muchas posibilidades de demostrar lo contrario. No, ahora que Smolensk vuelve a estar bajo control ruso. Así pues, debemos buscar otro modo de arrojarles algo de luz a los estadounidenses. —Himmler cogió un grueso expediente de su mesa y se lo alargó a Von Ribbentrop, quien, al fijarse en que Himmler no llevaba un anillo de oro sino dos, se preguntó por un momento si ambos serían las alianzas de cada una de sus dos esposas—. Sí, creo que quizá le envíe eso —añadió.
Von Ribbentrop se puso las gafas de leer y pasó a abrir el expediente.
—¿Qué es? —preguntó receloso.
—Lo llamo el «Expediente Beketovka». Beketovka es un campo de trabajo soviético cerca de Stalingrado, dirigido por el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, el NKVD. Tras la derrota del Sexto Ejército en febrero, los rusos hicieron prisioneros a un cuarto de millón de soldados alemanes y los confinaron en campos como Beketovka, que era el de mayores dimensiones.
—¿Era?
—Este dosier lo elaboró uno de los agentes del coronel Gehlen en el NKVD y acaba de llegar a mis manos. Es un trabajo extraordinario. Muy exhaustivo. Gehlen recluta a gente de lo más competente. Hay fotografías, estadísticas y declaraciones de testigos presenciales. Según el registro del campo, unos cincuenta mil soldados alemanes llegaron a Beketovka el mes de febrero pasado. Apenas cinco mil siguen vivos a fecha de hoy.
Von Ribbentrop se oyó proferir un grito ahogado.
—Bromea.
—¿Sobre algo así? Me parece que no. Adelante, Joachim. Ábralo. Lo encontrará muy edificante.
Por regla general, el ministro trataba de eludir los informes que llegaban al Departamento Deutschland del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los enviaban las SS y el SD, y detallaban las muertes de un sinnúmero de judíos en los campos de exterminio del Este. Pero no podía mostrarse indiferente ante la suerte de soldados alemanes, sobre todo cuando su propio hijo era soldado, teniente con la División Leibstandarte-SS y, por fortuna, seguía vivo. ¿Y si hubiera sido su hijo el que hubiese caído prisionero en Stalingrado? Abrió el expediente.
Von Ribbentrop se encontró mirando una fotografía de lo que a primera vista parecía una ilustración de Gustave Doré que había visto en cierta ocasión en El paraíso perdido de Milton. Tardó un par de segundos en darse cuenta de que esos cuerpos desnudos no pertenecían a ángeles, ni siquiera a diablos, sino a seres humanos, al parecer congelados por completo y amontonados en pilas de hasta seis o siete, uno encima de otro, cual reses muertas en una infernal cámara frigorífica.
—Dios mío —dijo al caer en la cuenta de que la hilera de cadáveres alcanzaba los ochenta o noventa metros de largo—. Dios mío. ¿Son soldados alemanes?
Himmler asintió.
—¿Cómo murieron? ¿Los mataron a tiros?
—Quizá mataron a tiros a unos cuantos afortunados —respondió Himmler—. Sobre todo murieron de hambre, frío, enfermedad, agotamiento y desatención. Le aconsejo que lea el relato de uno de los prisioneros, un joven teniente de la Septuagésima sexta División de Infantería. Sacaron el mensaje a escondidas del campo con la vana esperanza de que la Luftwaffe lanzara alguna clase de ataque aéreo y acabara con su sufrimiento. Permite hacerse una buena idea de la vida en Beketovka. Sí, es un reportaje extraordinario.
Los ojos azul pálido de Von Ribbentrop le echaron un vistazo rápido a la siguiente fotografía: un primer plano de un montón de cadáveres congelados.
—Quizá luego —dijo, al tiempo que se quitaba las gafas.
—No, Von Ribbentrop, léalo ahora —insistió Himmler—. Por favor. El hombre que escribió este relato solo tiene, o tenía, veintidós años, la misma edad que su hijo. Les debemos a todos aquellos que no regresarán nunca a la madre patria entender su sufrimiento y su sacrificio. Leer cosas así, eso es lo que nos curtirá lo suficiente para hacer lo que haya que hacer. Aquí no hay margen para la debilidad humana, ¿no cree?
Von Ribbentrop endureció el gesto al ponerse las gafas de nuevo. Le desagradaba verse acorralado, pero no encontró ninguna alternativa a leer el documento, como le había exigido Himmler.
—Mejor aún —dijo el Reichsführer—, lea en voz alta lo que escribió el joven Zahler.
—¿En voz alta?
—Sí, en voz alta. Lo cierto es que yo solo lo he leído una vez, porque no soportaba la idea de leerlo de nuevo. Léamelo ahora, Joachim, y luego hablaremos de lo que debemos hacer.
El ministro de Asuntos Exteriores carraspeó con nerviosismo, pensando en la última ocasión en que había leído un documento en voz alta. Recordaba la fecha con exactitud: el 22 de junio de 1941, el día en que anunció ante la prensa que Alemania había invadido la Unión Soviética. Al empezar a leer, a Von Ribbentrop no le pasó inadvertida la ironía.
Cuando hubo terminado, se quitó las gafas y tragó saliva con gesto incómodo. El informe de Heinrich Zahler sobre la vida y la muerte en Beketovka parecía haber conspirado con el movimiento del tren y el olor del puro de Himmler, dejándolo un tanto indispuesto. Se levantó con ademán inseguro y, excusándose un momento, salió a la pasarela de acordeón entre los vagones para respirar un poco de aire fresco.
Cuando el ministro regresó al coche privado del Reichsführer, dio la impresión de que Himmler le leía el pensamiento.
—Estaba pensando en su propio hijo, quizás. Un joven muy valiente. ¿Cuántas veces lo han herido?
—Tres veces.
—Eso lo honra mucho, Joachim. Recemos para que los rusos no capturen nunca a Rudolf. Sobre todo, teniendo en cuenta que es de las SS. En otros documentos del Informe Beketovka se hace referencia al trato especialmente sanguinario que los rusos han dispensado a los prisioneros de guerra de las SS. Los llevan a la isla de Wrangel. ¿Le enseño dónde está?
Himmler cogió su atlas Brockhaus y buscó el mapa en cuestión.
—Fíjese —dijo, señalando con una uña bien cuidada una manchita en una zona de color azul pálido—. En el mar de Siberia Oriental. Aquí. ¿La ve? Tres mil quinientos kilómetros al este de Moscú. —Himmler meneó la cabeza—. La magnitud de Rusia es abrumadora, ¿verdad? —Cerró el atlas de golpe—. No, me temo que no volveremos a ver a esos camaradas.
—¿Ha visto este informe el Führer? —preguntó Von Ribbentrop.
—Dios bendito, no —repuso Himmler—. Ni lo verá nunca. Si supiera de la existencia de este informe y de las condiciones en que tienen a los soldados alemanes en los campos de prisioneros rusos, ¿cree que se plantearía siquiera la posibilidad de negociar un acuerdo de paz con los soviéticos?
Von Ribbentrop negó con la cabeza.
—No —convino—, supongo que no.
—Pero estaba pensando que si lo vieran los estadounidenses —continuó Himmler—. Entonces...
—Entonces, eso podría ayudar a abrir una brecha entre ellos y los rusos.
—A eso voy. Y quizá sirviera también para autentificar pruebas que ya hemos aportado de que los rusos son los responsables de la matanza del bosque de Katyn.
—Supongo —dijo Von Ribbentrop— que Kaltenbrunner ya lo habrá puesto al corriente del éxito de la información de ese tal Cicerón, ¿no?
—¿Sobre los Tres Grandes y la conferencia que preparan en Teherán? Sí.
—Estaba pensando, Heinrich, que antes de que Churchill y Roosevelt vean a Stalin, van a ir a El Cairo para reunirse con Chiang Kaishek. Sería una buena ocasión para que este Informe Beketovka llegara a sus manos.
—Sí, es posible.
—Les daría que pensar. Es posible que incluso afectara sus posteriores relaciones con Stalin. Para serle sincero, no creo que nada de este material sorprendiera mucho a Churchill. Siempre ha odiado a los bolcheviques. Pero Roosevelt es harina de otro costal. A juzgar por lo que dice la prensa estadounidense, parece empeñado en ganarse con su encanto al mariscal Stalin.
—¿Es posible algo así? —dijo Himmler con una sonrisa torcida—. Ya ha conocido a ese hombre. ¿Cree que alguien se lo podría ganar a base de encanto?
—¿A base de encanto? Dudo que ni el mismísimo Cristo Nuestro Señor fuera capaz de ganarse a Stalin con su encanto. Pero eso no quiere decir que Roosevelt no se crea capaz de triunfar allí donde Cristo fracasaría. Aunque también es cierto que se le podrían quitar las ganas de hacer valer su encanto si cobra conciencia de la clase de monstruo con quien tiene que vérselas.
—Merece la pena intentarlo.
—Pero el informe tendría que llegar a sus manos por la vía adecuada. Y me temo que ni las SS ni el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich aportarían el grado conveniente de imparcialidad con vistas a un asunto tan delicado.
—Creo que tengo al hombre indicado —dijo Himmler—. Hay un comandante llamado Max Reichleitner, de la Abwehr. Formó parte del equipo de crímenes de guerra que investigó la matanza de Katyn. De un tiempo a esta parte me ha sido de gran utilidad en Turquía.
—¿En Turquía? —Von Ribbentrop se sintió tentado de preguntar qué clase de trabajo para Himmler y la Abwehr estaría haciendo el comandante Reichleitner en Turquía. No había olvidado que el agente Cicerón del SD también estaba operando en Ankara. ¿Era una mera casualidad, o quizás había algo de lo que no se le estaba informando?
—Sí. En Turquía.
Himmler no dio más detalles. El comandante Reichleitner había estado a cargo de la correspondencia diplomática en otra iniciativa de paz secreta, esta sostenida con los estadounidenses por Franz von Papen, el antiguo canciller alemán, en nombre de un grupo de oficiales de alto rango de la Wehrmacht. Von Papen era el embajador alemán en Turquía y, en consecuencia, subordinado de Von Ribbentrop. Himmler consideraba a Von Ribbentrop útil en distintos aspectos; pero el Reichsminister era sumamente susceptible con respecto a su posición y, como tal, a veces resultaba un incordio. La realidad pura y dura era que a Himmler le gustaba recordarle al ministro de Asuntos Exteriores lo poco que sabía en el fondo y cuánto dependía ahora del Reichsführer, en lugar de Hitler, para mantenerse cerca de la esfera de poder.
—Creo que se podría hacer algo más para sacar partido de esa próxima conferencia —dijo el ministro de Asuntos Exteriores—. Estaba pensando que podríamos tratar de clarificar en mayor medida a qué se refería Roosevelt exactamente cuando les trasladó a los periodistas en Casablanca su exigencia de rendición incondicional de Alemania.
Himmler asintió con aire pensativo y le dio unas caladas al puro. El comentario del presidente había causado tanta preocupación en el Reino Unido y en Rusia como en Alemania, y, según los informes de inteligencia de la Abwehr, había sembrado el miedo entre ciertos generales estadounidenses el hecho de que la rendición incondicional llevaría a los alemanes a luchar con más dureza incluso, con lo que la guerra se prolongaría.
—Podemos usar Teherán —continuó Ribbentrop— para descubrir si el comentario de Roosevelt fue un mero alarde retórico, una treta de negociación a fin de obligarnos a entablar conversaciones, o si tenía intención de que nos lo tomáramos de manera literal.
—¿Cómo exactamente obtendríamos esa clarificación?
—Estaba pensando que se podría convencer al Führer de que escriba tres cartas. Dirigidas a Roosevelt, a Stalin y a Churchill. Stalin es un gran admirador del Führer. Una carta suya quizás empujaría a Stalin a cuestionarse por qué Roosevelt y Churchill no quieren una paz negociada. ¿O acaso les gustaría ver al Ejército Rojo aniquilado en Europa antes de comprometerse a la invasión el año que viene? Los rusos nunca han confiado en los británicos. No desde la misión de Hess.
»Del mismo modo, unas cartas a Roosevelt y a Churchill bien podrían poner de manifiesto el brutal tratamiento que los rusos dispensan a los prisioneros de guerra alemanes, por no hablar del asesinato de aquellos oficiales polacos en Katyn. El Führer también podría mencionar una serie de consideraciones de orden práctico que Roosevelt y Churchill quizá considerarían de peso frente a la posibilidad de un desembarco europeo.
—¿Como cuáles? —se interesó Himmler.
Von Ribbentrop, reacio a mostrarle al Reichsführer todas sus mejores cartas, negó con la cabeza y se dijo que Himmler no era el único capaz de ocultar información.
—Prefiero no entrar en detalles ahora —respondió con labia, convencido ahora de que el descubrimiento por parte de Cicerón de los Tres Grandes en Teherán podía ser el principio de una iniciativa diplomática muy real, quizá la más importante desde que negociara el pacto de no agresión con la Unión Soviética. Von Ribbentrop sonrió para sí ante la idea de lograr otro golpe de efecto diplomático como aquel. Por supuesto, él mismo redactaría las cartas del Führer a los Tres Grandes. Les demostraría a esos cabrones de Göring y de Goebbels que aún era una fuerza con la que había que contar.
—Sí —convino Himmler—, quizá le mencione la idea a Hitler cuando vaya a la Guarida del Lobo el miércoles.
Von Ribbentrop se quedó a cuadros.
—Yo pensaba comentarle la idea Hitler en persona —dijo—. Después de todo, esto es una iniciativa diplomática más que un asunto para el Ministerio del Interior.
El Reichsführer-SS lo sopesó un momento, y se planteó la posibilidad de que a Hitler no le gustara la idea. Era harto probable que cualquier paz negociada pasase por que Alemania tuviera un nuevo líder y, aunque Himmler estaba convencido de que no había nadie más indicado que él para sustituir al Führer, no quería que este pensara que planeaba algún tipo de golpe de Estado.
—Sí —dijo—, creo que tal vez tenga razón. Debe ser usted quien se lo mencione al Führer, Joachim. Una iniciativa diplomática debe partir del Ministerio de Asuntos Exteriores.
—Gracias, Heinrich.
—No hay de qué, querido amigo. Contaremos con su esfuerzo diplomático y mi Informe Beketovka. De un modo u otro, no debemos fracasar. A menos que lleguemos a alguna clase de acuerdo de paz, o logremos distanciar a la Unión Soviética de sus aliados occidentales, me temo que Alemania está acabada.
Puesto que el fin del discurso que iba a pronunciar en Poznan al día siguiente era abordar el asunto del derrotismo, Ribbentrop procedió con cautela.
—Está siendo sincero —dijo cuidadosamente—. Así que permítame que sea también sincero con usted, Heinrich.
—Por supuesto.
A Von Ribbentrop no se le escapaba que estaba hablando con el hombre más poderoso de Alemania. Himmler estaba en posición de ordenar sin más que detuvieran el tren y ejecutaran sumariamente a Ribbentrop a la orilla de las vías. Al ministro de Asuntos Exteriores no le cabía duda de que el Reichsführer podría justificar más adelante un acto de esa naturaleza ante el Führer y, consciente del carácter secreto del asunto que estaba a punto de abordar, Ribbentrop se sorprendió rebuscando palabras que lo distanciaran lo más posible de cualquier complicidad en la cruzada de Alemania contra los judíos.
A finales de 1941, había tenido conocimiento de las ejecuciones en masa de judíos por parte de los Einsatzgruppen —grupos de acción especial de las SS en Europa del Este—, y desde entonces había hecho todo lo posible por no leer todos los informes de las SS y el SD que se presentaban, de forma rutinaria, al Departamento III del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estos grupos de acción especial ya no fusilaban a miles de judíos, sino que organizaban su deportación a campos especiales situados en Polonia y en Ucrania. Von Ribbentrop conocía el objetivo de esos campos —difícilmente podía ignorarlo, después de haber visitado Belzec en secreto—, pero lo que más le preocupaba era que los aliados también descubrieran su propósito.
—¿Es posible —le preguntó a Himmler— que los aliados sean conscientes del propósito que subyace tras la evacuación de los judíos a Europa del Este? ¿Que sea la auténtica razón de que hayan pasado por alto pruebas de las atrocidades rusas?
—Hemos acordado hablar con franqueza, Joachim —dijo Himmler—, así que vamos a hacerlo. Se refiere a la extirpación sistemática de los judíos, ¿no?
Von Ribbentrop asintió incómodo.
—Mire —continuó Himmler—. Tenemos el derecho moral a protegernos; un deber con nuestro propio pueblo de destruir a todos los saboteadores y agitadores, así como a aquellos que se dedican a difundir calumnias con el fin de destruirnos. Pero respondiendo su pregunta en concreto, le diré lo siguiente. Creo que es posible que sepan de la existencia de nuestra grandiosa solución al problema judío, sí. Pero yo diría que en estos momentos imaginan que los relatos de lo que ocurre en Europa del Este se han exagerado de manera radical.
»Si me permite que me congratule, es increíble lo que se ha logrado. No se hace una idea. Aun así, ninguno de nosotros olvida que este capítulo de la historia alemana no podrá escribirse nunca. Pero pierda cuidado, Joachim, en cuanto se haya negociado la paz, todos los campos serán destruidos, y todas las pruebas de que existieron, eliminadas. Habrá quien diga que fueron asesinados judíos, cientos de miles de judíos; sí, eso también lo dirán. Pero esto es la guerra. La «guerra total», la llama Goebbels, y por una vez estoy de acuerdo con él. Siempre muere gente en tiempo de guerra. Es una aciaga realidad de la vida. ¿Quién sabe a cuánta gente matará la RAF esta noche en Múnich? ¿Y cuántos de ellos serán ancianos, mujeres y niños? —Himmler negó con la cabeza—. Pues bien, Joachim, le doy mi palabra de que la gente no creerá que fuera posible que murieran tantos judíos. Enfrentados a la amenaza del bolchevismo europeo, no querrán creerlo. No, no podrían creerlo nunca. Nadie podría.