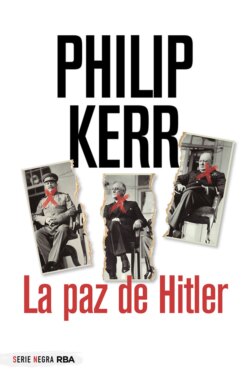Читать книгу La paz de Hitler - Philip Kerr - Страница 9
3 LUNES, 4 DE OCTUBRE DE 1943 POZNAN (POLONIA)
ОглавлениеAsí llamada en honor al poeta adalid del romanticismo polaco, la plaza Adam Mickiewicz de Poznan era uno de los lugares con mayor atractivo de la antigua ciudad. En el lado este de la plaza había un castillo construido para el káiser Guillermo II en 1910, cuando Poznan formaba parte del Imperio prusiano. En realidad, apenas parecía un castillo, sino más bien un ayuntamiento o museo municipal, con la fachada presidida no por un foso, sino por una gran verja grande de hierro forjado que protegía un césped sumamente bien cuidado y una explanada de gravilla similar a un patio de armas. Aquel día en particular, ese sitio lo ocupaban al menos una docena de vehículos de comandancia de las SS. Aparcados delante de la verja había varios transportes militares Hannomag, cada uno de ellos con quince Waffen-SS Panzergrenadiers, y casi otros tantos estaban de patrulla por el perímetro del castillo. Los pasajeros polacos que iban en un tranvía por el lado este de la plaza Adam Mickiewicz miraban el castillo y se estremecían, pues era el cuartel general de las SS en Polonia. Ante sus ojos, seguían entrando por las puertas estrechamente vigiladas los vehículos de comandancia de las SS que dejaban a los oficiales de las SS en la entrada bordeada de árboles.
Los habitantes de Poznan, antaño llamada Posnania, habían sobrellevado la presencia de las SS en su ciudad desde septiembre de 1939, pero ninguno de los pasajeros del tranvía recordaba haber visto a tantos hombres de las SS en el Königliches Residenzschloss; era casi como si las SS estuvieran celebrando alguna clase de conferencia en el castillo. Si los pasajeros del tranvía se hubieran tomado la molestia de prestar más atención, se habrían fijado en que todos y cada uno de los oficiales que llegaban al castillo esa mañana eran generales.
Uno de esos generales era un hombre atractivo, de aspecto pulcro, de unos treinta y cinco años y de estatura media. A diferencia de sus hermanos oficiales de alto rango, ese general de las SS en concreto se detuvo un momento a fumar un cigarrillo y a contemplar con ojo crítico el exterior del castillo, con su innoble torre del reloj como de clase media y un alto tejado en mansarda desde el que colgaba una serie de largos estandartes con la esvástica. Luego, mientras echaba una última mirada hacia el lado opuesto de la plaza Adam Mickiewicz, aplastó el cigarrillo bajo el tacón de su bota bien lustrosa y entró.
El general era Walter Schellenberg, y Poznan no le resultaba desconocida. Su segunda esposa, Irene, era oriunda de Poznan, cosa que había descubierto no por ella, sino por quien entonces era su superior y antiguo jefe del SD, Reinhard Heydrich. Seis meses antes de casarse con Irene, en mayo de 1940, Heydrich le entregó a Schellenberg un informe en el que se revelaba que la tía de Irene estaba casada con un judío. El mensaje de Heydrich había sido tajante: ahora Schellenberg estaba en manos de Heydrich, al menos mientras le importasen lo más mínimo los parientes de su mujer. Pero dos años después, Heydrich había muerto, asesinado por partisanos checos, y el Departamento VI (Amt VI) de la sección de inteligencia exterior de la Oficina de Seguridad del Reich, una de las administraciones clave antaño al mando de Heydrich, fue a parar a Schellenberg.
En el salón dorado del castillo apenas había dos ausencias notables: el sustituto de Heydrich al mando de la Oficina de Seguridad del Reich (que incluía el SD y la Gestapo), Ernst Kaltenbrunner, y el antiguo ayudante de Himmler, Karl Wolff, ahora representante supremo de las SS en Italia. Había trascendido que los dos estaban demasiado enfermos para asistir a la conferencia de Himmler en Poznan: Kaltenbrunner sufría flebitis y Wolff se estaba recuperando de una operación para extraerle un cálculo renal. Pero Schellenberg, un hombre tan bien informado como ingenioso, sabía la verdad. Por órdenes de Himmler, Kaltenbrunner, que era alcohólico, se estaba desintoxicando en un sanatorio suizo, mientras que Wolff y su antiguo superior ya no se dirigían la palabra después de que el Reichsführer le hubiera denegado a Wolff el permiso para divorciarse de su mujer, Frieda, a fin de casarse con una despampanante rubia llamada Grafin. Hitler en persona le concedió más tarde ese permiso cuando Wolff puenteó a Himmler, cosa que este nunca le perdonó.
En las SS uno no se aburría nunca, pensó Schellenberg mientras accedía al vestíbulo. Bueno, casi nunca. Un discurso de Himmler era algo que no podía anticipar con nada que no fuera pavor, pues el Reichsführer tenía tendencia a la prolijidad, y habida cuenta del número de generales de las SS que se habían reunido en el salón dorado del arquitecto Franz Schwechten, Schellenberg esperaba un discurso tan extenso y plúmbeo como el Mahabhárata. El joven general se había impuesto la tarea de leer el Mahabhárata para comprender mejor a Heinrich Himmler, que era su defensor más apasionado. Tras su lectura, a Schellenberg sin duda le resultaba más fácil ver de dónde sacaba Himmler algunas de sus ideas más disparatadas acerca del deber, de la disciplina y, una de las palabras preferidas de Himmler, del sacrificio. Y a Schellenberg no le parecía descabellado ver a Himmler como alguien que se consideraba a sí mismo un avatar del dios supremo, Visnú, o, como mínimo, su sumo sacerdote, que descendió a la Tierra en forma humana para rescatar la Ley, las Buenas Obras, el Derecho y la Virtud. Schellenberg también se había formado la impresión de que Himmler tenía un concepto de los judíos similar al que manifestaba el Mahabhárata sobre los cien Dhartarashtras, las grotescas encarnaciones humanas de los demonios que eran los enemigos perpetuos de los dioses. Por lo que Schellenberg sabía, Hitler era de la misma opinión, aunque le daba más crédito a otra explicación: que el Führer sencillamente aborrecía a los judíos, cosa de lo más normal en Alemania y Austria. El propio Schellenberg no tenía nada contra los judíos; su padre había sido fabricante de pianos en Saarbrücken y luego en Luxemburgo, y muchos de sus mejores clientes eran judíos. Así pues, era una suerte que el departamento de Schellenberg solo tuviera la obligación de defender de boquilla todos los típicos disparates arios sobre hasta qué punto los judíos son unas sabandijas infrahumanas. Esos antisemitas que trabajaban en el Amt VI —y había unos cuantos— tenían muy claro que no debían dar rienda suelta a su odio en presencia de Walter Schellenberg. Al joven jefe de inteligencia exterior solo le interesaba lo que un agente secreto británico, el capitán Arthur Connolly, había llamado en cierta ocasión «el Gran Juego». El juego en cuestión era el espionaje, la intriga y la aventura militar clandestina.
Schellenberg se sirvió café de una enorme mesa de comedor y, sin reparar apenas en el inmenso retrato del Führer que colgaba bajo una de las tres magníficas ventanas de arco, se plantó una sonrisa en la cara de colegial inteligente y salió al encuentro de un par de oficiales a quienes había reconocido.
Arthur Nebe, jefe de la Policía Criminal, era un hombre a quien Schellenberg profesaba gran admiración. Esperaba tener la oportunidad de advertir a Nebe sobre algo que se rumoreaba por todo Berlín. En 1941, según los cotilleos, Nebe, que estaba a cargo de un grupo de acción especial en la Rusia ocupada, no solo había falseado su informe de la matanza de miles de judíos, sino que también había permitido que muchos escaparan.
No había lugar para rumores semejantes en la hoja de servicios del segundo oficial, Otto Ohlendorf, ahora jefe del Departamento de Inteligencia Nacional del SD y responsable, entre otras cosas, de elaborar informes sobre la opinión pública alemana. El Einsatzgruppe a las órdenes de Ohlendorf en Crimea había sido juzgado como uno de los más eficaces, pues había llegado a matar a más de cien mil judíos.
—Vaya, aquí está —saludó Nebe—, nuestro hermano menor, el benjamín.
Nebe repetía un comentario de Himmler acerca de que Schellenberg era el general más joven de las SS.
—Espero hacerme mayor y más sabio esta mañana —comentó Schellenberg.
—Le garantizo que envejecerá —dijo Ohlendorf—. La última vez que asistí a uno de estos actos fue en el castillo de Wewelsburg. Creo que Himmler lo sacó todo directamente de un libreto de Richard Wagner. «No olviden nunca que son una orden de caballeros de la que uno no puede retirarse y a la que es reclutado por lazos de sangre», o algo por el estilo. —Ohlendorf sacudió la cabeza con gesto hastiado—. En cualquier caso, todo muy estimulante. Y largo. Muy muy largo. Como una representación más bien lenta de Parsifal.
—No fueron los lazos de sangre los que me permitieron acceder a esta orden de caballeros —acotó Nebe—. Pero sin duda todo ha acabado en un baño de sangre.
—El rollo ese de la orden «de caballeros» me pone enfermo —dijo Ohlendorf—. Se le ocurrió a ese lunático de Hildebrandt. —Señaló con un gesto de cabeza a otro SS-Gruppenführer que estaba enfrascado en una conversación de aire formal con Oswald Pohl. El departamento de Hildebrandt, la Oficina de Raza y Asentamiento, estaba subordinada a la Oficina de Administración de las SS, de la que Pohl era jefe—. Dios mío, cómo detesto a ese cabrón.
—Yo también —murmuró Nebe.
—¿No lo detesta todo el mundo? —comentó Schellenberg, que tenía una razón adicional para odiar y temer a Hildebrandt: una de las principales funciones de Hildebrandt era investigar la pureza racial de las familias de los miembros de las SS. A Schellenberg le aterraba la posibilidad de que una investigación de este tipo descubriera que en su familia había más de un judío.
—Ahí está Müller —señaló Ohlendorf—. Más vale que vaya a hacer las paces con él y la Gestapo.
Una vez hubo posado la taza de café, fue a hablar con el diminuto jefe de la Gestapo. Mientras tanto, Nebe y Schellenberg seguían con su conversación.
Nebe era un hombre pequeño y de aspecto duro, con el pelo entrecano casi plateado, una fina brecha por boca y la nariz inquisitiva de un policía. Hablaba con un fuerte acento de Berlín.
—Escuche con atención —dijo Nebe—. No haga preguntas, limítese a escuchar. Sé lo que sé porque antes estaba en la Gestapo, cuando Diels seguía al mando. Y todavía tengo algún que otro amigo que me cuenta cosas. Como que la Gestapo lo tiene a usted bajo vigilancia. No, no me pregunte el motivo, porque no lo sé. Tome... —Nebe sacó una pitillera en forma de ataúd y la abrió para mostrar los cigarrillos planos que fumaba—. Coja un «clavo».
—Y yo pensando que igual debía advertirlo a usted de algo.
—¿Como de qué, por ejemplo?
—Por el SD corre el rumor de que falseó las cifras de su Einsatzgruppe en Bielorrusia.
—Todo el mundo lo hizo —repuso Nebe—. ¿Y qué?
—Pero por otro tipo de razones. Se dice que usted intentó poner freno a la matanza.
—¿Qué se puede hacer sobre semejantes calumnias? Himmler en persona supervisó mi teatro de operaciones en Minsk. Así pues, como puede ver, acusarme de no tener la suficiente mano dura con unos judíos rusos es lo mismo que decir que Himmler no fue lo bastante avispado para ver que algo fallaba. Y no podemos tolerar eso, ¿verdad? —Nebe le lanzó una sonrisa descarada y encendió los cigarrillos—. No; estoy libre de esa sospecha, camarada, digan lo que digan los rumores. Pero se lo agradezco, de veras.
Le dio una fuerte calada al cigarrillo y le dirigió un caluroso gesto de cabeza a Schellenberg.
La imaginación de Schellenberg ya había salido desbocada del castillo, de regreso a su ciudad natal de Saarbrücken. No mucho antes de morir, Heydrich le había entregado a Schellenberg el informe sobre el tío judío de su esposa. Pero ¿habría conservado Heydrich una copia que ahora estaba en posesión de la Gestapo? Berg era un apellido alemán, pero difícilmente se podía negar que había unos cuantos judíos que lo habían usado como prefijo o sufijo en un intento de germanizar sus nombres hebreos. ¿Y si era eso lo que trataban de demostrar? ¿Destruirlo con la insinuación de que él mismo era judío? A fin de cuentas, la Gestapo había tratado de destruir a Heydrich con la insinuación de que el «Moisés rubio» también era judío. Solo que, en el caso de Heydrich, la insinuación había resultado ser en parte cierta.
Tras el asesinato de Heydrich, Himmler le enseñó a Schellenberg un informe que demostraba que el padre de Heydrich, Bruno, maestro de piano oriundo de Halle, era judío. (En Halle se lo conocía por el apodo de Isidor Suess.) A Schellenberg le extrañó que Himmler lo hubiera hecho con la muerte de Heydrich aún tan reciente, hasta que reparó en que el Reichsführer podría haberse valido de ese ardid para convencer a Schellenberg de que se olvidara de su antiguo superior, de que ahora debía ser leal al propio Reichsführer. Pero al ser el padre de Schellenberg un fabricante de pianos, no le parecía inverosímil que alguien de la Gestapo, celoso de su precoz éxito —a los treinta y tres años era el general más joven de las SS—, hubiera considerado conveniente que la Gestapo dedicara tiempo a investigar la posibilidad de que también él fuera judío.
Estaba a punto de plantearle a Nebe una pregunta, pero el berlinés ya negaba con la cabeza a la vez que miraba por encima del hombro de Schellenberg. Y en cuanto este se volvió, vio a un hombre fornido con cuello de toro y cabeza rasurada que lo saludó como a un viejo amigo.
—Mi querido amigo —dijo—. Cómo me alegro de verlo. Quería preguntarle si hay alguna nueva sobre Kaltenbrunner.
—Está enfermo —respondió Schellenberg.
—Sí, sí, pero ¿qué mal lo aflige? ¿Qué enfermedad tiene?
—Los médicos dicen que es flebitis.
—¿Flebitis? ¿Y qué es eso cuando no se consulta en un diccionario médico?
—Inflamación de las venas —le explicó Schellenberg, ansioso por librarse del tipo y molesto por la familiaridad con que lo había abordado Richard Gluecks. Schellenberg solo lo había visto en una ocasión, aunque no era un día que corriese el menor peligro de olvidar.
Richard Gluecks estaba a cargo de los campos de concentración. No mucho después de que lo nombrasen jefe del SD, Kaltenbrunner había insistido en llevar a Schellenberg a ver un campo especial. Schellenberg contempló el rostro rubicundo de Gluecks mientras el tipo empezaba a especular sobre lo que podía haber causado la enfermedad de Kaltenbrunner, y recordó aquel espantoso día en Mauthausen con todo lujo de detalles: los perros feroces, el olor a cadáveres ardiendo, la crueldad trastornada de los oficiales, la absoluta libertad de los guardias fanfarrones para mutilar o matar, los disparos lejanos y el hedor de los barracones de los prisioneros. El campo entero había sido un laboratorio demencial de malicia y violencia. Pero lo que con más nitidez recordaba Schellenberg era la ebriedad. Todos los asistentes a aquella visita al campo especial, él incluido, habían acabado borrachos. Ir borracho lo hacía más fácil, claro. Era más fácil mostrarse indiferente. Más fácil torturar a alguien o matarlo. Más fácil llevar a cabo horripilantes experimentos médicos con los prisioneros. Más fácil obligarse a esbozar una tenue sonrisa y felicitar a los hermanos oficiales de las SS por un trabajo bien hecho. No era de extrañar que Kaltenbrunner fuera alcohólico. Schellenberg reconocía que, si hubiera tenido que visitar un campo especial en más de una ocasión, a esas alturas estaría bebiendo hasta matarse. Lo único raro era que no todos ni cada uno de los hombres de las SS que cumplían servicio en los campos especiales fuesen adictos del mismo modo que lo era Ernst Kaltenbrunner.
—No voy mucho por Berlín —expuso Gluecks—. Mi trabajo me retiene en el este, claro. Así que, si lo ve, haga el favor de darle recuerdos de mi parte.
—Así lo haré.
Aliviado, Schellenberg dio la espalda a Gluecks, solo para encontrarse cara a cara con un hombre al que no le tenía menos odio: Joachim von Ribbentrop. Puesto que sabía que el ministro de Asuntos Exteriores estaba al tanto del papel fundamental en la iniciativa de su antiguo edecán, Martin Luther, de desacreditarlo ante el Reichsführer-SS, Schellenberg esperaba que lo diera de lado. En cambio, para sorpresa del jefe de inteligencia, el ministro trabó conversación con él.
—Ah, sí, Schellenberg, aquí está. Esperaba tener ocasión de hablar con usted.
—¿Sí, Herr Reichsminister?
—He estado hablando con ese hombre suyo, Ludwig Moyzisch. Sobre el agente Cicerón y el supuesto contenido de la caja fuerte del embajador británico en Ankara. Me sorprende oír que usted cree que el material de Cicerón es auténtico. El caso es que conozco muy bien a los británicos. Mejor que usted, creo. Hasta me recibió su embajador en Turquía, sir Hughe, y sé la clase de hombre que es. No del todo idiota, ya sabe. Me refiero a que solo habría tenido que comprobar los antecedentes de ese tipo: Bazna, ¿no? ¿El nombre auténtico de Cicerón? Le habría bastado con hacer un par de preguntas para descubrir que uno de los antiguos jefes de Bazna en Ankara era mi propio cuñado, Alfred. ¿Quiere que le diga lo que pienso, Schellenberg?
—Por favor, Herr Reichsminister. Me encantaría oír su opinión.
—Creo que sir Hughe se informó y, una vez hubo descubierto que Bazna había sido empleado de Alfred, decidieron hacernos llegar cierta información. Información falsa. En nuestro beneficio. Se lo aseguro. Uno no se topa sin más con información de alto secreto sobre cuándo y dónde van a reunirse esos. Si me lo pregunta, ese tal Cicerón es un charlatán de tomo y lomo. Pero hable usted mismo con mi cuñado, si quiere. Le confirmará lo que digo.
Schellenberg asintió.
—No creo que vaya a ser necesario —dijo—. Pero hablé con nuestro antiguo embajador en Persia. Largo y tendido. Me dice que sir Hughe fue embajador británico allí entre el treinta y cuatro y el treinta y seis, y que sir Hughe nunca ha sido especialmente cuidadoso con la seguridad. Ya entonces, por lo visto, tenía costumbre de llevarse documentos confidenciales a casa. Resulta que la Abwehr intentó sustraérselos ya en 1935. De hecho, tienen un dosier bastante abultado sobre sir Hughe en relación con su época en Teherán. Una figura de la talla de su homólogo en Inglaterra, sir Anthony Eden, considera que Mangui, como lo conocen quienes estuvieron en Balliol con sir Hughe, es un auténtico coladero en lo relativo a las fugas de información. Y tampoco es muy inteligente. El puesto en Ankara se veía como un medio para mantenerlo bien lejos, donde no fuera perjudicial. Al menos, así fue hasta que estalló la guerra, cuando surgió el problemilla de la neutralidad turca. En resumen, todo lo que he averiguado al evaluar la información de Cicerón me ha llevado a suponer que sir Hughe fue demasiado perezoso y confiado para hacer indagaciones exhaustivas sobre Bazna. De hecho, parece ser que le preocupaba mucho más contratar una buena sirvienta que supervisar cualquier posible riesgo para la seguridad. Y con el debido respeto, Herr Reichsminister, creo que se equivoca usted al juzgarlo con arreglo a sus exigentes estándares de eficacia.
—Qué imaginación tiene, Schellenberg. Pero también supongo que ese es su trabajo. Bien, le deseo la mejor de las suertes. Pero luego no diga que no le advertí.
Sin más, Von Ribbentrop giró sobre los tacones y se fue en dirección opuesta hacia donde estaban los generales Frank, Lörner y Kammler.
Schellenberg encendió un cigarrillo y siguió mirando a Von Ribbentrop. Era digno de interés, pensó, que el ministro de Asuntos Exteriores hubiera estado dispuesto a superar la ojeriza que le tenía durante el tiempo suficiente para desacreditar a Bazna e insinuar que su material no tenía ningún valor. Eso parecía indicar que Von Ribbentrop tenía justo la opinión contraria y trataba de evitar que el Amt VI tomara medidas de acuerdo con la información suministrada por Cicerón. Schellenberg no había desarrollado ningún plan concreto al respecto, pero dado el interés de Von Ribbentrop en el asunto, empezó a preguntarse si no debería elaborarlo, aunque solo fuera para irritar al ministro más pomposo del Reich.
—¿No puede pasar ni cinco minutos sin un cigarrillo en la boca? —Era Himmler, que señaló el espléndido techo neorrománico del salón dorado, donde ya se estaba formado una tenue nube de humo sobre la cabeza de los líderes de tropa de las SS—. Fíjese en el aire —añadió con irritación—. No me importa fumar algún que otro puro por la noche, pero ¿a primera hora de la mañana?
A Schellenberg se le quitó un peso de encima al ver que los comentarios antitabaco de Himmler no iban dirigidos solo a él, sino también a varios oficiales más que estaban fumando. Miró alrededor en busca de un cenicero.
—Me trae sin cuidado que haya quien quiera matarse con nicotina, pero me molesta que me envenenen con ella. Si mi garganta no resiste las próximas tres horas y media, los consideraré responsables a todos ustedes.
Himmler se fue con zancada firme hacia el podio, sus botas resonando estrepitosamente contra el suelo de madera pulida, y eso le dio a Schellenberg la oportunidad de terminarse el pitillo en paz y reflexionar sobre la inminente perspectiva de un discurso de tres horas y media del Reichsführer-SS. Tres horas y media eran doscientos diez minutos, y para eso hacía falta algo mucho más fuerte que un café y un cigarrillo.
Schellenberg se desabrochó el bolsillo del pecho de la guerrera y cogió un pastillero del que sacó una bencedrina. Había empezado a tomar bencedrina por su alergia al polen, pero el efecto de la sustancia para combatir el sueño no tardó en darse a conocer. Sobre todo, prefería tomar bencedrina en situaciones relacionadas con el placer y no el trabajo. En París, la había usado en abundancia. Pero un discurso de Himmler de doscientos diez minutos era una suerte de emergencia, y, después de tragarse la pastilla aprisa con el último trago de café, se dispuso a ocupar su asiento.
A mediodía, ascendía por las escaleras un intenso aroma a comida caliente procedente de las cocinas del sótano del castillo. Llegaba al salón dorado para torturar las fosas nasales y el estómago de los noventa y dos líderes de tropa que esperaban a que Himmler terminase. Schellenberg miró el reloj de pulsera. El Reichsführer llevaba hablando ciento cincuenta minutos, lo que suponía que aún quedaba una hora por delante. Estaba perorando sobre la valentía como una de las virtudes del soldado de las SS.
—Parte de la valentía consiste en tener fe. Y a eso me parece que no nos gana nadie en el mundo entero. Es la fe lo que gana batallas, la fe lo que alcanza victorias. No queremos pesimistas en nuestras filas, gente que haya perdido la fe. Da igual cuál sea el cometido de un hombre: el que ha perdido la voluntad de creer, no tendrá lugar en nuestras filas...
Schellenberg miró a su alrededor. Se preguntaba cuántos líderes de tropa de las SS como él poseerían aún esa fe capaz de alcanzar victorias. Desde Stalingrado, había habido poquísimos motivos para el optimismo y, con el desembarco aliado en Europa que se esperaba en algún momento del año siguiente, parecía mucho más probable que a muchos de los generales presentes en el salón dorado les preocupase menos la victoria que eludir el castigo de los tribunales militares aliados una vez acabada la guerra. Aun así, Schellenberg no podía por menos de pensar que aún había un modo de obtener la victoria. Si Alemania lograra asestar un golpe decisivo a los aliados con el mismo efecto sorpresa que habían alcanzado los japoneses en Pearl Harbor, quizás estuvieran a tiempo de cambiar las tornas de la guerra. ¿Acaso no había planteado una oportunidad semejante la información del agente Cicerón? ¿No sabía ya que, el domingo 21 de noviembre, Roosevelt y Churchill estarían en El Cairo durante casi una semana, y luego en Teherán con Stalin hasta el sábado 4 de diciembre?
Schellenberg meneó la cabeza, perplejo. ¿Cómo demonios se les había ocurrido escoger Teherán para celebrar una conferencia? La explicación más probable era que Stalin hubiese insistido en que los otros dos líderes acudieran a su encuentro. Sin duda les habría dado alguna excusa sobre la necesidad de seguir cerca de sus soldados en el frente. Aun así, Schellenberg se preguntaba si Churchill o Roosevelt estarían al tanto de la auténtica razón tras la insistencia de Stalin en que se reunieran en Teherán. Según las fuentes de Schellenberg en el NKVD, Stalin tenía un miedo malsano a volar, y el hecho de tomar un vuelo de larga distancia a Terranova (que era la ubicación preferida por Churchill y Roosevelt) o incluso a El Cairo habría sido tan absurdo como que invirtiera en la Bolsa de Nueva York. Lo más seguro era que Stalin hubiera elegido Teherán porque podría hacer buena parte del trayecto en su tren blindado, de modo que realizara solo un breve vuelo al final.
Imaginaba que los Tres Grandes nunca habrían elegido Teherán si la Operación Franz se hubiera puesto en marcha. El plan, una operación conjunta del 200.º Escuadrón de élite y la Sección Friedenthal del Amt VI, había consistido en enviar un Junkers 290 con cien hombres a bordo desde un campo de aviación en Crimea que se lanzarían en paracaídas cerca de un lago de agua salada al sudeste de Teherán. Con ayuda de miembros de tribus locales, la Sección F —muchos de cuyos integrantes hablaban farsi— habría cortado los envíos de suministros estadounidenses a Rusia que se estaban llevando a cabo por la red ferroviaria de Irán-Irak. El plan se pospuso debido a los daños sufridos por los Junkers y la detención de varios nativos iraníes proalemanes. Para cuando estuvieron otra vez listos, los mejores hombres de la Sección F, a las órdenes de Otto Skorzeny, habían recibido órdenes de acometer el rescate de Mussolini de su prisión en la cumbre de una montaña italiana, y la Operación Franz se había desechado. Pero cuanto más pensaba Schellenberg en la situación actual, mejor opinión tenía de aquel plan. La Sección F, con sus oficiales de habla farsi y su equipamiento especial, permanecía, hasta donde él sabía, intacta, y allí estaban los Tres Grandes, camino justo del país en el que la Sección F se había entrenado para actuar. Y no había razón para que semejante plan se limitara a una fuerza de ataque terrestre. Schellenberg creía que un comando en Teherán podía operar en tándem con una variante muy especializada de ataque desde el aire. Y decidió hablar con un hombre que, como bien sabía, iba a ir a Poznan esa tarde para asistir al discurso del Reichsführer al día siguiente: el inspector general del Aire Erhard Milch.
El discurso de Himmler acabó por fin, pero Schellenberg estaba demasiado agitado para almorzar. Sirviéndose de un despacho prestado en el castillo, telefoneó a su adjunto en Berlín, Martin Sandberger.
—Soy yo, Schellenberg.
—Hola, jefe. ¿Qué tal Poznan?
—Eso da igual ahora. Escuche, quiero que vaya a Friedenthal y averigüe en qué situación se halla la Sección F. En concreto, si están dispuestos a retomar la Operación Franz. Y Martin, si está presente, quiero que lleve a ese barón de regreso a Berlín.
—¿Von Holten-Pflug?
—Ese mismo. Luego quiero que organice una reunión del departamento a primera hora de la mañana del miércoles. Reichert, Buchman, Janssen, Weisinger y quienquiera que esté a cargo de la delegación turco-iraní en estos momentos.
—Sería el comandante Schubach. Le rinde cuentas al coronel Tschierschky. ¿Lo convoco a él también?
—Sí.
Después de la llamada, Schellenberg fue a su habitación e intentó dormir, pero en su imaginación aún bullía la mecánica de un plan que ya había bautizado como Operación Salto Largo. No veía ninguna razón obvia por la que el plan no pudiese dar resultado. Y aunque Skorzeny le desagradaba, al menos había demostrado que lo aparentemente imposible podía llevarse a cabo. Al mismo tiempo, holgaba decir que la última persona a quien quería al mando de una operación así era a Skorzeny. Este era muy difícil de controlar. Y, además, la Luftwaffe jamás habría accedido a colaborar con Skorzeny; no, después de lo de los Abruzos. De la docena de planeadores que habían aterrizado cerca de la cárcel improvisada del Duce en el Gran Sasso, el pico más elevado de los Apeninos italianos, todos habían muerto o sido capturados, por no hablar de los ciento ocho paracaidistas de las SS que acompañaron a Skorzeny. Solo tres hombres salieron de aquella montaña: Mussolini, Skorzeny y el piloto de su avioneta. Quizás en los Abruzos hubiera merecido la pena tan alto sacrificio de hombres y material si a cambio se hubiese logrado algo de utilidad. Pero Schellenberg creía que el Duce estaba acabado y que carecía de sentido rescatarlo. Quizás el Führer hubiera quedado tan encantado que le concedió la Cruz de Caballero a Skorzeny, pero Schellenberg y muchos otros habían considerado toda aquella operación como una especie de desastre, y así se lo había dicho él a Skorzeny en el tren a París. Como era de esperar, Skorzeny, un hombre grande y violento, montó en cólera y a buen seguro habría agredido e incluso habría tratado de matar a Schellenberg de no haber sido por la pistola Mauser con silenciador que sacó el joven general de debajo del abrigo de cuero doblado. Uno no criticaba a un hombre como Skorzeny a la cara sin tener algo a mano, por si acaso.
Schellenberg se quedó dormido al fin, solo para que a las ocho de la tarde lo despertara un SS-Oberscharführer que le dijo que el mariscal de campo Milch había llegado y que lo esperaba en el bar de oficiales.
Como todos los que trabajaban para Hermann Göring, Erhard Milch parecía rico. Grueso, más bien pequeño, de pelo oscuro y medio calvo, compensaba su aspecto corriente con un bastón de mariscal de oro que era una versión más pequeña del que llevaba Göring, y cuando le ofreció a Schellenberg un cigarrillo de una pitillera de oro y una copa de champán de la botella de Taittinger en la mesa, los agudos ojos del hombre del SD tomaron buena nota del reloj de muñeca Glashütte de oro y del sello también de oro en el meñique gordezuelo de Milch.
Como en el caso de Heydrich, corrían muchos rumores de que Milch era de sangre judía. Pero Schellenberg lo sabía a ciencia cierta, del mismo modo que sabía cómo, gracias a Göring, eso no le suponía un problema al antiguo director de la aerolínea nacional alemana, Lufthansa. Göring lo había arreglado todo para su exadjunto en el Ministerio del Aire del Reich cuando convenció a la madre gentil de Milch de que firmara una declaración legal en la que aseguraba que su marido judío no era el auténtico padre de Erhard. Era una práctica bastante común en el Tercer Reich, y de este modo las autoridades fueron capaces de certificar a Milch como ario honorífico. En la actualidad, sin embargo, Göring y Milch ya no estaban unidos, pues este había criticado a la Luftwaffe por su mal rendimiento en el frente ruso, crítica que no era nada probable que Göring olvidase. De resultas de ello, también se creía que Milch había transferido su fidelidad a Albert Speer, el ministro de Armamento, rumor que su llegada juntos a Poznan no había hecho sino alimentar.
Mientras tomaban champán, Schellenberg le habló a Milch de la información del agente Cicerón, y luego fue enseguida al grano.
—Estaba pensando en reactivar la Operación Franz. Solo que en vez de interrumpir el envío de suministros por el ferrocarril de IránIrak, el equipo F intentaría asesinar a los Tres Grandes. Se podría coordinar su ataque con un bombardeo aéreo.
—¿Un bombardeo? —Milch se echó a reír—. Ni siquiera nuestro bombardero de mayor autonomía lo tendría fácil para llegar hasta allí y regresar. Y aunque lograran llegar algunos bombarderos, los combatientes enemigos no tardarían en derribarlos antes de que pudieran causar el menor daño. No, me temo que más vale que se lo replantee, Walter.
—Hay un avión que podría alcanzar el objetivo. El Focke-Wulf FW 200 Condor.
—Eso no es un bombardero, es un avión de reconocimiento.
—Un avión de reconocimiento de largo alcance. Estaba pensando en cuatro, todos armados con dos bombas de dos mil kilos. Mi equipo de tierra sabotearía el radar enemigo para darles la oportunidad. Venga, Erhard, ¿qué me dice ahora?
Milch sacudía la cabeza.
—No lo sé.
—No tendrían que volar desde Alemania, sino desde territorio alemán conquistado en Ucrania. Vinnytsia. Lo he investigado. Desde Vinnytsia hay mil ochocientos kilómetros hasta Teherán. La ida y la vuelta entran dentro de la autonomía estándar de combustible del 200.
—En realidad quedan fuera por cuarenta y cuatro kilómetros —repuso Milch—. Los cálculos publicados de la autonomía del 200 se inflaron. Equivocadamente.
—Bueno, podrían deshacerse de algo para ahorrar un poco de combustible.
—De uno de los pilotos, quizá.
—Si fuera necesario sí. O uno de los pilotos podría ocupar el lugar del navegante táctico.
—De hecho, supongo que con una sobrecarga de combustible se podría aumentar el alcance —reconoció Milch—. Con la carga de bombas ligera que describe usted, es posible. Quizás.
—Erhard, si nos las ingeniamos para matar a los Tres Grandes, podríamos obligar a los aliados a sentarse a la mesa de negociación. Piénselo. Como Pearl Harbor. Un golpe decisivo que cambia por completo el curso de la guerra. ¿No es eso lo que dijo usted? Y tiene razón, claro. Si matamos a los Tres Grandes, no habrá un desembarco aliado en Europa en el cuarenta y cuatro. Quizá no lo haya nunca. Es así de sencillo.
—El caso es que mi relación con Göring no es muy buena ahora mismo, Walter.
—Algo había oído.
—No será tan fácil convencerlo.
—¿Qué sugiere?
—Que quizá podríamos eludirlo. Hablaré con Schmid, del Kurfürst. —Milch se refería a la sección de inteligencia de la Luftwaffe—. Y con el general Student de Aerotransportadas.
Schellenberg asintió: era Student quien había ayudado a Skorzeny a planear el asalto aéreo contra el hotel Campo Imperatore en el Gran Sasso, en los Apeninos.
—Entonces, brindemos por nuestro plan —dijo Milch, que pidió otra botella de champán.
—Si está de acuerdo, Erhard, propongo llamar a este plan nuestro Operación Salto Largo.
—Me gusta. Tiene la sonoridad atlética adecuada. Solo que este tendrá que ser un récord mundial, Walter. Como el de aquel tipo negro de las últimas olimpiadas en Berlín.
—Jesse Owens.
—Ese mismo. Un atleta maravilloso. ¿Cuándo estaba pensando llevar a cabo esta operación nuestra?
Schellenberg abrió el bolsillo de la guerrera y sacó su diario de bolsillo de las SS.
—Esa es la mejor parte del plan. —Sonrió—. La parte que aún no le he contado. Fíjese. Quiero hacerlo exactamente de mañana en ocho semanas. El martes 30 de noviembre. Justo a las nueve de la noche.
—Es usted muy preciso. Me gusta. Pero ¿por qué ese día en particular? ¿Y a esa hora?
—Porque ese día no solo sé que Winston Churchill estará en Teherán. También sé por casualidad que celebrará su fiesta de cumpleaños esa noche, en la embajada británica en Teherán.
—¿También le informó de ello el agente Cicerón?
—No. Resulta que es evidente por el lugar donde se celebra la conferencia que los estadounidenses quieren complacer a los rusos en todo lo que puedan. ¿Por qué si no iba a desplazarse hasta allí un presidente que además es minusválido? Ahora bien, eso incomodará a Gran Bretaña, que, como la más débil de las tres potencias, estará buscando el modo de controlar la situación. ¿Qué mejor manera de hacerlo que celebrar una fiesta de cumpleaños? Para recordar a todo el mundo que Churchill es el mayor de los tres. Y el líder que más tiempo lleva en el poder. Así pues, los británicos celebrarán una fiesta. Y todo el mundo brindará por la salud de Churchill y le dirá que ha sido un gran líder. Y entonces una bomba de uno de sus aviones caerá sobre la embajada. Con un poco de suerte, más de una bomba. Y, si queda alguien vivo después de eso, mi escuadrón de Waffen-SS acabará con ellos.
Llegó un camarero con la segunda botella de champán y, en cuanto estuvo abierta, Milch sirvió dos copas y alzó la suya hacia Schellenberg.
—Feliz cumpleaños, señor Churchill.