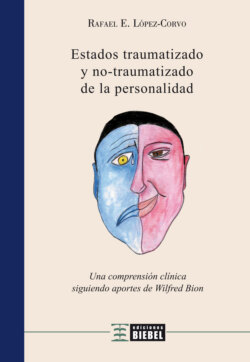Читать книгу Estados traumatizado y no traumatizado de la personalidad - Rafael E. López-Corvo - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prefacio
ОглавлениеLa costumbre reina en todo
Píndaro
Haciendo uso de las contribuciones hechas por Wilfred Bion, consideraré la existencia de dos formas diferentes de trauma: “pre-conceptuales” y “conceptuales”. Los primeros son universales, los segundos accidentales. Los traumas pre-conceptuales representan “pre-concepciones” que fatalísticamente tienen lugar en los primeros años de la vida, cuando no hay una mente capaz de contenerlos y proveerlos de un significado; después de todo, nuestros padres no han sido escogidos por los dioses, como una vez creímos cuando niños; ¡en realidad todos hemos nacido de “gente común”! Los traumas conceptuales, por otro lado, ocurren a edades posteriores, en épocas en las que aun cuando ya existe una mente capaz de contener al evento traumático, ésta falla tanto por ser avasallada por la violencia del trauma, como por el hecho de que todo trauma conceptual siempre dispara inconscientemente múltiples emociones del trauma pre-conceptual; un hecho al cual me he referido como el “entrelazamiento traumático”. Los traumas conceptuales han sido estudiados por numerosos investigadores del tema y considerados como “desórdenes producidos por estrés post-traumático” (PTSD). Existe una interacción continua entre ambas formas de trauma por cuanto inconscientemente, los traumas conceptuales siempre evocan a los pre-conceptuales y estos últimos continuamente sobrepasan a los conceptuales.
Explícitamente Bion dijo poco sobre el trauma; sin embargo, el concepto como tal aparece implícito en muchas de sus contribuciones. Una afirmación hecha por él en una ocasión, la cual utilizo con frecuencia en este libro, apunta claramente en esta dirección:
[…] en el análisis nos enfrentamos no tanto con una situación estática que permita un estudio displicente, sino con una catástrofe que permanece al mismo tiempo activamente vital y sin lograr nunca disiparse hacia un reposo. (1967, p. 101, itálicas mías)
Originalmente la contribución preferente de Bion fue sobre dinámica de grupos; posteriormente cuando se hizo psicoanalista, trabajó principalmente con pacientes esquizofrénicos, algo que estaba en boga en ese entonces. Podríamos suponer que hay una correlación implícita entre algunos de los campos investigados por Bion, desde la época cuando siendo psiquiatra se dedicó a estudiar la dinámica de grupos, hasta el momento cuando se hizo psicoanalista y creó sus novedosas teorías sobre la mente individual. Es probable que su interés inicial sobre la psicología de los grupos fuera un intuitivo intento de darle un significado a su propia experiencia existencial. Al respecto he afirmado anteriormente:
Bion creció entre grupos, en grandes grupos. Desde los ocho años, estuvo en el internado y luego a los dieciocho, se enlistó para pelear en la I Guerra Mundial, lo cual le permitió observar de modo empírico y sufrir en carne propia el comportamiento social y la inmediatez de multitudes anónimas. [López-Corvo, 2003, p. 5]
De sus trabajos sobre grupos (1943, 1946, 1948 y 1952) Bion obtuvo no sólo una comprensión novedosa y extraordinaria sobre la dinámica de los grupos, sino también una bien ganada reputación internacional. Estableció que todo grupo en formación estaría regido por dos fuerzas opuestas: una determinada por el “propósito” original que motivó la creación del grupo –cualquiera que fuese éste– y la otra, por una serie de “emociones poderosas” que corren paralelas y que pudieran manifestarse en cualquier momento y tomar protagonismo, adulterando “el propósito inicial” que llevó a la formación del grupo. Al “propósito original” se refirió como “grupo sofisticado o de trabajo (T)”, mientras que al de “emociones paralelas” le llamó “supuestos básicos (sp)”. Distinguió tres clases diferentes de “supuestos básicos (sp)” dependiendo del tipo de emociones que dominasen al grupo: i) “sp de Dependencia” (Dsp); ii) de “Ataque y fuga” (Fsp) y iii) de “Apareamiento” (Asp). Solo un sp dominará al grupo en un momento dado, mientras los otros dos permanecerán ocultos en un “espacio virtual”, al cual se refirió como “sistema proto-mental (pm)” y que describió en la siguiente forma:
[…] es un sistema o matriz donde se inicia la diferenciación entre lo físico y lo mental. Contiene precursores de las emociones presentes en todos los supuestos básicos, incluyendo los que permanecen latentes. Cuando alguno de estos grupos de supuestos básicos se manifiesta y sus sentimientos predominan en el grupo, el resto que permanece latente se mantienen contenidos dentro del sistema proto-mental; por ejemplo, si el de ataque y fuga es manifiesto, las emociones de dependencia y apareamiento estarán latentes. [López-Corvo, 2003, p. 105]
Después de finalizar su entrenamiento como analista, Bion nunca habló explícitamente sobre estos conceptos, aunque pudiéramos asumir que los mismos sirvieron de telón de fondo a otras ideas posteriores. La interacción entre el “grupo de trabajo” y el grupo de “supuestos básicos” por ejemplo, pasó a representar en la psicología individual, la interacción entre lo que él llamó “la parte psicótica” y “no psicótica de la personalidad”. También podría deducirse que los “supuestos básicos” corresponderían a aquellas emociones originadas desde los diferentes puntos de fijación. Así el “sp dependiente” correspondería al estadio oral, el de “ataque y fuga” al anal y de “apareamiento” al genital. Sin embargo, siguiendo la línea de pensamiento de este libro, preferiría considerar que los supuestos básicos representan emociones que provienen de los traumas pre-conceptuales ocurridos alrededor de la época cuando tienen lugar los estadios sexuales (oral, anal y genital) y en términos freudianos, representarían puntos de fijación. El “sistema proto-mental” es el equivalente a lo que Bion más tarde denominaría como “espacio beta”, un espacio primitivo que se iniciaría a partir de la vida intrauterina.
De acuerdo a Meltzer (1986), la creatividad de Bion creció significativamente después de la muerte de M. Klein en 1960, quizás sugiriendo que éste subordinaba su originalidad a las ideas de su analista y maestra. El viejo concepto del “doble” fue usado por Bion bajo el esquema del “gemelo imaginario”, para defender la noción de Klein del Edipo pre-genital temprano y poder además graduarse en el Instituto de Psicoanálisis en 1950. Después se dedicó a extensas investigaciones clínicas sobre psicosis, así como a la conceptualización epistemológica del pensamiento. De todos esos escritos, el artículo sobre “Diferenciación entre personalidad psicótica y no-psicótica” (1957) puede ser concebido hoy día como un hito para entender la fenomenología del trabajo de la mente en función.
Podríamos preguntarnos qué hizo que Bion no considerase la dicotomía psicótica no-psicótica como expresión de una dinámica universal presente en todas las mentes. Podríamos especular algunas posibilidades, como por ejemplo, que quizás para esa época Bion lidiaba con una confusión similar a la que había en aquellos quienes creyeron que el concepto de Klein acerca de la “posición esquizo-paranoide” se refería específicamente a las psicosis (Grosskurth, 1986, p. 429), en lugar de considerarle una dinámica universal presente en todas las mentes. Sin embargo, es posible observar que Bion intentó proporcionarle cierta generalización al concepto cuando dijo:
Es más, considero que aun en el neurótico hay una personalidad psicótica que debe ser tratada de la misma manera … [1967, p. 63] Sobre el hecho de que el Yo mantiene contacto con la realidad, depende justamente la existencia de una personalidad no-psicótica paralela, aunque oscurecida por la personalidad psicótica … [Ibíd. p. 69] Considero que esto es también verdad para el neurótico severo, en quien creo hay una personalidad psicótica oculta por la neurosis, al igual que la personalidad neurótica está oculta por la psicosis en el psicótico … [Ibíd. p. 91]
En una investigación similar, Meltzer (1978) señaló que Bion no había discriminado entre la parte psicótica de la personalidad y la psicosis clínica, debido a la influencia ejercida por Klein en aquellos que consideraron a la posición esquizo-paranoide como representante del punto de fijación de la esquizofrenia. Añadió que no estaba claro si Bion pensaba “que esta parte de la personalidad es ubicua o sólo existe en la persona que presenta una esquizofrenia” (p. 26). La discriminación a menudo hecha por Freud, entre persona “normal” y “neurótica”, ayudó a sustentar el delirio de la existencia de un modelo idealizado de salud mental absoluta. Lacan en 1966, estuvo bastante cerca en denunciar tal prejuicio, entre paciente y analista, cuando expresó:
Piensa, qué testimonio de espiritual elevación pudiésemos expresar, si reconocemos que estamos hechos del mismo material de aquellos a quienes moldeamos. (p. 26)
Sin embargo, al considerar su pronunciamiento como “un testimonio de espiritual elevación”, Lacan parecía estar proporcionando una “concesión” en lugar de una “verdadera declaración”.
En 1974, durante una de sus conferencias en Brasil (1974), Bion aclaró, de manera anecdótica, que la confusión sobre su original declaración acerca de los dos lados de la personalidad, era consecuencia del tipo de paciente que trataba para ese entonces.
He analizado pacientes esquizofrénicos que venían a mi consultorio. Aunque todavía pienso que la mejor descripción que puedo hacer de ellos es “esquizofrénicos”, no considero que fueran compatibles con aquellos pacientes que debían estar hospitalizados. Debo añadir que en el mundo psicoanalítico que me es familiar, la “chifladura” es algo frecuente. Me asombra la frecuencia con que muchos analistas piensan que para reivindicar su título deben haber tratado muchos pacientes esquizofrénicos. Me pregunto también cómo se las ingenian los hospitales mentales para sobrevivir. De lo poco que sé, encuentro difícil de creer que hubiese tantos analistas con pacientes esquizofrénicos en tratamiento. Tal afirmación pertenece más al dominio de la moda que al de la ciencia del psicoanálisis. Así como puede existir la moda de usar plumas en el sombrero, así también los psicoanalistas llevan “psicóticos en el pelo”. (pp. 92-94)
Basado en esta afirmación así como en la experiencia de muchos otros psicoanalistas, además de la propia, considero que la referencia de Bion a “psicótico” y “no-psicótico” es una dinámica que se encuentra presente en todos los seres humanos, y que ha sido el resultado de eventos traumáticos tempranos imposibles de ser digeridos. Por ello he preferido cambiar su terminología a estados traumatizados y no-traumatizados de la personalidad 1, utilizándolo como título de este libro. Igualmente considero que la fragmentación de la mente en estado “traumatizado” y “no-traumatizado” es consecuencia de la presencia ubicua de los traumas pre-conceptuales. El estado traumatizado es resultado de experiencias traumáticas ocurridas durante los primeros años de vida, mientras que el estado no-traumatizado representa el desarrollo físico y mental que transcurre de modo normal y en forma paralela, desde el nacimiento hasta la adultez.
Todos los seres humanos han estado, están y estarán, fatalísticamente marcados por la indispensable presencia y eventual ausencia de los objetos parciales primarios; en primer lugar el pecho o la madre y subsecuentemente, el pene o el padre. Ambos objetos son absolutamente indispensables para la vida. El primero para la sobrevivencia y el logro del sentimiento de ser un “ser humano” (animado)2; el otro para la independencia, la libertad y la esperanza. Muchas de estas “presencias-ausencias” son eventos temporales, pero gran cantidad de ellas sobrepasarán el “escudo protector” de Freud o el “rêverie materno” de Bion (1962, p. 36) y se harán permanentes, estableciéndose como un sufrimiento continuo o “trauma psíquico”. Similar al Sombrerero Loco de la fiesta del té en Alicia en el país de las maravillas, los traumas pre-conceptuales se transforman en un eterno “ahora” que es continuamente proyectado en todas partes.
Las particularidades inducidas por tales “ausencias-presentes” traumáticas, marcan a cada individuo en forma única y representan un hecho seleccionado que estructura el comportamiento específico, así como la idiosincrasia característica de todos los seres humanos. Siempre hay una añoranza substancial por los objetos perdidos y otras veces existe la ilusión de guardarlos internamente, lo cual proporciona una sensación de triunfo y orgullo. Otras veces existe la impresión de que falla la capacidad para retenerlos, lo cual induce un sentimiento de desesperanza y melancolía, así como también de envidia hacia aquellos que se siente lo han logrado. El vacío interno de estas ausencias es diminutamente fragmentado y continuamente proyectado en todas partes, induciendo una búsqueda infinita en el ambiente así impregnado. Con los años, las representaciones internas de estas ausencias mutan, aunque cambiando solamente su “apariencia” –emulando a Proteos el dios de los griegos– por cuanto el significado original es siempre preservado y se mantiene bien encadenado a la pérdida original. Basado en esta dinámica y utilizando los descubrimientos originales de Freud al igual que las contribuciones de Ferenczi y Bion, me inclino a privilegiar la importancia de los “traumas psíquicos” y parodiando a Bion, referirme a la dicotomía entre un estado “traumatizado y otro no-traumatizado de la personalidad” en lugar de “psicótico y no-psicótico”.
En El Aleph, Jorge Luis Borges (1945) representa la existencia de un “pequeño espacio, probablemente un poco más grande que una pulgada”, localizado bajo las escaleras de una boardilla y donde se despliega como una película en movimiento, todo el infinito, todos los hechos presentes que pudiesen imaginarse como existentes en el universo, tanto los pasados como los futuros. Borges utilizó muy pertinentemente como epigrama de esta historia a un pasaje de Shakespeare en el acto II de Hamlet: “¡Oh, Dios! Podría estar encerrado dentro de una nuez y considerarme un rey del espacio infinito...”. He pensado en este maravilloso y breve relato porque estuve tentado, mientras escribía este libro, por la posibilidad de plantear en “pocas palabras”, el espíritu y fundamental naturaleza del significado y ubicuidad absoluta de los traumas pre-conceptuales. Tentativamente he conjeturado la siguiente sinopsis:
Los traumas pre-conceptuales están estructurados diacrónicamente como una narrativa de presencias ausentes en conjunción constante; representan “parásitos emocionales” altamente tóxicos que habitan el inconsciente desde muy temprano, que se alimentan de tiempo y espacio, e inhiben los procesos de simbolización; son proyectados en todas partes y se reproducen a sí mismos continuamente, determinando de esta manera no solo todas las formas de psicopatología, sino también la idiosincrasia de cada individuo.
Finalmente, deseo ofrecer una disculpa al lector por el pecado inevitable de repetirme a mí mismo, por lo cual quisiera endosar una excusa, utilizando algo que Whitman ha expresado en uno de sus bien conocidos poemas y que quisiera ahora reproducir, con la salvedad de una pequeña torcedura: “Muy bien, entonces yo… [me repito] a mí mismo, soy grueso y contengo multitudes”.
1 Pienso que sería más preciso utilizar el término de “estados de la personalidad” en lugar de “partes de la personalidad” como lo expresó originalmente Bion, ya que ‘parte’ corresponde a algo más estático que lo que el término ‘estado’ determina. El Diccionario de la Real Academia define ‘parte’ como “una porción determinada de las muchas unidades parecidas de las que algo se encuentra compuesto”; mientras ‘estado’ lo define como: “modo o situación de ser (estar preparado), una condición mental o temperamento”.
2 Ser amado incondicionalmente sólo es proporcionado por dos personas: por la madre durante los dos primeros años de la vida y posteriormente por uno mismo, similar a como Obermann lo llegó a expresar: “Para los otros no seré nadie, pero para mí lo soy todo” (citado por Unamuno, M., 1954, p. 47).