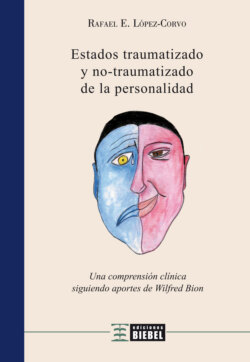Читать книгу Estados traumatizado y no traumatizado de la personalidad - Rafael E. López-Corvo - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO I
Оглавление“Desalojada de la vida” Distorsión del tiempo entre los traumas pre-conceptuales y conceptuales1
La pregunta no es si hay vida después de la muerte, sino si hay vida antes de la muerte!
Osho
Vivimos una vida alquilada de la cual, eventualmente seremos desalojados, lo que nos queda por esperar es que el desalojo no sea demasiado tormentoso.
Emilia
“Entrelazamiento de los traumas”
¿Es el presente lo que da significado al pasado, o lo contrario? Sobre la llamada “acción diferida” Laplanche y Pontalis (1967) afirmaron:
Por lo general no toda experiencia vivida está sometida a una “revisión diferida”, pero sí específicamente aquella a la cual en un primer momento no fue posible proveerle completamente de un contexto significativo. El evento traumático representa el paradigma de tales experiencias no asimiladas. [p. 112]
He distinguido entre traumas conceptuales y pre-conceptuales como eventos que tienen lugar en momentos diferentes. El primero representa las reacciones emocionales que tienen lugar en la adulta cuando por intolerancia a la frustración, la función alfa consciente ha fallado en su capacidad de contener y metabolizar una situación traumática particular. Existe amplia literatura sobre “stress por desórdenes pos-traumáticos” (PTSD). Los traumas pre-conceptuales, por su parte, tienen lugar a edades muy tempranas, cuando todavía no existe una mente capaz de metabolizar los acontecimientos y cuando la función rêverie de la madre o su función alfa inconsciente, ha fallado. He escogido una expresión usada en física cuántica como “entrelazamiento cuántico”2 para describir la correlación o interconexión que se da entre objetos que conforman un sistema, aun cuando cada uno de los objetos esté espacialmente separado uno del otro3. A menudo algunas situaciones que tienen lugar a una edad madura pueden convertirse en traumáticas, principalmente porque contienen emociones que de modo automático, activan sentimientos similares a los que se encuentren inconscientemente “entrelazados”, provenientes de traumas pre-conceptuales4 que aunque parecieran permanecer inactivos, son susceptibles de ser activados por el trauma conceptual. Desde esta afirmación podemos conjeturar, como inicialmente lo hizo Freud (1895), que los traumas conceptuales siempre contienen “acciones diferidas” o mejor dicho, “emociones diferidas” de traumas pre-conceptuales. Esta afirmación fue introducida por Freud en 1896 en “Etiología de la histeria”, donde estableció lo siguiente:
Hemos aprendido que ningún síntoma histérico se origina de una experiencia real aislada, en cada caso los recuerdos de experiencias tempranas despertadas por asociación, juegan su parte en la ocurrencia del síntoma [p. 197]
Aunque la mente adulta tiene la capacidad de usar formas “discontinuas”5 de simbolización a fin de contener emociones primitivas y transformarlas en elementos alfa, el Yo puede no obstante sentirse abrumado por una situación presente, por sentimientos de indefensión, desesperanza y “terror sin nombre”, semejante a aquellas emociones que a edades muy tempranas pudieron haberle contenido. Tales emociones pueden aparecer en la actualidad con efectos muy parecidos a los del pasado, como si el tiempo no hubiese transcurrido. Esta condición está directamente relacionada a la intolerancia a la frustración y al odio a la realidad, características de una mente dominada por el estado traumatizado de la personalidad (Bion, 1967, p. 43; 1992, pp. 53-54). En esta condición, cuando el Yo del adulto falla en tolerar la frustración originada por la realidad, los aspectos emocionales inconscientes del trauma pre-conceptual asumen automáticamente el control y el trauma original es inconscientemente re-vivido otra vez, antes que la función alfa pueda intervenir; un mecanismo al cual Bion se refirió como “reversión de la función alfa”6. Ante tal situación se requerirá un ejercicio inmediato de rêverie y contención, desde la función alfa presente en el estado no-traumatizado, hacia el elemento “niño-traumatizado” o estado traumatizado. Creo con Bion que lo opuesto a la realidad no es la satisfacción de impulsos, como una vez insinuó Freud, sino un alto nivel de intolerancia a la frustración que se produce en el Yo cuando no cuenta con la ayuda de la función alfa. Se establece entonces una dialéctica como expresión de la “prueba de realidad”, entre la situación actual que inunda al Yo y los traumas pre-conceptuales almacenados como elementos beta; esto muestra alguna similitud con la teoría de Freud sobre la “angustia señal”. La correlación no es entre realidad y placer sino entre “estar soñando” o “estar despierto”, lo cual se encuentra sujeto a la existencia de una función alfa y a la barrera de contacto. “Estar soñando” es algo similar a lo planteado por Platón en la alegoría de la cueva, donde las mentiras o distorsión de los hechos son el regulador, debido a una pobre tolerancia a la frustración y a un terror a la violencia de la verdad.
Hay dos clases de “emociones diferidas”, dependiendo de la intensidad de los traumas pre-conceptuales y conceptuales: a) Una que existe de manera continua e imperceptible y depende de la “prueba de realidad”, es decir, cuando existe un alerta mantenido de la función alfa que permite discriminar entre la realidad externa en el presente y la realidad interna producto del trauma pre-conceptual del pasado. Esta forma de acción diferida depende de la cualidad e intensidad del trauma pre-conceptual en cuestión. b) Existe también otra clase de emoción diferida, como aquellas emociones inconscientes de traumas pre-conceptuales que son detonadas por el trauma conceptual para el momento en que éste acontece. Esta forma de acción diferida depende más de la cualidad e intensidad del trauma conceptual.
Un cambio de los vínculos emocionales, de negativos a positivos, es absolutamente indispensable para que el adulto logre modificar el impacto negativo que una vez tuvo la experiencia traumática con sus padres en la infancia, o sea, la época cuando el trauma pre-conceptual tuvo lugar. Tales identificaciones tempranas almacenadas simultáneamente tanto en el Yo como en el Superyó adulto, pueden ser actuadas luego en la vida adulta, de modo inconsciente, entre diferentes objetos parciales internos los cuales pueden ser proyectados mediante identificaciones proyectivas; en forma similar a como una vez fueron actuados por los padres hacia sus niños.
Una corta viñeta pienso que sería de ayuda. Después de siete años de análisis, Hilda, una paciente que había recurrido a la intelectualización como una forma central de defensa, hablaba acerca de un cambio de actitud significativo hacia su madre y su hermano mayor, a quienes ella resentía mucho por cuanto siempre había creído que él era el favorito de su madre mientras ella siempre se había sentido excluida. Leyó entonces una carta muy emotiva que había recibido de su madre anciana, dándole las gracias por la tarjeta de felicitación que Hilda le había enviado para su cumpleaños; agrega que eso es algo que la madre no hace a menudo. Contratransferencialmente sentí la tristeza que emanaba de la carta; sin embargo, Hilda comenzó a reír compulsivamente. Le pregunté por qué se reía siendo que no había nada divertido en la situación, e inmediatamente rompió en un llanto desconsolado. Reír era una defensa, una negación al temor de contactar con sus heridas emocionales, aunque también era la expresión de su actitud hacia un “elemento niña” interno en ella, que se sentía herida, triste y desolada, como si la “risa fuera de lugar” representara un elemento interno cruel e insensible que ahora negaba, análogo quizás a la madre, quien en su momento pudo haber reído ante la miseria emocional de la niña. Pareciera como si la “parte adulta” en ella no tuviese la capacidad de contener al “elemento niña triste y abandonada” en ella, como si careciese de una preocupación y amor positivo hacia sí misma, diferente por lo tanto a la actitud que su madre pudo haber tenido hacia ella cuando era una niña. Ahora parecía que Hilda repetía, dentro de su propia mente –mediante la interacción entre un Superyó traumático cruel e insensible y otro elemento yoico indefenso y sometido– la misma situación, de la cual se quejaba continuamente en el análisis, específicamente aquella que tuvo lugar entre su madre y ella, cuando era una niña.
En este capítulo presentaré un caso clínico a fin de investigar cómo los traumas pre-conceptuales obstruyen la posibilidad de lidiar con las emociones sucesivas que puede producir una amenaza de muerte real y violenta. Con mucha frecuencia, sentimientos intensos vinculados a la fenomenología de eventos traumáticos tempranos, ocultan los hechos producidos por una situación real actual durante la intervención analítica. Previo a considerar el material clínico, será de utilidad resaltar algunos aspectos relativos a la muerte y al instinto de muerte.
El instinto de muerte
Hay dos condiciones ligadas a la existencia, a las cuales los seres humanos no logramos acostumbrarnos por completo y ante las que siempre reaccionamos con absoluta sorpresa, y más aún, lidiamos con ellas como si fueran absolutamente nuevas y desconocidas: una de ellas está relacionado con el comienzo de la vida y la otra con su final; una se relaciona con el coito y la otra con la muerte7. Aunque Freud reconoció la sexualidad desde un principio, no reconoció la significación del “instinto agresivo” hasta 1920 cuando era algo tarde para que su fenomenología adquiriera la misma relevancia que la “libido” había tenido. Peter Gay (1998) presenta la situación de la siguiente manera:
Lo que le intrigó a él [Freud] en ese entonces, al igual que intrigó a otros, fue sólo que él hubiese dudado en elevar la agresividad como rival de la libido. “¿Por qué hubimos nosotros” –se preguntó posteriormente– “de necesitar tanto tiempo antes de decidir reconocer a la agresividad como un impulso?”. Recordó un poco arrepentido su propio rechazo defensivo hacia tal impulso, cuando surgió la idea por vez primera en la literatura psicoanalítica, y “cuánto tiempo me tomó antes de hacerme receptivo a ello”. En aquellos años, concluye Gay, Freud simplemente no estaba listo [p. 396].
Sin embargo, anexo a este reconocimiento tardío, hubo otras complicaciones. Estar consciente de la existencia del “impulso de muerte” fue un proceso lento en las investigaciones de Freud. “Es esencial –dicen Laplanche y Pontalis (1967)– relacionar el concepto de instinto de muerte con la evolución del pensamiento de Freud y así descubrir qué necesidad estructural se logra responder, al introducirlo en el contexto de la revisión general conocida como la encrucijada de 1920” (1988, p. 97); finalmente introdujo la noción de este impulso tal como lo conocemos en el presente.
El primer intento de describir el instinto de muerte con la misma importancia que el instinto sexual, no fue de Freud sino producido por Sabina Spielrein, doctora rusa quien, luego de un quiebre psicótico [¿histérico?], fue analizada “exitosamente” por Jung en Burgholzli, entre 1904 a 1908, convirtiéndose luego en su amante. En 1911 ella presentó un papel de trabajo a Freud y al “grupo de los miércoles” en Viena, con el sugestivo título de La destrucción como la razón del devenir8, sobre el cual, en una carta dirigida a Jung con fecha del 21 de marzo de 1912, Freud expresó lo siguiente:
En relación al artículo de Spielrein, sólo conozco el capítulo que presentó en la sociedad. Es muy inteligente; todo lo que dice tiene un significado; su impulso destructivo no es del todo de mi agrado, por cuanto creo está condicionado por su persona. Ella parece anormalmente ambivalente. [Van Waning, 1992, p. 405; López-Corvo 1995, pp. 114-115]
Freud tuvo un desacuerdo similar con Adler, por esa misma época, objetando que éste hacía mucho énfasis en la importancia a la agresión. Gay (1998) dijo al respecto:
Él [Freud] había escuchado larga y pacientemente a Adler, pero ya era demasiado. Con esa disposición, no logró reconocer que algunas ideas de Adler, tal como su postulado acerca de un impulso agresivo independiente, podría haber sido una contribución valiosa para el pensamiento psicoanalítica. En cambio, le adjudicó a Adler los calificativos psicológicos más injuriosos de su vocabulario. [pp. 222-223]
En 1920, cuando cambia su teoría sobre los impulsos desde una concepción monista a otra dualista, es cuando finalmente Freud agrega, en un llamado a pie de página en el capítulo 6 de “Más allá del principio del placer”, un reconocimiento al trabajo de Spielrein:
Una considerable porción de estas especulaciones han sido anticipadas por Sabina Spielrein (1912) en un instructivo e interesante artículo, el cual sin embargo y desafortunadamente no está muy claro para mí. Ella describe allí los componentes sádicos del instinto sexual, como “destructivos”. [p. 55]
Diez años más tarde, en 1930 en “La civilización y sus descontentos”, Freud confesó: “Recuerdo mi propia actitud defensiva, cuando la idea de un instinto de destrucción emergió en la literatura psicoanalítica y cuánto tiempo me tomó antes de hacerme receptivo a la idea” (p. 120). He afirmado previamente que
Algunos piensan, aunque Freud mismo lo negó, que una conflagración mundial como la Primera Guerra Mundial fue lo que permitió a Freud concebir la inimaginable cantidad de agresión que puede albergar el espíritu humano. Quizás era difícil imaginar tal ira durante la época de una Europa pacífica y una Viena gentil, donde el conflicto clínico principal traído a la consulta era el miedo al embarazo en las familias ya con varios hijos, la masturbación, la sexualidad reprimida, la sintomatología histérica y la psicosis. [López-Corvo 1995, p. 116]
Klein, por su lado, le dio al instinto de agresivo una relevancia mayor, a través de sus contribuciones emblemáticas sobre la metapsicología de la envidia. Obviamente tenemos que considerar también que el paso del tiempo ha generado cambios y la sexualidad no sufre la misma severidad de represión, como sucedía durante la dominancia de época victoriana, en consecuencia, la agresión es un impulso cada vez más factible de observar en la actualidad, tanto en la sociedad en general como en el trabajo psicoanalítico.
Acerca de la muerte
Creo que lo que hace al sexo y la muerte ser percibidos siempre como algo nuevo es la represión; quizás el sexo más que el instinto de muerte. El budismo, por ejemplo, nos ha alertado de la tendencia a considerar la muerte como algo extraño y negar su fatalística presencia. En el Añguttara-Nikaya (iii. 35)9, uno de los libros sagrados del budismo, King Yama, dialogando con sus sacerdotes sobre la ignorancia y el miedo a la muerte, dice:
La muerte tiene tres mensajeros… ¿no has visto al primer mensajero de la muerte emerger visiblemente entre nosotros? Él respondió: “No, mi Señor”… ¡oh, Señor! ¿Es que no ves entre hombres y mujeres de 80 o 90 o 100 años de edad, decrépitos… encorvados, apoyados en un bastón, temblorosos en el caminar…? Él contesta: “Mi Señor, lo vi… ¡oh, Señor!” ¿No viste al segundo de los mensajeros de la muerte aparecer claramente entre los hombres? “Mi Señor, no… ¡oh, Señor!” ¿No viste entre los hombres y mujeres, fallecidos, sufriendo, sensiblemente enfermos…? Él contesta, “Mi Señor, lo he visto… ¡oh, señor!” ¿No viste claramente al tercer mensajero de la muerte…? “Mi Señor, no lo vi”… ¿No viste a… una mujer o un hombre, quien estando muerto por un día o dos… se hincha y ennegrece…? Él replica, “Mi Señor, lo he visto… ¡Oh, Señor!” ¿No te ocurrió a ti, una persona madura en años e inteligencia, ‘Yo también estoy sujeto a [vejez, enfermedad] la muerte y de ninguna manera excepto…? “Mi Señor, no lo pensé”. [pp. 94-95]
Existen grabaciones de la muerte de reconocidas personalidades a lo largo de la historia, que muestran un “completo control” de los eventos que rondaron su propia muerte; un buen ejemplo es la ejecución de Sócrates, documentada por Platón en Fedro, donde la absoluta serenidad con la cual el filósofo afrontaba el final de su existencia, asombró a todos. Otro episodio es el del reconocido filósofo escocés David Hume al momento de su muerte en 1776, en Edimburgo y reproducida por Boswel (1776) e Ignatieff (1984). Tales testimonios, relatados para la posteridad por confiables testigos de primera línea, generan una suerte de sospecha acerca de la verdadera postura que estos individuos pudieran haber manifestado mientras enfrentaban los últimos momentos de su vida. No hay razón para dudar que tales transcripciones fueran un fiel retrato de la verdad. Sin embargo, independientemente de cuán reales puedan haber sido estos actos, ahora los utilizo como paradigma de una remarcada e inusual actitud, presente en ciertos individuos quienes quizás, fueron capaces de trascender su propio miedo a la muerte. Los uso a ellos comparándolos con otros individuos a quienes, debido a las particulares circunstancias que rodearon su historia personal, no les fue posible liberarse de su terror sin nombre frente a la muerte. Añadiendo que para enfrentar la muerte con naturalidad, como Sócrates y Hume, es indispensable alcanzar un profundo sentido inconsciente “de estar vivo” o, expresándolo acorde a las palabras de Osho, “cómo puedes ver la muerte si no has visto la vida, la muerte es más sutil”. Me gustaría intentar una investigación psicoanalítica acerca del significado de tal conocimiento e indagar sobre qué suerte de circunstancias impediría o incrementaría la capacidad para alcanzar un sustancial y decisivo sentido hacia el sentimiento de estar vivo.
Estar vivo versus ser inanimado
Los traumas pre-conceptuales están organizados como un conjunto de objetos internos envidiosos y crueles que pueden privar al individuo, entre otras cosas, del sentimiento de incondicionalidad, el cual le permitiría sentirse amado por lo que es y no por lo que hace o tiene (López-Corvo 2006). Bion ha usado la palabra en francés rêverie, que significa “soñar despierto’, para enfatizar la importancia de la capacidad de la madre de confiar en su intuitivo y natural instinto para comunicarse con su bebé; similar a la manera a como los animales se relacionan con sus crías. Me gustaría añadir que rêverie debería implicar no sólo un esfuerzo intuitivo sino también una auténtica humildad y absoluto respeto por el otro. Esta forma de comunicación se establecerá en la medida en que la madre se permita ser contenida por su bebé –y no a la inversa– de una manera que podría ser descrita acorde al concepto de “un bebé que está embarazado/a de su madre’.
De acuerdo a Bion, la función rêverie se refiere a la capacidad de la madre para desarrollar un órgano psicológico receptor capaz de metabolizar la información sensitiva del bebé manifestada a través de identificaciones proyectivas, las cuales ella será capaz de transformar en “elementos alfa”, mediante el uso de su función alfa (López-Corvo, 2003, pp. 167-168). Para Bion (1967) “rêverie es un factor de la función alfa de la madre […] su amor es expresado a través del rêverie” (p. 36). La función alfa constituye una abstracción o construcción psicológica creada por Bion a fin de describir la capacidad de cambiar información sensitiva (elementos beta) en pensamientos creativos (elementos alfa), que provean a la mente de material para producir “pensamientos oníricos” (rêverie) y “por consiguiente la capacidad de despertar o estar dormido, de estar consciente o inconsciente”. A lo que yo añadiría, “estar vivo” o “no estar vivo”. Bion continúa:
Conforme a esta teoría, la consciencia depende de la función alfa y es una lógica necesidad suponer que tal función existe si asumimos que el Self es capaz de estar consciente de sí mismo, en el sentido de saber de sí mismo a través de la experiencia de sí mismo. (1967, p. 115)
Cuando Bion se refiere al “amor expresado a través del rêverie” por parte de la madre, pienso que está diciendo que ese amor le aportará al niño la capacidad de discriminar entre “ser como una cosa” (un objeto inanimado) o ser “una persona” (objeto animado). Para Bion (1962), una sobreestimación de lo inanimado sobre lo animado podría representar la consecuencia de una fragmentación forzada, asociada a una relación perturbadora con el pecho. Él afirmó que cuando la envidia obstruye la relación con el buen pecho, proveedor de amor, comprensión, solaz, conocimiento (Klein, 1946) durante la posición esquizo-paranoide, la ansiedad persecutoria presente podría dificultar la necesidad física de succionar lo cual pondría en riesgo la vida misma del niño. “El miedo a morir por inanición de lo esencial”, dijo Bion (1962) “obliga a retomar la succión. Una fragmentación tiene lugar entre la satisfacción material y la psíquica”. (p. 10) Esta situación lleva a reforzar una fractura entre la necesidad física por subsistir (siendo amados por lo que tenemos o hacemos) y la satisfacción psíquica (de ser amados por lo que somos). Una condición que puede producirse mediante la destrucción de la función alfa:
Ello hace que el pecho y el niño parezcan inanimados con la culpa consecuente así como temor al suicidio y miedo de matar [¡es más fácil destruir algo inanimado, que algo vivo!] […] La necesidad de amor, comprensión y desarrollo mental ha sido desviada, por cuanto no puede ser satisfecha mediante la búsqueda del confort material (Ibid, p. 11).
Judith, por ejemplo, era la esposa de un exitoso hombre de negocios quien se las había ingeniado para hacerse millonario en corto tiempo. Aunque a ratos parecía bastante perspicaz e inteligente, ella daba la impresión general de ser bastante primitiva y con poca educación. Poco tiempo después que inició análisis trajo un sueño: Estaba en un centro comercial tratando de comprar ropa. Tenía varias tarjetas de crédito y de débito pero no podía usarlas y no pudo comprar nada. Cuando le pido asociaciones, dice que recién empieza a darse cuenta que lo que más quisiera es paz interna, pero que también se está dando cuenta de que no lo va a conseguir mediante la adquisición de cosas materiales.
Cuando la madre es contenida por un nivel significativo de envidia hacia el poder del pecho, y lo experimenta como un elemento omnipotente y autónomo capaz de ofrecer esperanza, vida, sensación de mismidad, sentimiento de bienestar, contención, etc., tal monto de envidia impedirá que la madre pueda ejercer un nivel intuitivo o de rêverie, que pudiese fraguar en la mente del niño una función alfa creativa, competente de todas esas opciones descritas arriba, además de lograr sentirse como “un ser humano vivo’. El principal impedimento para el logro este tipo de insight depende de que la mente de la madre sea contenida por una estructura narcisista que actúa sentimientos envidiosos, arrogantes y omnipotentes, carentes de humildad y de respeto verdadero por la presencia del “Otro”, de su propio bebé10.
El atributo de estar vivo
El único requerimiento absolutamente necesario para morir es estar vivo. Sin embargo, estar vivo, de la forma en que lo planteo aquí, no necesariamente se refiere a la cualidad de estar dotado de vida física, como también ocurre con los animales y las plantas. Ello requiere un completo conocimiento de ser un “un ser humano viviente”. ¿Qué significa entonces estar vivo? Estar vivo desde esta perspectiva requiere la presencia de una consciencia intuitiva de mismidad, de ser único, autónomo, en continuo crecimiento y paradójicamente, poseer también el sentimiento de ser mortal. Para ello se requiere una condición de incondicionalidad, de sentirse amado por lo que “se es” y no por lo que “se tiene” o por lo que “se hace”: “Vivimos una vida alquilada de la cual eventualmente seremos desalojados y sólo nos queda esperar que tal desalojo no sea muy doloroso”11. Krishnamurti (1960), por ejemplo, afirmó
No se puede vivir sin estar muriendo. No puedes vivir sin morir psicológicamente, cada minuto. Esto no es una paradoja intelectual. Vivir en totalidad, completamente cada día como si fuera un nuevo acontecer, debe también existir un morir de todas las cosas del ayer, otro modo de vida es mecánico y una mente igualmente mecanizada jamás puede saber lo es amor o libertad. (p. 58)
Y posteriormente:
Señor, si uno pudiera preguntar ¿por qué están tan preocupados por saber qué sucede después de la muerte? “¿No es lo que todos desean saber?” Probablemente ellos lo saben; pero si no sabemos lo que es la vida, ¿podemos saber alguna vez lo que es la muerte? Vivir y morir puede ser lo mismo y la razón por la cual los hemos separado pudiera ser el origen de gran tristeza. (p. 62)
Existen “traumas pre-conceptuales” (López-Corvo 2006) que tienen el poder de robarle al Yo la capacidad de alcanzar un sentido de “mismidad”, autonomía, autenticidad, incondicionalidad y el sentimiento de estar vivo. Igualmente, la característica principal de algunos de estos traumas pre-conceptuales es que pueden interferir con la capacidad del aspecto adulto de alcanzar luego una noción verdadera acerca de lo que es la muerte o sobre lo que ésta consiste exactamente. La continua reiteración de lo mismo una y otra vez, implícito en la repetición compulsiva del trauma pre-conceptual, es una forma de muerte, un vacío absoluto de la vida, que Platón con improcedente intuición representó en la parábola de la cueva. Bion (1962) afirmó:
El intento de evadir la experiencia de contacto con objetos vivos, mediante la destrucción de la función alfa, deja a la personalidad imposibilitada de tener una relación con aspectos de sí mismo que no semejen un robot. Sólo los elementos beta están disponibles para cualquier actividad que toma el lugar del pensamiento y los elementos beta son aptos sólo para la evacuación –quizás a través de la identificación proyectiva (p. 13)
Y posteriormente, en 1970, dijo:
“No-existencia”, se transforma inmediatamente en un objeto inmensamente hostil y lleno de envidia asesina hacia la cualidad de la función de “existencia”, donde sea que ésta pueda ser encontrada [p. 19-21]
Estos sentimientos pudieran ser personificados por una persona “no-existente”,
[…] cuyo odio y envidia son tales que “eso” [it]12 estará determinado a remover y destruir todo rastro de “existencia” de cualquier objeto que pudiera considerarse “poseedor” de alguna existencia que pudiese serle removida. Tal objeto no existente puede ser tan terrorífico que su “existencia” es negada, dejando sólo el “lugar en donde estaba” [Bion, 1965, p. 111]
Cuando la mente es contenida por un trauma pre-conceptual, recurrirá a la envidia y la voracidad; sin embargo, si el trauma pre-conceptual es contenido por la mente, entonces la mente estaría contenida por la vida, por su continuo devenir y su final con la muerte. Creo que es absolutamente necesario alcanzar un estado interno de “bienestar” mediante la “nivelación” de lo que esperamos ser –de lo que Heidegger designó como el Dasein–, con lo que en verdad somos, es decir, con nuestra propia naturaleza. Si somos capaces de alcanzarlo, la vida y la muerte adquieren verdadero significado porque habrán así más posibilidades de ser “expulsados de la vida”, de un modo más humano! Investigar esta interferencia inducida por traumas tempranos que obstaculizan la función alfa y se estructuran como objetos internos capaces de inducir sentimientos de “no-existencia”, es exactamente la intención focal de este artículo. Pasemos a considerar el caso de Emilia.
El caso de Emilia
Emilia, una enfermera graduada, inteligente y de 60 años quien consultó porque se sentía deprimida a raíz de una polémica separación de un hombre con quien había estado viviendo durante los últimos siete años. Cuatro circunstancias fueron significativas desde el inicio de su análisis: i) le confería gran importancia a las cosas materiales y siempre vestía a la moda y bien combinada; ii) había estado casada dos veces, la primera vez a sus 26 años y la segunda a los 38. Sus matrimonios terminaron porque ella se desilusionaba y se sentía en “desamor”; iii) la insistente evidencia presente en la transferencia de mantener viva en su mente a su madre fallecida unos veinte años atrás, como si hubiera una necesidad interna que le imponía mantenerla viva. Tenía algunas prendas y vestidos de su madre que ahora ella usaba o las mantenía en su closet; iv) por último, temor a la cercanía, a depender y confiar en otros.
Fue única hija y cuando tenía 11 años, su padre quedó ciego luego de un accidente que lo volvió económicamente dependiente de la tienda de antigüedades de la madre de Emilia. En la primera sesión trajo un sueño corto: Su padre vestía una bata de baño azul. Era una bata de su madre la cual era reversible; podía ser usada por ambos lados. Le dije que quizás percibía a su padre como reversible, con dos caras y poco confiable. Añadió que ellos se comportaban de la misma manera y que su padre se volvió muy dependiente de su madre después del accidente. “Mis padre eran así”: –junta ambas manos como si rezara– “No había espacio para mí”. Luego se queja de su pareja actual; ‘A’ no quería casarse con ella y ella no se sentía muy segura de amarle. Parecía como si en su mente, había una niña rabiosa intentando, por envidia, sabotear la relación que el lado adulto en ella era capaz de establecer con un hombre; similar a como sentía que sus padres la hicieron sentir cuando niña, “que no había espacio para ella”.
Después de un año en terapia y debido a una persistente tos, decidió consultar a su médico de familia y descubrió la terrible noticia de tener cáncer de colon, diseminado también en el hígado. Recuerda que su madre tuvo un diagnóstico similar aunque localizado, lo que le permitió sobrevivir por treinta años más, después de serle removido parte del estómago. El diagnóstico de cáncer indujo cuatro sentimientos importantes: i) terror a que, en lugar de estar amenazada de muerte, sería más bien torturada hasta morir; ii) rabia y envidia intensas presentes en la transferencia, como si ella fuese la única que iba a morir mientras el resto de las personas vivirían por siempre en una continua fiesta; iii) rabia y vergüenza hacia ella misma por haber “fracasado en la vida” al estar enferma de cáncer; iv) enorme sospecha de ser rechazada por igual motivo tanto por el novio como por amigos al igual que en la transferencia; se sentía como “una total decepción”. Parecía como si sentirse avergonzada y fracasada, a raíz del diagnóstico, hubiese producido en ella la idea de que inconscientemente estaba lidiando con “algo diferente” a la amenaza de sufrir de cáncer. Era una forma de conocimiento que me recordaba lo referido por Bion (1965) como “conciencia alerta”13:
Esta “conciencia” [ha dicho Bion] está dada por el conocimiento directo de una ausencia de existencia que reclama existencia, un pensamiento en busca de un significado, una hipótesis definitoria en busca de una realización que se le aproxime, una psique en busca de una habitación física que le dé existencia, un contenido en busca de un continente. [p. 109]
En un momento dado Emilia dijo sentirse muy sospechosa de ‘A’, quien la había invitado a salir fuera de la ciudad por el fin de semana y ella temía que le iba a plantear que no quería verla más. Recordó tres sueños: En el primer sueño usaba una bufanda que pertenecía a la madre Teresa de Calcuta. Había una multitud de personas que se apartaron para que ella pudiese verse a sí misma sentada en un bistró. En un segundo sueño compraba varias medias porque estaban en oferta. Finalmente iba a ver una obra sobre Galileo, con un novio de su adolescencia. Los asocia con el día anterior cuando regresaba del fin de semana con ‘A’ y él se detuvo para comprar medias en oferta. “Aunque él tiene dinero, es muy frugal consigo mismo”. Recuerda a su marido anterior, quien la obligaba a devolver lo que ella había comprado si él no estaba de acuerdo. No sabía qué pensar sobre de la bufanda de la Madre Teresa y sobre la obra de teatro, aunque creía que estaba relacionado con la ceguera del padre, que quizás lo que pasó con él en ese entonces era similar a lo que estaba pasando con ella ahora. Acerca del bistró, recuerda que cuando se estaba casando por primera vez, no se sentía muy segura de querer hacerlo y cuando salía de la iglesia, se vio claramente a ella misma sentada en un bistró ubicado al otro lado de la calle. Le dije que ella sentía que contrajo el cáncer porque era “mala” y no “buena” como la Madre Teresa; que quizás ahora deseaba estar fuera de su cuerpo, igual como le sucedió cuando se casó por primera vez y deseaba no estar allí. Galileo quien murió ciego, le recuerda a su padre ciego y que le gustaría que yo cuidase de ella así como ella trató de hacerlo con su padre. También le dije que podía haber un elemento interno en ella que era frugal con ella misma y la trataba de modo barato, como si ella no mereciera cosas buenas o el derecho a ser buena con ella misma.
La siguiente semana Emilia llegó a consulta llorando y disgustada. Dijo sentir rabia e infelicidad porque pensaba que el resultado de las pruebas que debía recoger en el hospital iba a ser poco alentador y se cuestionaba el venir a verme por cuanto sentía que yo no podía hacer nada por ella. Lloraba amargamente y decía que todo el mundo estaba bien menos ella. Le pidió a una doctora amiga si podía recoger los resultados en el hospital, pero ésta le dijo que era política del hospital entregar los resultados personalmente al interesado. Pensaba que eso no era verdad, que lo que sucedía era que los resultados eran tan negativos que su amiga rehusaba ser la mensajera de noticias tan terribles. Al siguiente día fue a recogerlos y el doctor le dijo que los resultados eran mejor de lo esperado, que el cincuenta por ciento de los tumores se habían reducido y más aún, calcificados. Pero aun con las buenas noticias, no se sentía complacida y lucía emocionalmente fatigada. Le dije que quizás en su mente, alguien –posiblemente el aspecto “barato” dentro de su mente– la observaba secretamente; si se mostraba muy feliz por las buenas noticias iba a ser castigada mediante el empeoramiento del tumor; pero si sufría, alguien tendría conmiseración para con ella y le eliminaría la enfermedad. Recordó que su madre era más cariñosa con ella cuando se enfermaba.
Unas semanas más tarde relató una discusión que tuvo con ‘A’. Le preguntó si él estaba de acuerdo en pagarle a alguien para que la asistiera en la casa: “él es muy rico y lo puede hacer pero se niega y eso me enfurece… es muy distante y ni siquiera me toca”. Recuerda un sueño: Estaba en una caravana con un grupo de gitanos, alguien tocó a su puerta pero ella no podía distinguir si era hombre o mujer. La persona estaba vestida de azul y dijo que tenía una inyección que podría prolongar su vida por dos años más. En otro sueño, se despertó y no encontraba a su madre, fue al salón y la encontró muerta en el piso y se aterrorizó. No da asociación alguna sobre el “gitano” aunque el color azul le recuerda un vestido que su madre solía usar. Estaba rabiosa con ‘A’. Ayer fue el cumpleaños de él y ella lo llamó pero nadie respondió e imaginó que estaba con otra mujer. Se sentía con ganas de decirle que se fuera al infierno. Le llamó otra vez, él respondió y le dijo que cuando ella llamó antes él estaba en el baño; ella le preguntó si estaba con alguien más y él le dijo que no. Luego llamó a su médico y le dijo que estaba alucinando. Le dije que podía haber identificado al gitano conmigo y con su madre, deseando que pudiésemos protegerla de morir. Ella necesitaba mantener a sus padres vivos pero lidiaba al mismo tiempo con la idea de que ellos, como A, la dejaban fuera, algo que la enfurecía y disgustaba. Le resultaba difícil imaginar que sus padres estaban muertos y ella contaba sólo con ella. Dijo que se sentía mareada y que quería irse. Después de una pausa prolongada recordó otro sueño: Tenía puesto unos zapatos nuevos y un vestido que su madre le hizo cuando ella tenía 16 años. Asoció el vestido con uno que tenía en la escuela secundaria, cuando recibió un premio de manos de la esposa del Presidente de su país. Si su padre no se hubiera quedado ciego, su situación financiera podría haber sido mucho mejor y ella pudiera haber sido médico en lugar de enfermera, expresó con rabia. Le dije que un elemento en su cabeza la convencía de que sus padres aún estaban vivos y ella podía discutir con ellos acerca de lo que no habían hecho por ella.
En una ocasión llegó muy disgustada argumentando que todo el mundo tenía algo acerca de lo cual sentirse alegre, con esperanza y con planes para viajar. También estaba molesta conmigo porque no hacía nada por ella y lo que le decía de no “pensar por adelantado” era imposible de lograr. Después de una pausa se calmó y dijo que su madre era así, siempre criticando a todo el mundo. Recuerda que su madre podía hablar por horas, siempre repitiendo la misma historia y forzándola a que ella la escuchara; una vez le preguntó a su padre como se las arreglaba para lidiar con su madre, siempre repitiendo las mismas historias y él le respondió que jamás la escuchaba. Le dije que quizás su madre la trataba como un retrete, descargando todo aquello de lo cual se quería deshacer, sin alguna consideración hacia las necesidades de Emilia y que posiblemente ella temía que también yo pudiese tratarla de la misma manera. Refirió que recordaba que cuando pequeña y estaba con su madre, quien le hablaba interminablemente, miraba continuamente al reloj colgado en pared, anhelando que el tiempo transcurriera rápido y que pronto fueran las 7:00 pm, cuando su padre llegaba a casa.
Unas sesiones más tarde llegó elegantemente trajeada y yo percibí que estaba tratando de ser seductora. Dijo algo vacilante que sentía un poco de miedo porque había estado viendo a otro analista al mismo tiempo que venía a verme a mí, pero que este analista había muerto repentinamente durante el fin de semana y temía que yo deseara no verla más. Le dije que quizás sentía que me hacía algo cuando se iba a ver al otro analista, pero que yo no lo sentía así, que para mí, lo que ella hiciese estaba bien. Quizás me percibía como su madre y sentía la necesidad de ver a otro analista como alguien a quien recurrir, al igual que hacía con su padre cuando niña para que le protegiera de su madre. Estuvo de acuerdo y agregó que era como una parte “escurridiza” en ella, que se asomaba cuando se sentía amenazada o temerosa. Le dije que quizás la parte “escurridiza” en ella, por miedo, usaba su elegancia para “seducirme”. Se rió un tanto ansiosa. Luego añadí que había algo interesante en el elemento “escurridizo”, que parecía inducir en ella la necesidad de fabricar una “madre abusiva” para de modo “escurridizo” buscar un “padre rescatador”, pues después de todo, buscar otro analista era un intento de zafarse de la madre abusiva que tenía en su mente y que proyectaba en mí. Sin embargo, a pesar de los exámenes médicos con resultados prometedores y de la interpretación que le repetí sobre identificar al analista con su madre, el nivel de ansiedad escaló. Lucía bastante maltrecha e incapacitada para escuchar lo que le decía, semejante a como se sentía de niña, cuando su madre la forzaba a permanecer con ella, escuchándola.
Algunos días después trajo un sueño: Viajaba en un autobús de dos pisos, como los que hay en Londres y sentadas detrás había una señora con una niña pequeña. Alguien vendía joyas y ella compró un rubí muy costoso que le entregó a la señora para su niña. La señora estaba muy apenada y dudaba entre aceptarlo o no. En el fin de semana salió afuera de la ciudad con ‘A’ y vio un autobús de estos de dos pisos. Más tarde, ese mismo día, él le dio un prendedor muy costoso lo cual la hizo sentir muy complacida. Cuando fue al hospital a que le hicieran unos exámenes, alguien le robó una sortija de su cartera. Sin embargo, cuando el técnico le estaba haciendo el examen, ella estaba más pendiente de la expresión de su cara y de ver si lucía preocupado, que de la pérdida de su anillo. También recordó que para su onceavo cumpleaños su madre le regaló un anillo con una piedra similar a la del sueño. Algún tiempo después perdió esa sortija y le asustaba mucho que su madre se enterara, por lo cual mantuvo el asunto en secreto mientras le buscaba con desespero; sin embargo, la madre quien lo había encontrado, permaneció callada mientras observaba el desespero de Emilia. Le dije que quizás tenía el sentimiento de que la realidad le estaba robando algo muy preciado, similar a una parte en ella o madre interna sádica, que la llenaba de terror; que otras veces proyectaba ese elemento afuera, en otros –en el técnico o mi persona– y luego trataba de aplacar este elemento ofreciéndole algo muy valioso.
Unas semanas más tarde recordó un sueño: Estaba en algún lugar en el agua y tenía la sensación de que la vida la iba abandonando; lo vivía como una forma de exclusión, como si ella misma fuera quien se mantuviese rezagada. Sentía como si alguien iba venir a rescatarla. Físicamente lucía fatigada y desaliñada. Recordó que en algún momento leyó que soñar con agua podía estar asociado con a la madre; también recordó cuando siendo niña e iba a la playa con su madre mientras su padre se quedaba debido a su trabajo. Se sentía muy infeliz porque no resistía quedarse a solas con su madre. Deseaba que él llegara a rescatarla, pero él nunca aparecía. Cada día, cuando se despedía de sus compañeras de clase luego de la jornada escolar, su madre, quien la esperaba en la puerta, la conminaba a sentarse en el sofá y escucharle sus interminables soliloquios, siempre acerca de lo mismo. Oía a sus amigas hablando y jugando afuera mientras ella miraba el reloj que colgaba en la pared, desesperanzada anhelando que su padre llegara y la liberara de tal tortura. Recuerda cuán dificultoso y vergonzoso le resultaba inventar explicaciones para sus compañeritas de clases sobre por qué no podía salir a jugar con ellas. Le dije que quizás se sentía muy envidiosa de aquellas niñitas a quienes oía jugar afuera porque ellas eran libres de hacer lo que querían, en lugar de estar como ella, prisionera de las necesidades de su madre e incapaz de liberarse de tal control. Añadí que su madre la utilizaba como una “oreja toilette”, como si ella no existiese como individuo, sino sólo como un depósito donde su madre depositaba sus palabras-heces. Quizás se sentía frustrada porque yo, como su padre, no era capaz de rescatarla de la amenaza del cáncer, condición en la cual se sentía atrapada igual a como se sintió prisionera de su madre.
Una semana más tarde llegó muy deprimida y sintiéndose sin esperanzas respecto a su análisis, así como también con mucha rabia y envidia hacia los demás: su pareja, amigos y yo. Lloraba con desconsuelo afirmando que estaba aterrorizada de ir al hospital al día siguiente para que le hicieran un scan porque estaba segura que iba a ser desastroso. Le dije que aunque eso era una posibilidad, ella no lo sabía, y que tendría que esperar hasta mañana para saber. Le repetí una interpretación anterior: Quizás se aseguraba de sentirse terrible, como una forma de castigo, pensando que así los resultados no serían tan malos. Las noches anteriores había tenido problemas para dormir y relató otro sueño: Un paciente, un prominente hombre de negocios a quien ella trató en el hospital, estaba sentado frente a ella. De repente observó que algo parecido a un pene salía de su camisa. Él se disculpó y lo guardó. El pene del hombre no estaba a nivel de su entrepierna sino a nivel de su hígado. Le dije que quizás una parte en ella deseaba que alguien destacado pudiese con su pene introducirle salud en su hígado, a través de su vagina. Quizás ella tenía similares deseos respecto a mí, que yo pudiera introducir algo a través de su oreja-vagina, un pene fantástico capaz de curar el tumor en su hígado; sin embargo, parecía existir en ella otro aspecto, el temor de que yo me convirtiese en alguien muy importante en su vida. Respondió que ella siempre sospechaba de los otros, de lo que los otros pudiesen querer de ella y que le temía a su necesidad de mí, a su deseo de venir cada día.
Dos semanas más tarde llegó muy enfadada, afirmando que tenía un dolor de cabeza terrible y creía que era causado por algo que le dije en la sesión anterior. Trajo varios sueños: Estaba dando una conferencia en la reunión semanal del hospital y se le había olvidado la introducción, lo que la puso muy ansiosa. Una mujer le dijo que no estaba bien vestida y decidió cambiarse. Asoció este sueño con las veces cuando presentaba casos en la reunión semanal y siempre se vestía de manera de lucir atractiva. Recuerda que desde que era muy niña su madre era muy crítica y enfática sobre su manera de vestir, de que fuese apropiada. En un segundo sueño, trataba de limpiar la escultura de una tumba, pero le rompió un pedazo y temía que alguien pudiese haberla visto. Le dije que deseaba regresar a los viejos tiempos cuando era feliz y se sentía en control; también le mencioné que tenía el deseo de poder cambiar su situación presente de una manera sencilla, como cambiándose de traje. Sobre el segundo sueño dijo que quizás representaba sus intentos de librarse del cáncer por sí misma. Añadí que parecía que lidiaba con un cáncer en su cuerpo y otro en su mente y que éste último parecía ser producto de algo terrible que ella sentía estar haciendo, como atacando y destruyendo a una persona muerta, quizás su madre, a quien hacía responsable de su enfermedad, y hasta qué punto podría inconscientemente buscar destruir a una madre interna con su propio cáncer. Parecía también que ella no deseaba saber de esto, ni que otros tampoco lo supieran, dado que prefería que nadie se enterase que ella había roto la escultura.
Algunos días después le recordé que yo estaba saliendo la próxima semana de vacaciones, a causa de las festividades de Navidad, algo que le había anunciado con anticipación unas tres semanas atrás. Me respondió relatando un sueño: Estaba con su padre en el jardín de la casa donde nació; él le dijo que C la estaba buscando y Emilia fue a su encuentro. C dijo que no podrían encontrarse después de las 4:00 pm del próximo lunes, pero que podrían hacerlo a las 8:00 am del día siguiente. Emilia se sintió indispuesta y furiosa por la cancelación de la reunión y le dijo a C que eso le haría perder montones de dinero. Asoció a C con una mujer muy enferma y necesitada a quien ella solía cuidar, al igual que una pareja, quienes visitaban a esta señora y Emilia supo por boca de otra enfermera que esa pareja hacía amistad con ancianos con el único propósito de apropiarse de sus pertenencias tan pronto murieran. Las 4:00 pm lo asocia con la hora de su llegada de la escuela y su madre esperando por ella para que escuchara su interminable perorata durante el resto de la tarde. Recuerda que había un árbol en el jardín donde ella solía sentarse a hablar con su padre, quien gustaba mucho de hacer la jardinería. Era el único lugar donde ella se sentía muy cercana a él y además porque su madre odiaba todo lo relativo al jardín y no visitaba esa parte de la casa: “era como un lugar secreto y mágico”. Aún hoy en día piensa mucho en ese jardín, y en la casa de su actual pareja hay un árbol que a ella le trae recuerdos de aquel otro donde conversaba con su padre. Cuando su madre la confinaba a las 4:00 pm de cada día, lo único que ella podía hacer era mirar el reloj en la pared deseando que su padre llegara, o pensar en el árbol del jardín, anhelando estar allí; era su única forma de liberarse, aunque fuese en su imaginación. C también era una compañera de clases, una amiga de su niñez a quien envidiaba inmensamente por aquel entonces, porque era libre y podía hacer todo lo que quería después de clases.
Le dije que C era como una parte de ella seriamente enferma y sentía que no podía confiar en nadie, que todo el mundo –al igual que la pareja, quienes se aprovechaban de aquellos pacientes ancianos– miraban sólo por ellos mismos y no les importaba nada ella, al igual que yo saliendo de vacaciones la semana siguiente, sin importarme como ella se sentía. Parecía que su enfermedad actual la atrapaba de una forma que la confundía, no sabiendo si lidiaba con la amenaza real de su cáncer o con los recuerdos de sentirse atrapada por su madre. Era como una repetitiva circularidad, sentirse cautiva de una madre quien la usaba como una poceta donde depositaba todas sus emociones indeseables, haciéndola sentir a ella como una cosa muerta, sin existencia, buena sólo para servir como audiencia silente de esa madre desquiciada y poderosa. Al mismo tiempo trataba de convertirse en alguien vivo, volando en su imaginación lejos de esa madre intensa, refugiándose en su jardín secreto junto a su padre. El conflicto era que para ella, tal intento sólo era posible si conseguía librarse de su madre, es decir, matándola en su imaginación. Parecía que tal mecanismo aún perduraba en su mente y todavía se sentía atrapada en esa circularidad, matar a su madre por odio y resucitarla luego por culpa una y otra vez, interminablemente. De allí que sintiese que ella era la única que estaba muriendo, mientras todos los demás celebran. Estaba confundiendo su enfermedad y la posibilidad de morir de cáncer en el presente con aquello que vivió de niña al estar atrapada en la locura de su madre, mientras a la misma vez imaginaba que todos los demás, como C o sus compañeritas de clase por ejemplo, estaban disfrutando, mientras ella era condenada a permanecer inerte y oyendo el interminable discurso sin sentido de su madre abusiva. ¿Podría estar ella intentando inconscientemente asesinar a su madre interna, como única salida al no poder ella zafarse de su madre asesina, sin poder distinguir entre ella como individuo y su madre interna? Se mantuvo en silencio y refirió el recuerdo, cuando poco antes de morir su madre, una amiga cercana, quien había tenido el chance de conocerla, le preguntó en una ocasión “¿cómo pudiste tolerar a una mujer tan loca e insensible que hablaba como un radio?” En la transferencia yo podía ser, indiscriminadamente, su amiga C de infancia o la aprovechadora madre que le había robado el sentimiento de poder ser una persona viva, libre e independiente, un individuo. Emilia murió unos tres meses después de esta sesión.
Conclusiones
Por poco más de diez u once años, Emilia estuvo atrapada a diario y torturada por la necesidad inmisericorde de una madre que incesantemente vertía dentro de su mente inocente e impotente, la basura tóxica de la que buscaba deshacerse. Nadie vino en su rescate, ni siquiera su padre ciego o sus amiguitas a quienes con enorme envidia, escuchaba jugar y cantar afuera mientras ella desesperaba adentro, esperando que su tormento acabara, o volaba en su fantasía al árbol-falo rescatador de su padre. Era embarazoso para ella tener que excusarse por no poder comprometerse después de salir de la escuela, a participar en alguna forma de juego con sus compañeritas, por cuanto sabía que su madre aguardaba para secuestrarla y apoderarse de ella. La única cosa que aprendió con la práctica, en el transcurso de esos años, fue a disociarse, a dejar su cuerpo allí e irse divagando con su mente en lo que más tarde se convirtió en su “jardín secreto”. Se volvió tan eficaz en esa estrategia, que en la celebración de su primer matrimonio, sintiéndose atrapada y torturándose a sí misma por el terror frente a tal compromiso, se vio sentada en un bistró que quedaba cruzando la calle; una imagen que repitió en un sueño al tratar de buscar una salida a la amenaza del cáncer. Era una conspiración del destino o un total irrespeto a su humanidad que le había dejado una herida emocional profunda de desamparo, indefensión, soledad e impotencia. ¿Pudo el cáncer representar la única otra vía que sintió factible para poder definitivamente librarse (como un asesinato de ambas) del acoso de su madre, quien una vez desde la realidad externa y ahora introyectada como un elemento superyoico asesino, la asediaba desde su propio interior? La violencia del cáncer fue tal que no nos dio tiempo suficiente para que en el curso aproximado de dos años que duró su análisis, pudiésemos investigar a fondo la estructura de su trauma pre-conceptual. En los últimos días de su vida, insistía con gran tristeza que sentía que había sido “desalojada por la vida de una manera muy cruel, lo más que cualquiera puede esperar es que el desalojo no suceda de manera tan tormentosa”.
La característica particular de su trauma pre-conceptual ocultó la verdadera amenaza de su mortal enfermedad: la absurda sensación de sentir la enfermedad como un fracaso, la envidia delirante de sentir que todos los demás viviríamos para siempre y en continua celebración, la rabia y el deseo de venganza. Realmente no lidiaba con la muerte verdadera, sino que emocionalmente repetía la característica primordial de las huella de su trauma pre-conceptual. En su mente no sólo luchaba con el cáncer sino además con una “trampa del tiempo”: la eterna repetición de una madre interna mortífera e infinitamente tóxica.
Cuando la muerte se transforma en una amenaza –aún sin la presencia de una enfermedad mortal como en el caso de Emilia– cuando estamos arrinconados por la progresiva y natural degradación de la mente y el cuerpo, como sucede en la vejez, cuando la brecha entre el aquí y ahora y la posible muerte futura parece cercana, tal condición es capaz de comportarse como una amenaza traumática que de manera automática detona dolorosas emociones entrelazadas provenientes del trauma pre-conceptual infantil.14
1 El contenido de este capítulo ha sido previamente publicado en inglés en el Journal Psychoanalytic Review, Vol. 100, n. 2, pp. 289-310, y está siendo reproducido aquí con la anuencia del editor.
2 En inglés: quantum entanglement.
3 Podríamos pensar también que la diferencia entre ambos traumas: pre-conceptual y conceptual, pudiera ser similar a la diferencia entre las Formas Platónicas como idea primaria (pre-concepciones, noumenos o la cosa-en-sí-misma) y la experiencia específica o fenómeno, que teniendo lugar a edades tardías, puede transformarse en una realización que reverbera con el trauma pre-conceptual original. (López-Corvo, 2012)
4 Quizás los monjes han tratado por siglos, de evitar intuitivamente este “entrelazamiento” mediante el control del ambiente donde residen, construyendo sus monasterios en aislados y bucólicos lugares donde algunas veces, por el temor al “poder” perturbador de la palabra, hasta el silencio absoluto es compulsivo.
5 Los procesos de simbolización son considerados en detalle en el capítulo V.
6 Ver López-Corvo 2002.
7 La pornografía podría constituir la consecuencia del sentimiento de extrañeza ante el coito, mientras la religión podría representar la consecuencia de la extrañeza ante la muerte.
8 “Die destruktion als Ursache des Werdens”.
9 Copiado de La sabiduría de Buda, New York: Librería de Filosofía, 1968.
10 Rêverie, en otras palabras, representa la capacidad de sentir, algo que Lao Tse refirió como el Tao.
11 Estas fueron las palabras de Emilia, la paciente que discutiremos.
12 Bion utiliza el pronombre neutro it que podríamos traducir como “eso”, para referirse al todo representado por lo que el llama “una persona no-existente”. Es muy posible que sea la magnitud de esta envidia lo que motiva a los “suicidas terroristas” tan triste y horriblemente de moda en la actualidad, la capacidad de una persona de inmolarse con el solo propósito de producir muerte. ¡Obviamente quien se presta para ello no tiene la menor noción de lo que en realidad significa estar vivo!
13 Bion utiliza la expresión en inglés de conscious awareness, lo cual he traducido como “conciencia alerta”, sin ‘s’, diferente de “consciencia”. Se refiere más bien a la actitud de “estar conciente” como adjetivo, diferente del sustantivo “la consciencia”.
14 Me pregunto si la degeneración neurológica presente en la enfermedad de Alzheimer pudiera ser consecuencia de este mecanismo, el corolario de una “autodigestión de la mente”, similar a lo descrito por Bion como la “reversión de la función alfa”; posiblemente aderezado por mecanismos de idealización que inducen a sentir la degradación normal del cuerpo y de la mente producida por el proceso de envejecimiento, como si fuese un fracaso en relación a un modelo inconsciente imaginario de una “absoluta perfección”. Es interesante preguntarse, por ejemplo, ¿por qué los animales no sufren de Alzheimer?