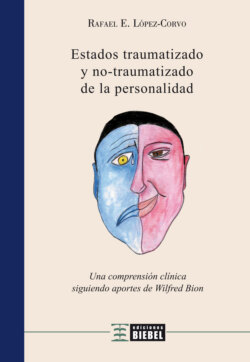Читать книгу Estados traumatizado y no traumatizado de la personalidad - Rafael E. López-Corvo - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO II
ОглавлениеLa marca de Caín: Identificaciones narcisistas del Yo y Superyó en el trauma pre-conceptual1
… me he convencido que la distinción entre cuerpo y mente es solo verbal y no de esencia, que cuerpo y mente son una unidad que contienen un ello, una fuerza que nos vive, mientras creemos que somos nosotros quienes lo vivimos.
Groddeck (1977, 32-3)
Tú dices “Yo”, orgulloso de tal palabra; pero lo que es más grande –aunque no lo quieras creer– es tu cuerpo y su gran razón: él no dice Yo, mas actúa como Yo [¿yoea?]... Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría ¿Y quién sabe para qué necesita tu cuerpo precisamente de tu mejor sabiduría?
Nietzsche (1946), Así Hablaba Zaratustra, pp. 30–31
Introducción
Caín, el hijo mayor, se dedicaba a cultivar la tierra, mientras Abel cuidaba la manada de ovejas. El Señor, “sospechosamente contaminado de la injusticia humana”, privilegiaba las ofrendas que le hacía Abel por encima de las de Caín, induciendo en éste envidia y rivalidad que eventualmente le condujeron al fratricidio. El saber sobre la competencia entre hermanos nos permite deducir que la envidia –la cual estaba allí desde un comienzo– de Caín hacia su hermano menor Abel, constituyó una predisposición que estalló bajo el efecto de la injusta manera como el Señor se relacionaba con ambos. Como consecuencia Dios envió un castigo que Caín consideró despiadado, temiendo ser reconocido por alguien quien pudiese hacerle daño. El Señor le respondió imprimiéndole una marca “protectora” que permitiría a otros reconocerlo para no lastimarlo.
Podríamos interpretar y utilizar la “marca de Caín” como una configuración precisa hecha en la estructura misma del complejo de Edipo por la fenomenología del trauma pre-conceptual vivido por cada individuo. Los traumas tempranos dejan una marca, un hecho seleccionado que organiza la personalidad y determina aspectos significativos de la idiosincrasia e identidad de cada uno de los seres humanos. No es sólo la presencia de cualquier “encrucijada” donde es asesinado el padre, ni cualquier “lecho” donde se consume el incesto con la madre; sino la inequívoca narrativa de una “encrucijada” precisa y de un específico “lecho materno”, registrado en la historia particular de cada uno de nosotros. Los caracteres en el complejo de Edipo son siempre los mismos; sin embargo la narrativa acerca de cómo los eventos se desarrollan en el mito, es absolutamente única para cada individuo; de manera que la crueldad ejercida por el Superyó en contra del Yo, es directamente proporcional a la crueldad presente en el trauma pre-conceptual. Estos traumas constituyen aspectos significativos de nuestra idiosincrasia, estructurados acorde a incidentes tempranos que han estado atados en conjunción constante y que no tienen otro propósito más que el de repetir el statu quo, son experiencias infligidas al azar que se repiten por compulsión.
El complejo de Edipo podría ser representado por la fórmula K(ξ) creada por Bion (1974), donde K simboliza la constante consciente y saturada de un mito, como por ejemplo el hecho de que los caracteres presentes en el complejo de Edipo (padre-madre-hijo/a, encrucijada y lecho materno) son siempre los mismos; mientras ξ caracteriza lo que es variable, privado, individual, no saturado e inconsciente (p. 23). En otras palabras, el complejo de Edipo siempre se despliega de manera única y particular en cada persona.
Es esencial tener en mente que cuando tratamos de ayudar a que nuestros pacientes se liberen de las restricciones y el dolor mental ejercido desde sus traumas pre-conceptuales, no será una tarea fácil hacerlos desistir de algo, que si bien ha sido causa de un sufrimiento inmenso, también les ha provisto de una identidad. Hay un conjunto de defensas usadas con el propósito de preservar el statu quo a cualquier costo, como ha sido bien explicado en el concepto de “narcisismo patológico” descrito por Rosenfeld (1971) o en la noción de ansiedad producto de “la reversión de la dirección en la identificación proyectiva” descrita por Bion (1967; López-Corvo, 2006, p. 54).
La importancia de tales identificaciones puede ser comprendida a través del siguiente ejemplo de un paciente en su segundo año de análisis, quien consultó por dolores crónicos en ambas piernas que habían hecho pensar hasta de la posibilidad de una esclerosis en placas. De pequeño había experimentado una amigdalectomía muy complicada, realizada sin preparación alguna sobre la mesa de la cocina, mientras era sostenido a la fuerza por sus padres y el cirujano le aplicaba una anestesia con una mascarilla. En algún momento refirió el siguiente sueño: Estaba con un doctor quien le había tomado una segunda radiografía de su cabeza la cual aparecía mucho más ‘clara’ que la anterior y las superponía a modo de observar el progreso. Luego el doctor de manera enfática le insistía que saliera de la habitación porque tanta radiación podía hacerle daño. Salió a un área de espera donde un cirujano de oído y garganta lo invitaba a su consultorio. Él, sintiendo aprehensión, rehusó la invitación explicándole que era paciente del radiólogo. Asoció la placa de rayos X con el análisis y la radiación con lo descubierto en el presente análisis en lo concerniente a su trauma pre-conceptual (la amigdalectomía), lo cual no había sido considerado en su anterior experiencia analítica. Agregó que el especialista de garganta le recordaba la operación de amígdala. Le interpreté que la radiación podía representar su ambivalencia frente a la amenaza que el análisis actual estaba significando para “sus objetos traumáticos internos” ya consolidados, los cuales ahora veíamos con más claridad que en la placa de rayos X (análisis) previa. Era algo que en el sueño le forzaba a salir (“el doctor le insistía enfáticamente”), como una forma de resistencia a la amenaza que implicaba para su estructura traumática interna, las continuas aclaratorias que el análisis actual le estaba proporcionando. Sin embargo, una vez afuera se sentía enfrentado con el terror a la castración inducido por el trauma bajo la figura del cirujano lo cual le inducía a buscar nuevamente refugio en su análisis actual. El sueño mostraba cierta ambivalencia entre el progreso alcanzado en su presente análisis sobre la fenomenología de su trauma pre-conceptual, y el peligro que estos descubrimientos bajo la forma de “radiación” significaban para la estructura del elemento traumático en él. Permanecer en análisis, acorde con lo que mostraba el sueño, podía significar la probabilidad de zafarse de toda esa “cultura” asociada a su trauma, tal como el sentirse a salvo en manos de los neurólogos que lo asistían, los continuos chequeos, citas, etcétera. Si tuviera que renunciar a ello, ¿qué podría hacer luego por su vida? Por otra parte, abandonar el análisis podría dejarle en riesgo debido a las consecuencias dolorosas experimentadas producto de su trauma original. Los traumas pre-conceptuales pueden también ser concebidos como formas no lineares de equilibrio, las cuales mantienen una estabilidad interna en una forma similar a como Thom ha descrito el llamado “cambio catastrófico”. Cambios de ciertos parámetros dentro de un sistema cualquiera, pueden ser causantes de una modificación del equilibrio interno, induciendo alteraciones súbitas en el comportamiento del sistema en la forma de cambio catastrófico. Es un aspecto que veremos en detalle en el capítulo X.
Bion (1967) nos alertó sobre el peligro de intentar cambiar tales resistencias a cualquier costo. Sugería que el terapeuta debería ser muy cuidadoso al interactuar con sus pacientes, de manera de no desarrollar la combinación peligrosa de “arrogancia, curiosidad y estupidez”, algo similar a “no ver el bosque sino los árboles”. “Arrogancia” en el sentido de no estar atento del verdadero lugar y posición del paciente ni de la cualidad de la transferencia, sino persiguiendo insistentemente su propio interés, sin considerar las consecuencias. “Curiosidad” hace referencia a privilegiar impulsos epistemofílicos en lugar de tener en cuenta la resistencia del paciente con miras a encontrar su verdad. Finalmente, “estupidez” porque practicar arrogancia y curiosidad al unísono e indiscriminadamente en el sentido que se ha descrito, es absolutamente estúpido. Algunas veces la actitud rígida del analista de mantener el encuadre a cualquier costo, sin considerar la necesidad del paciente de comunicarse a través de identificaciones proyectivas intrusivas, podría representar una actitud intolerante y arrogante para con las necesidades del paciente. Me recuerda una expresión que escuché durante mi entrenamiento: “Mi interpretación estuvo acertada pero el paciente no regresó”.
“Segunda Topografía” reconsiderada: ¿repetición compulsiva de los traumas pre-conceptuales o satisfacción instintiva?
En “Análisis terminable e interminable”, Freud (1937) se refirió a un fenómeno similar cuando describe la “viscosidad de la libido” como una resistencia del Ello, que él creía fuese “un campo de investigación […] todavía desconcertantemente extraño e insuficientemente explorado”2.
“Encontramos personas, por ejemplo, hacia quienes nos deberíamos sentir inclinados a atribuirles una especial ‘viscosidad de la libido’ […] Estamos, es verdad, preparados para encontrar en análisis determinada cantidad de inercias físicas […] Hemos llamado esta conducta, quizás correctamente, ‘resistencias del Ello’. Pero en los pacientes que tengo en mente, todos los procesos mentales, interrelaciones y distribución de la fuerza son inmodificables, fijos y rígidos. (pp. 241-241)
Freud tomó prestado su concepto de “Ello” (Ich) de Groddeck, un doctor alemán interesado en el psicoanálisis. De acuerdo a Bos (1992), cuando Groddeck acuñó el término “Ello”, intentaba darle un nombre a fuerzas desconocidas de la Naturaleza y de nuestro cuerpo que aparentemente determinan algunas de las conductas humanas; lo cual de acuerdo a él,
[…] no es ni una fuerza física ni psíquica pero un poco de ambas […] una fuerza que nos vive mientras creemos que somos nosotros quienes la vivimos […] La fuerza actual que nos rige, ‘Eso’, [el Ello] yergue nuestro cuerpo, crea la apariencia física de un hombre. Nos proporciona los pies, las manos, los ojos, el color de los ojos, el crecimiento del cabello… todos ellos son creaciones de ese peculiar ser: el Ello, hombre, Dios o como se lo quiera llamar. (Bos, 1992, pp. 433-34)
Una idea aparentemente tomada prestada de Nietzsche (1909) en Así hablaba Zaratrustra, donde éste afirmaba lo siguiente: “La cosa más grande –aunque no lo quieras creer– es tu cuerpo y su gran razón: él no dice Yo, más actúa como Yo” (p. 30).
Freud (1923) se identificaba con las afirmaciones de Nietzsche y sabía que Groddeck lo había tomado prestado de él, como lo confirma en la nota a pie de página que introdujo en “El Yo y el Ello”:
Groddeck mismo sin duda, siguió el ejemplo de Nietzsche, quien de modo habitual usaba este término gramatical por todo aquello que sea impersonal en nuestra naturaleza y, así como se dice, por ley natural.3 (p. 23)
Viéndolo desde la perspectiva de “una vida que nos vive, en lugar de sentir que somos nosotros quienes la vivimos”, o un “cuerpo que no dice Yo, pero hace Yo”, algo así como un verbo, como si dijéramos “yoea”. Esta descripción nos recuerda el concepto del Tao como es descrito en la filosofía oriental4. Freud, sin embargo, siguió el modelo más preciso y científico de ‘impulsos’ e ‘instintos’, quizás influenciado por Darwin en lugar de una esquiva y cuasi religiosa condición de la filosofía Oriental y más aún con la afirmación de Groddeck: “el Ello, hombre, Dios o como se lo quiera llamar” (Bos, Ibid, p. 434). En un principio Freud identificó por completo el das Es con el inconsciente, más tarde sin embargo, cuando estudió las defensas, pensó que el Ello era sólo parte del inconsciente porque habían aspectos del Yo y Superyó, que también eran inconscientes.
La dificultad en usar un modelo de la mente basado en Darwin, como lo hizo Freud, radica en la carencia de discriminación entre humanos y animales. Podríamos decir que nacemos con impulsos desnudos a la búsqueda de una satisfacción, igual que los animales, pero inmediatamente después de nacidos, una realización se establece con el objeto apropiado, el pecho, y el impulso ya no permanecerá nunca más divorciado de tal experiencia; es decir, desde sus mismos inicios los instintos se han vinculado para siempre al objeto. Fairbairn (1952) sintetizó este concepto en su reconocida afirmación de que “la libido [la agresión también] es una buscadora de objetos” (p. 82). Diferente a lo afirmado por Freud, Klein y seguidores sostuvieron que los instintos no eran entelequias que pudiesen existir libres de la experiencia y fáciles de retraerse del objeto e invertir libremente en el self (narcisismo secundario) o en otros objetos; sino por el contrario, constituyen experiencias emocionales que permanecen atados en “conjunción constante” con aquellos objetos específicos de su experiencia, preservados y almacenados como recuerdos. Son, como Bion lo afirmó, “pre-concepciones” o estados de expectación a la búsqueda de realizaciones, parecidos a hechos que por unas veces indigestos y por otras aun no digeridos, permanecen acumulados en la mente como “elementos beta”. Será esencial discriminar entre “compulsión a la repetición” (Wiederholungszwang) como una repetición inconsciente del Complejo de Edipo modificado por los traumas pre-conceptuales (la marca de Caín), e “impulso instintivo” (Triebregung) como la expresión de un “impulso endógeno” primario (Freud, 1915) o estado de expectación, batallando por satisfacción. Sin embargo, no es mi intención tomar parte en un debate alrededor de la diferenciación entre impulsos e instintos. Finalizando especularé, haciendo uso del concepto de La Forma de Platón, que la concepción freudiana de impulso representa lo que Russell (1945, p. 121) refirió como el lado “metafísico” de la Forma de Platón, mientras que las “relaciones de objeto” podrían apuntar hacia el lado “lógico” de la misma teoría.
¿Principio de Placer versus Principio de Realidad o estar soñando versus estar despierto?
La dicotomía entre principio de realidad y principio de placer fue señalada por Freud en 1920 cuando intentaba lidiar con la contradicción clínica entre neurosis traumática y el propósito de los sueños, estos últimos concebidos como “satisfacción de deseos”. Algo de esta controversia fue tímidamente introducida por Laplanche y Pontalis (1967) cuando afirmaron que
[…] es muy cierto que todo organismo vivo está naturalmente dotado con una predisposición a lidiar con el placer como un principio que guía, el cual sin embargo está subordinado a conductas y funciones adaptativas5. [1988, p. 325]
La dicotomía entre principio de placer y principio de realidad puede ser verdad durante los primeros años de la vida pero no es tan notorio a edades posteriores una vez que los traumas pre-conceptuales tempranos se han establecido y actúan continuamente determinando la idiosincrasia individual. La fenomenología del trauma original variará dependiendo de la edad del individuo, podría no ser tan obvio en la infancia por cuanto está velado por las características particulares de la niñez, sin embargo, se harán obvios posteriormente –dependiendo de su intensidad y particularidad– similar a un poderoso tsunami el cual ha estado imperceptible allí por años y de repente erupciona a nivel de la adolescencia. Bion criticó la teoría de “los procesos primarios y secundarios”, encontrando la teoría “verdadera pero frágil” (1962, p. 54), por cuanto pensaba que, debido a la existencia de la “función alfa” y la “barrera de contacto”, el inconsciente despliega actividades “primarias” presentes en la vigilia (identificación proyectiva) y lo opuesto, procesos “secundarios” en la forma de “pensamientos oníricos” cuando se duerme. Los sueños durante el dormir son producto de una “función alfa inconsciente”, algo a lo cual Bion se refirió en un inicio como “trabajo de sueño αα”. Por otra parte, el proceso primario se hace presente continuamente en la vigilia, cuando el individuo, dominado por su estado traumatizado y estando anulada la función alfa, genera un mundo de alucinosis o de proyecciones-introyecciones dentro del cual realidad y fantasía son indistinguibles.
Usando el modelo “continente-contenido”, Bion (1970) ha subordinado el principio del placer a mecanismos de identificación proyectiva e introyectiva, así como al placer de incorporar, retener o evacuar la acumulación de estímulos (Ibíd., p. 29). Asoció además la identificación introyectiva y la retención con recordar y la expulsión con olvidar (p. 29). De acuerdo a Bion, es posible que los sueños a veces puedan deberse a una satisfacción de deseos, lo cual no constituiría la función principal del soñar, por cuanto la verdadera intención sería la de metabolizar las mentiras (elementos beta) que no han sido debidamente resueltas por la contraparte consciente de la función alfa que promueve la verdad (elementos alfa). Lo opuesto a la realidad no es la satisfacción de impulsos, sino un alto nivel de intolerancia a la frustración por parte del Yo, cuando abandonado por la función alfa consciente, fracasa en lidiar con las exigencias de la realidad, lo cual generalmente activa emociones acumuladas de traumas pre-conscientes no resueltos. Se establece una interacción dialéctica entre la situación presente que inunda el Yo producto de la baja tolerancia a la frustración y los traumas pre-conceptuales almacenados como elementos beta; semejante a la teoría de Freud sobre “ansiedad señal”. La correlación no es entre principio de placer y principio de realidad, sino entre “estar dormido” o “estar despierto”, dependiendo de la existencia de una función alfa y una barrera de contacto. Estoy considerando el “estar dormido” en un sentido semejante a la descripción de Platón de la alegoría de la Cueva mediante la cual el Yo está dominado por proyecciones e introyecciones que distorsionan la realidad debido a una pobre tolerancia a la frustración y al terror a la violencia de la verdad. Me extenderé en detalles en el capítulo VII.
La escogencia de la neurosis
La “escogencia de la neurosis” o por qué una forma de psicopatología prevalece sobre otra, fue una de los principales inquietudes de Freud y datan desde la época que intercambiaba correspondencia con Flies. Laplanche y Pontalis (1967) han cuestionado el uso de la palabra “escoger”, porque podría implicar un acto de voluntad en lugar de un hecho fatalístico (69). En sus inicios Freud postuló causas traumáticas –pero solo de índole sexual– como razón principal para la escogencia de la neurosis (o defensas), discriminando entre “experiencias sexuales pasivas” que predisponían a la histeria y las “activas” que inducían la neurosis obsesivas. Diez años más tarde (1906), siguiendo los particulares estadios psicosexuales del desarrollo al momento de ocurrir el trauma, desechó esa hipótesis y apropiadamente consideró la importancia de las “fijaciones”. Sin embargo para el momento que Freud tenía estas interrogantes en mente, carecía de la comprensión esencial de la psiquis que más tarde lograría y que podía haberle provisto de una mejor perspicacia acerca de cómo una forma de defensa prevalece sobre otra. Primeramente puso más énfasis en una semiología descriptiva que sobre un punto de vista metapsicológico e introspectivo. Luego, la misma confusión presente en su investigación sobre la sexualidad instintiva y la “teoría de la seducción”, estuvo igualmente evidenciada en su investigación sobre la escogencia de la neurosis. De igual manera se limitó a un solo antecedente en lugar de buscar causas multifactoriales. Se podría argumentar que diferentes tipos de psicopatología son expresiones de distintas formas de defensas utilizadas por el Yo como una forma de lidiar con el retorno continuo de recuerdos emocionales dolorosos, repudiados e inconsciente, o en otras palabras, de elementos beta resultantes de los traumas pre-conceptuales. Hay una etiología multifactorial que involucra varios orígenes, como por ejemplo una predisposición genética, la naturaleza del trauma en sí mismo, el lugar de fijación psicosexual al momento del trauma, el bagaje sociocultural (la psicopatología del trópico es diferente a la psicopatología observada en países ubicados al norte del hemisferio), el tiempo y evolución (la histeria de conversión a comienzos de 1900, desapareció casi por completo en las culturas de los países industrializados). Todo este conglomerado de variables fatalísticamente combinadas, determinan la idiosincrasia específica de cada individuo, representando lo que expreso como “la marca de Caín”.
Sobre tropismo
En una acotación sin fecha en el libro Cogitaciones (1992, p. 34), Bion se refirió a los “tropismos” como una poderosa forma de comunicación o de identificaciones proyectivas que requieren de un objeto (un pecho, o el analista) capaz de contenerlos. Dijo:
Los tropismos pueden ser comunicados. En determinadas circunstancias son demasiado poderosos en comparación con los modos de comunicación que dispone la persona. Esto, presumimos, puede ser porque la personalidad es muy frágil o malformada, si la situación traumática6 aconteció prematuramente. Sin embargo, cuando la situación aparece, todo el desarrollo futuro de la personalidad depende de si un objeto, el pecho, existe y dentro del cual el tropismo pueda ser proyectado. (p. 34)
Bion se refería a actitudes o comportamientos presentes en la transferencia durante el análisis, que fueran la consecuencia de traumas tempranos que tuvieron lugar cuando el paciente era muy pequeño y carecía de una madre lo suficientemente competente como para metabolizar adecuadamente la ansiedad del niño; o traducido a lo que exponemos ahora, a cierta forma de traumas pre-conceptuales. El paciente requiere la presencia de un analista lo suficiente receptivo para permitir que el tropismo sea proyectado, pero cuando tal condición no es provista, la reacción de transferencia más “esencial” podría ser de agresión y odio.
Exploremos algún material clínico. Un joven presentaba dos formas diferentes de conducta. Acostumbraba a irse por las ramas, describiendo situaciones relacionadas con sus padres, escuela, amigos o de pacientes del lugar donde trabajaba; muy vivaz, con buen humor y a menudo riendo y volteando hacia mí, como pretendiendo que yo me involucrara. Otras veces permanecía en silencio y se enfurecía si yo interrumpía para hacer una interpretación. Yo percibía su rabia en la contratransferencia cuando yo permanecía silente oyendo sus divagaciones y su risa mientras me sentía dejado fuera por completo, inútil y aburrido. Su madre había abandonado al padre cuando el paciente tenía 4 años aproximadamente y algún tiempo después, cuando tenía 6, su padre volvió a casarse, naciendo una niña de esta segunda relación. Experimentó celos intensos hacia esta hermana, los cuales todavía actúa en la actualidad. Tanto en su familia como en él, existía la idea que en comparación con él, ella era la “hija verdadera” porque su madrastra era la madre de la hermana mientras él había perdido la suya. Había el sentimiento que su madre lo había “abandonado”. Percibía su conversación errática como una forma revivir lo que había experimentado con su madre antes que ella lo abandonase, cuando se sentía en control de su presencia, como si sintiera que estaba allí con ella, jugando y riendo. Al mismo tiempo, había un elemento secreto disociado, rabioso y con deseos asesinos hacia ella como también inmensa envidia hacia su padre y su madrastra. En determinado momento recordó que de niño, pasaba horas jugando solo con sus juguetes.
En la transferencia yo era la madre que él idealizaba y deseaba retener, que estuviese allí solo para él, sin vida propia, como una muñeca inanimada sobre la cual ejercía absoluto control. Si yo decía algo, él se sentía amenazado que me convirtiese en la madre animada capaz de “abandonarlo” lo cual le producía terror y rabia narcisista como forma de defensa. Esta actitud dibujaba su vida, profesión y amistades; era su “Marca de Caín”, su tropismo que le impulsaba a seguir adelante en busca de un objeto dispuesto a transformarse en una “muñeca inanimada” (muerta) que le acompañara en su miseria. Se mantenía en un intento continuo de recuperar lo que perdió, primero cuando su madre desapareció, luego cuando el padre se casó, y nuevamente, cuando nació la hermana. Al igual que lo afirmaba Bion, era necesario permitir que este aspecto de la transferencia fuese expresado y que el analista se convirtiese en el “pecho perdido” capaz de contener la intensidad de su identificación proyectiva y la penumbra de emociones inducidas por ésta.
Posiblemente, siguiendo su concepto de “supuestos básicos” observadas en psicología de grupos, Bion clasificó el tropismo de acuerdo a tres formas de intenciones inconsciente diferentes, según a como se presenten en la transferencia: i) asesinar o ser asesinado (como el paciente al cual acabo de referirme); ii) ser un parásito o un huésped; iii) transformarse en un objeto creador o por el cual podría ser creado. De acuerdo a Bion (1992):
[…] la acción de tropismo apropiada en el paciente quien viene a tratamiento es la búsqueda de un objeto en el cual sea posible la identificación proyectiva. Ello debido al hecho que en este tipo de paciente el tropismo creador es más fuerte que el tropismo criminal. [Ibíd.]
Para concluir, “los tropismos” representan una manifestación inconsciente de comportamiento que han sido determinados por la especificidad del trauma pre-conceptual experimentado por el individuo, en otras palabras, es su Marca de Caín.
1 Leído en el 35 Congreso Anual de Psicoanálisis, Quebec, junio 2009 y en la filial inglesa de la Sociedad Psicoanalítica, Montreal, marzo, 2010, Canadá.
2 Itálicas mías.
3 Itálicas mías.
4 Por ejemplo en Kaltenmark’s (1969) acerca de Lao Tzu y el Taoísmo, afirma: “La palabra Tao puede tener diferentes significados que invariablemente impone dificultades de interpretación en los pasajes donde aparece. Un ejemplo puntual son las connotaciones referentes a Tao Te Ching. A menudo la palabra es usada en uno de sus significados normales: Ley Natural”. O en palabras atribuidas a Lao Tzu, el hombre quien se supone introdujo la noción del Tao: “Hubo algo impreciso antes que cielo y tierra emergieran. ¡Cuánta calma! ¡Cuánto vacío! Permanece inamovible; actúa en todas partes, infatigable. Puede ser considerado la madre de todo lo que habita debajo del cielo. No sé su nombre, pero nómbrele con la palabra Tao”. Alan Watts (1956, p. 16).
5 Itálicas mías.
6 Itálicas mías.