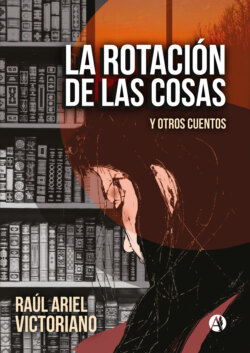Читать книгу La rotación de las cosas - Raúl Ariel Victoriano - Страница 15
ОглавлениеHace cuatro meses dejé la clínica y no he reincidido desde entonces porque conocí a María. Su espíritu cobija los planetas tristes de mi firmamento. Los sentimientos de su alma, tan claros, tan limpios, iluminan la sonrisa espléndida de la luna de su rostro.
Yo, por el contrario, soy un adicto, todo oscuridad y silencio.
No dejo de pensar en agujas y enfermeros. Todavía oigo las lejanas pisadas en los infinitos pasillos del sanatorio. Por la noche veo lucernarios iluminados por astros refulgentes y demasiadas paredes blancas a mi alrededor. Las emociones de la trama de recuerdos de mi historia turbia quedaron labradas a cincel en el sistema límbico de mi cerebro.
Desde esa ocasión mi sustancia perpetua mora en la intemperie.
En esta mañana húmeda y lluviosa me gana la enfermedad de la angustia con su insistente permanencia. El padecimiento de la adicción me ahoga en un hueco terrible. Me encierro y me tapo los oídos con la almohada. Una voz, que es mi propia voz, en forma recurrente, recalca cada palabra del solitario discurso de la locura: «Solo no vas a poder, necesitás a María».
No quiero que ella cargue con mis miedos y mis culpas.
Pero no puedo.
La llamé para contarle: «Me siento inestable, estoy en un pozo —le dije—, las pastillas no me hacen nada». Al otro lado de la línea ella calmó mi ánimo susurrando frases coloridas y, antes de cortar, estuvo a punto de sosegarme con un mandato acogedor: «Vení..., te espero».
Me vestí apresurado y me abrigué. La calle me recibió inhóspita y si bien las hojas lisas de los tilos estaban mojadas no pensé en los gorriones tiritando dentro de los nidos.
Me mojé y no me importó; un auto se detuvo y me subí.
Durante el viaje —el cual pareció durar un siglo— me entretuve vagando, sin sentido, por miles de pensamientos dispersos en frágiles trozos de ideas rotas hasta que el conductor me avisó que habíamos llegado.
No bien estuve frente a su casa, con la cabeza gacha, golpeé: con la aldaba primero, con el anillo después y con los nudillos más tarde —con timidez las tres veces—, temeroso de no sé qué.
«¡Está abierto!», exclamó ella, desde la habitación amplia, alentando mi atrevimiento. Cerré la puerta detrás de mí, di dos vueltas a la llave y esperé de espaldas tomándome del picaporte para evitar el mareo o el desvanecimiento, presa de la vergüenza ante la cordura del sensato mundo de María.
Hablamos mucho.
No sé cuánto tiempo pasó ni cómo nos desnudamos.
Pero sí sé cómo calmé mi sed. Bebí el fluido ácido de su sexo al besarla ahí, justo en medio de su altura desnuda, entre sus piernas, con mi lengua áspera indagando en esa zona en la cual la piel blanca de su cuerpo se pliega, como una doble flor ojival de contornos arrugados, cuyos bordes viran al rojo protegiendo el femenino enigma de lo profundo.
Y cuando estuve allí me embriagué con el carozo blando hasta dejar a María en las estribaciones del espasmo. «¡Ay...!», gimió ella, y lo repitió varias veces, en forma intermitente, guiando mi desesperación por complacerla hacia el sismo del final al lograr su ascenso hacia el último quejido.
Después, el rectángulo del lecho fue suyo y suyas todas las formas de aplacar mi deseo, atenta a cada una de las estrellas ansiadas por mí, en tanto ella observaba la estampida del estremecimiento y el definitivo derrame de mi líquido seminal.
No sabría medir el tamaño de la eternidad en la cual permaneció María en el inescrutable universo de su éxtasis posterior, pero dentro de mí pareció suceder todo en un instante fugaz, tan efímero como la dilación temporal entre el golpe en mi cerebro y la dosis de droga caliente inyectada en la vena morada del brazo.
Entonces me apuré.
Acaricié su pelo. Busqué su calor sin pronunciar palabra.
La abracé por detrás, con ternura, y pensé afligido: «Aunque fuese por lástima, sería dichoso si ella pudiese aliviar mi sensación de pesadumbre y retrasara un poco mi regreso a la melancolía, por lo menos mientras sigan resbalando las lágrimas de agua tras los vidrios de la ventana».
Por eso deslicé con cuidado la palma de mi mano desamparada sobre sus pechos de aire, sin pericia y con la premura de un desconsolado. Quizás con temor, con este miedo que jamás pude controlar. La inseguridad de mis dedos torpes y rugosos como la cáscara escabrosa de una piedra bien habrían podido desgarrar la tersura de su desnudez en vez de acariciar.
Un trueno retumbó en algún lugar del cielo.
Las puntas de los postes de los faroles del alumbrado y las catenarias de los cables desaparecieron dentro de la panza de las nubes sucias. Los rieles curvos de la vía muerta tomaron brillo encima de los durmientes de quebracho. Bajo la lumbre del día casi muerto, el pasto quemado yacía mustio, amarillo, con manchas negras, en el yermo amplio entre los vagones de carga del ferrocarril de la estación Saldías. La atmósfera se cargó de ozono y el atardecer sostuvo el sufrimiento hasta que pudo.
De inmediato la lluvia se hizo copiosa y el retintín lejano, repicando en las canaletas de los tinglados, sumó más murmullos a la siesta. El viento, afuera, se sacudió por todos lados, pasó furioso por debajo de las escaleras de incendio y bailó en espiral por el fondo de los callejones sin salida.
Pero aquí, adentro del cuarto de María, la felicidad había retirado una a una las espinas clavadas en mis nervios y juro haber deseado que la vida acabara en ese instante. Ella se estremeció un poco al escuchar el estampido que cayó de las nubes y, sin darse vuelta, ordenó: «Abrazame —dijo—, por favor, no me sueltes».
Yo estaba a un milímetro de la gloria.
Y obedecí.
Sentí su espalda tibia contra los músculos duros de mi pecho, percibí el contacto de la blandura de sus caderas y por delante acaricié el tambor duro del útero, oculto, palpitando un dolor difícil, como de parto. La apreté más fuerte para no desfallecer en la pobreza de mi pena miserable y ella murmuró por lo bajo unas palabras tiernas adecuadas al abrazo firme.
Pensé: «María me es tan necesaria..., es aire limpio en mis pulmones. ¿Por qué nunca le dije cuánto la quiero? Quisiera escribirle un poema».
En este momento pleno, contemplé cómo las uñas de la lluvia no dejaban de arañar los vidrios de la tarde huraña, pero no alcancé a concebir los versos adecuados para llevar al papel, y toda la idea se hizo añicos en racimos de gotas estrellándose contra el piso, como un fracaso sin remedio, quebrándose en mil pedazos.
Sin métrica, sin rima, sin vida.