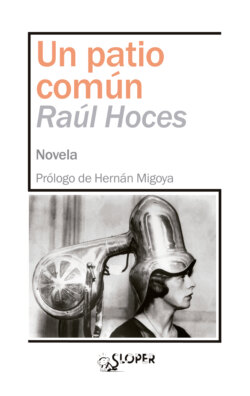Читать книгу Un patio común - Raúl Hoces - Страница 7
1. Olga
ОглавлениеA las 10 de la mañana he salido a fumar al patio de atrás y no me he encontrado a Daniel. A veces tiene clientes y no sale, así que no me ha extrañado. He esperado casi un cuarto de hora y, cuando me ha empezado a entrar frío, he vuelto al salón y me he puesto a barrer. No había más que una clienta, la señora Sánchez, y la jefa la tenía en el secador, madurando una permanente crepada que ya solo pide ella y le queda espantosa.
Me ha parecido ver la bata de Daniel, a través de la puerta de cristal que da a la calle, y he asomado la nariz.
—¿Qué haces fumando aquí? Te he estado esperando atrás.
—Calla y escucha
—¿Qué?
—¿No oyes los gritos?
—Mmh… Sí, ¿Qué pasa?
—Se ha montado un pollo importante. Se me ha formado un poco de cola en la ferretería y uno de los clientes, un gilipollas, ha dejado pasar a otro que llevaba solamente una bombilla.
—¿Y por eso es gilipollas?
—Los que iban detrás de él se han puesto a murmurar que tenía que haberles pedido permiso a ellos también, en plan de que ellos iban primero.
—Claro.
—Y entonces el gilipollas se ha puesto a gritar que él era el dueño de su lugar en la cola, de su dignidad y de su destino. Pero chillando mucho.
—Joder.
—Y el tipo que llevaba la bombilla se ha puesto nervioso y se le ha caído al suelo. A los del final de la cola se les han empezado a hinchar los huevos y han comenzado a vociferar y a insultar de gravedad al gilipollas.
—Quieres decir “gravemente”...
—Es lo mismo, ¿no?
—No, de gravedad es si lo hubiesen herido.
—Creo que están en ello. He intentado poner paz pero no me han hecho ni puto caso, así que me he salido a fumar.
—¿Y si te rompen algo de la tienda?
—Mejor que si me rompen algo a mí.
—Ya no se oyen gritos.
—Ya, voy a ver.
No es un percance habitual en nuestro barrio, sobre todo desde que pusimos en práctica el sistema para avisarnos entre todos. Cuando algún cliente pesado, raro o con alguna manía molesta acude a alguno de los comercios de la zona, el dependiente avisa a través de un grupo de WhatsApp, indicando el tipo de incordio que representa.
Al principio utilizábamos un walkie y los avisos eran muy detallados. Pero se hacía pesado, porque tenías que hacer descripciones muy precisas; mensajes como “cuidado que va uno con barba y vaqueros cortos, ya sabes, con las pantorrillas al aire, no cortos de que le llegan por encima del tobillo, sino por la rodilla o así, y se ha pasado veinte minutos revolviéndome los calzoncillos y preguntando precio de cada uno (y eso que la mayoría están marcados) y al final me ha dicho que como de rayas verdes en diagonal no tengo ninguno, que se lo piensa”. Además de lo plomizo de los mensajes, el sistema contaba con el inconveniente añadido de que el individuo objetivo podía interceptar la comunicación si entraba en alguno de los comercios mientras se estaba reproduciendo a un volumen suficientemente alto.
Con la aparición de las nuevas tecnologías se popularizaron las aplicaciones de mensajería y acabamos sustituyendo con ellas a los walkie-talkie, que contaban entre sus molestias la falta de discreción y los engorrosos mensajes protocolarios que casi todo el mundo olvidaba y convertían las conversaciones en esperpentos. Si Mari, por poner un ejemplo recurrente, quería finalizar una conversación, se le iba el santo al cielo y no pronunciaba un “corto y cierro” de manual. Al resto de oyentes no les daba por apagar el aparato y en todos los comercios del barrio se escuchaba un zumbido incesante y molesto. En alguna ocasión, los despistes con la etiqueta provocaban confusiones y malos entendidos que podían acabar en rencillas, como aquella vez que Mamen quiso dar paso a Julián, el de la barbería, con un “corto y cambio”, se le coló un “corto y calvo” y el barbero, que no era muy alto ni se peinaba nunca, reaccionó con un automático, “tu puta madre, gorda de los cojones”. Cualquiera puede imaginar el guirigay que se formó a continuación, con infinidad de voces interviniendo a la vez en una emisora colapsada y zumbante.
Una vez que alguien tuvo la feliz idea de crear un grupo de WhatsApp, entre todos tuvimos que ir descubriendo los vacíos que debíamos rellenar para allanar el canal de comunicación y hacerlo asequible a todos los integrantes. Si tenemos en cuenta que Alfonsa, la dueña de la mercería, tiene casi setenta años y escribe con un solo dedo en el teclado del teléfono, es fácil predecir que cuando el mensaje llegaba el sospechoso había desordenado el género en, por lo menos, cuatro comercios más del barrio.
Sin embargo, y gracias a episodios como éste, es a base de repetir patrones que hemos llegado a establecer un código que nos ayuda a identificar a clientes de hábitos perniciosos. Ahora lo resolvemos de una forma más mecánica y escueta: para el que revuelve la mercancía sin comprar nada hemos establecido el emoticono de la sevillana, para el que se prueba prendas y pide precio con la intención de buscar la oferta en internet, ponemos el del monito con la boca tapada, si advertimos a alguno cuya finalidad es sustraer mercancía, enviamos el policía y, para el que intenta colarse o busca lío en la cola, usamos la mierda con ojos.
Todos los códigos permiten combinaciones múltiples y nos hemos acostumbrado a descifrar mensajes con una cara sonriente, una cara llorando, un policía, una calavera y un sombrero de copa, por ejemplo. Eso reduce mucho los incidentes, ya que podemos prever ciertas conductas y evitarlas.
Hace unos cinco años que conozco a Daniel. Enseguida me cayó bien: es un ferretero poco común.
A lo mejor ésta es una observación clasista (además de generalista, ya que no conozco a más ferreteros). Pero el prejuicio que les acompaña es el de ser gente gris, oscura, seria y dedicada a un negocio al que se puede describir con los mismos adjetivos. Expertos en tornillería, cables, pilas, bombillas y herramientas, copiadores de llaves, diligentes y calvos.
Daniel es calvo, en eso no se aparta ni un milímetro de la imagen típica que proyectan sus compañeros de gremio. Pero es un tipo divertido, culto y sensible. Me llamó la atención tan pronto como se hizo cargo de la tienda, cuando su padre se jubiló y, con un sutil chantaje emocional, le hizo volver de Dublín para heredar un negocio del que había huido más de tres lustros atrás.
La verdad es que pasaron, al menos, otros tres años desde que llegó hasta que pasamos de un simple saludo al cruzarnos, a coincidir en el patio trasero, compartir cigarros, conversaciones y confesiones. Ahora le considero uno de mis mejores amigos.
A lo largo de estos breves encuentros, Daniel me ha ido relatando su trayectoria, sus fracasos y sus triunfos.
En cualquier vida siempre hay más fracasos que éxitos. Nadie gana siempre, ni siquiera la mayoría de las veces. Pero tenemos la sana costumbre de olvidar lo que duele, lo que nos frustra. O de disimularlo, o incluso de justificarlo para sentirnos menos perdedores. ¿Quién soporta el peso de tantos golpes bajo la piel?
Su mayor triunfo fue, precisamente, su exilio a Irlanda. Después de sacarse derecho, se dio cuenta de que no le gustaba ninguna de las salidas que a un licenciado en aquella carrera le ofrecía el mercado laboral. De todas formas, lo intentó durante un tiempo. Una pasantía en un despacho pequeño donde archivaba y fotocopiaba como si de ello dependiese su felicidad y la de los suyos, como si al final del día un contador invisible tuviese la misión de aprobar su desempeño y concederle un nuevo día en la tierra, como si su vida perdiese todo atisbo de sentido al alejarse de las carpetas y la impresora. Siguió intentándolo, enviando cientos de currículos a los mejores y más importantes bufetes de la ciudad, a muchos de los medianos y a algunos francamente malos. Todo lo que consiguió, finalmente, fue vencer la tentación de preparar oposiciones y esquivar la amenaza, en forma de maldición, de su familia: su padre, antes de acabar la carrera, le advirtió que no debía pasar más de un año desde su licenciatura sin encontrar un empleo remunerado. En caso contrario, trabajaría para él en el comercio familiar. El hombre se mantenía saludable en su madurez, pero el paso de los años comenzaba a ser una evidencia y quería asegurar la continuidad de un negocio que había levantado de la nada.
Y nada horrorizaba a Daniel más que el gris futuro que como ferretero le esperaba. Se angustiaba al saber que su vida se circunscribiría al mismo barrio en el que se había criado, que por horizonte tendría un escaparate con máquinas perforadoras, sierras eléctricas y mangueras. Se imaginaba casándose con una vecina, criando niños como el que él mismo había sido, sin ser capaz de darles la posibilidad de huir, de escapar, de ser alguien diferente en un sitio distinto.
Cuando faltaba un mes para que se cumpliera el año de margen dado por su progenitor, una ex-compañera de facultad le habló de una empresa ubicada en Dublín que, tras el pago de una módica cantidad, ofrecía alojamiento y trabajo en la ciudad.
Hizo un montoncito sobre su escritorio con los billetes y monedas que había ido ahorrando durante los últimos meses, ayudando los sábados en la ferretería y haciendo algún recado extra para el bufete, e hizo la llamada que cambiaría el rumbo de su vida.
Una vez en el extranjero, tuvo la oportunidad de comprobar que su inglés no era suficientemente bueno para haber entendido, en la letra pequeña del contrato que firmó en su ciudad, que lo que la agencia facilitaba era el contacto con un casero para que él mismo pactase el alquiler, así como una serie de direcciones de locales y empresas de la ciudad en las que se solicitaba personal. Recopilaban anuncios públicos y los vendían a aventureros que guardaban la precaución suficiente para no presentarse en Dublín con las manos vacías, pero mantenían la ingenuidad necesaria para creer que el pago de una cuota les iba a proporcionar curro y casa.
Daniel es de esa clase de personas.
Sin embargo, al cabo de unas horas estaba instalado en una habitación de un edificio de apartamentos, compartida con un muchacho italiano, y no tardó más de una semana en empezar a ayudar a un tapicero algunas horas al día, que le permitían pagar la renta y comer ligero.
Irse a Irlanda fue un triunfo trufado de pequeños fracasos, en el que ambos conceptos se mezclaron, se emborracharon, fornicaron se convirtieron en inseparables, borrando y confundiendo los límites que les separaban.
Antes de entrar de nuevo en la pelu oigo un estrépito de cacharros y asomo la cabeza a la puerta de la ferretería. Veo a dos hombres enfrentados, con las narices tocándose, resoplando, las caras de un rojo incandescente y los puños crispados, escupiéndose insultos mutuamente. Pero la cabeza de Daniel, que asoma por encima de ellos, me dedica un gesto tranquilizante, una sutil rotación de cuello acompañada de un fruncimiento de cejas que me dice que “no pasa nada”. Cierro entonces y vuelvo al tajo, a lavar cabezas y juntar montoncitos de pelo en el suelo, esperando a que la clienta de turno haga el chiste de los cojines.
Hoy acabo temprano, la jefa me debe horas de los últimos sábados, en los que hemos hecho novias y empezábamos a peinar a las siete de la mañana. A las seis de la tarde he quedado con mi amiga Maru para ir a nadar a la piscina. Maru había nadado en campeonatos de Europa y del mundo, no llegó a conseguir medallas internacionales pero es capaz de nadar más rápido que cualquier otra persona que yo conozca. Y más rato. Me gusta entrenar con ella porque me da pequeños consejos que me ayudan a mejorar la técnica. Hoy se ha concentrado en la patada de braza, haciéndome ondular levemente para conseguir una mejor penetración en el agua. No se me da mal y lo he cogido bastante fácilmente, pero en la natación lo que realmente ocurre con las mejoras es que no las fijas hasta que las has practicado infinidad de veces y consigues que el movimiento se convierta en automático. Por eso es tan difícil progresar. A lo mejor es que nadar es como vivir.
Sin acabar de decidir si es gracias a eso o a pesar de todo, salgo del agua contenta y cansada, más que dispuesta a invitar a una cerveza a mi amiga y después acompañarla en coche a su casa.
Cuando llegamos, aparco en doble fila delante de su portal y nos quedamos charlando un rato más. De técnicas de nado, del trabajo y de quedar un día para ir al cine. Pronto se nos acaba el tema de conversación y yo le doy las buenas noches, esperando a que abra la puerta y se despida. Pero Maru permanece en su asiento, mirando al frente y sonriendo. No sé cómo reaccionar, así que la imito y, al cabo de unos segundos, inconscientemente, empiezo a dar golpecitos con los dedos en el volante, tamborileando nerviosa. Miro a Maru de reojo, que mantiene la postura y ni siquiera se ha desabrochado el cinturón.
Me asalta la duda de si he acertado con la dirección de su casa, a pesar de haber venido en innumerables ocasiones y estar lo suficientemente cerca de la mía para conocer bien el barrio. De todas formas, miro el portal, compruebo el número de bloque y me cercioro aún más de estar en lo cierto al reconocer los toldos de los balcones, la bicicleta aparcada en la farola de delante y la tienda de ultramarinos junto a la entrada, ya cerrada a estas horas. Todo está donde debería estar, salvo mi amiga, que debería estar saliendo de mi Renault Clío y, en lugar de eso, está mirando, silenciosa, el final de su propia calle.
Me impaciento:
—Maru
—¿Sí?
—¿No tienes que ir a casa?
—No.
—Pero yo tendría que irme.
—Pues vete.
—Pero si tú no te bajas, no me puedo ir.
—Sí que puedes.
—No, coño Maru, no puedo.
—Claro que puedes, yo no me bajo.
—No me jodas, claro que te bajas, que te he traído a tu casa para algo.
—Pues estoy muy a gusto aquí. Y no me bajo.
Arranco el motor, embrago y meto primera. Pero estoy confundida, vuelvo a poner punto muerto, apago el coche otra vez y me quedo callada, mirando de nuevo al frente y sin saber qué hacer.
Tras pensarlo unos instantes, vuelvo a encender, emprendo la marcha y me voy a mi casa. Encuentro sitio cerca y aparco en batería. Me bajo del coche, pregunto por última vez a la copiloto:
—¿Te bajas? Y hacemos algo de cenar y te quedas a dormir en mi casa.
—No, gracias. No quiero bajar del coche.
—Buenas noches.
—Buenas noches.
Abro el portal con el amenazante presentimiento de que mi amiga Maru es una mamarracha. Pero solamente por aprovechar la oportunidad de darle uso al insulto. Me subyuga esa palabra: MAMARRACHA. También me subyuga la palabra subyugar, pero eso es otra historia.
La palabra mamarracha empieza tierna, cariñosa y acaba degenerando en algo despectivo, un desprecio. No quiero resultar demasiado severa con ella. En realidad, sólo he conocido a alguien que personifique de manera fidedigna al Mamarracho definitivo, al original y genuino.
Tuve un profesor de expresión corporal, en el instituto de teatro en el que atendía clases, que tenía tanto control de su propio cuerpo como llegó a tenerlo del mío. Para ser justa, debo de admitir que me dejé seducir y, para ser aún más ecuánime, confesar que para ser seducida tuve una dura pugna con un par de alumnas y algún compañero igual de interesados en ser objeto de las atenciones íntimas del mamarracho. El hecho es que me dejó embarazada antes de acabar el curso y, para proteger su carrera como docente, se aprovechó de la inocencia de quien yo era entonces: una cría de veinte años. Me convenció de que lo mejor era abandonar los estudios y abortar. Me ayudó a pagar la clínica y a que me desenamorara de él, de golpe y en un único gesto de desprecio. Empezó cariñoso y acabó humillando, como la palabra de la que, desde entonces, el Mamarracho es estandarte mundial.
Antes de acostarme, asomo la cabeza por la ventana para descubrir que Maru ha abandonado la guardia en mi coche. Lo cierro con el mando, apago las luces y me quedo un buen rato dando vueltas a mi época de estudiante.